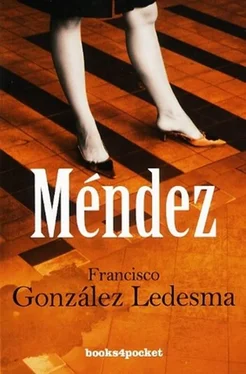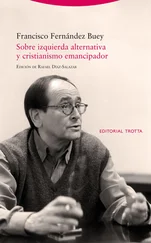– En la calle Unión número doce. Lo sé porque dejó una nota por si llegaban cartas a su nombre. Le he enviado alguna.
Méndez hizo un gesto afirmativo y salió sin más del piso, envuelto en un silencio gatuno. La calle Unión había sido reino del moro pobre que siempre estaba celebrando el ayuno del Ramadán y la ramera vieja que no cobraba a los amigos (ni a los hijos de los amigos), pero las obras del Nuevo Liceo habían querido mejorar la calle. Se notaba enseguida, porque los moros pobres habían puesto una carnicería y las rameras viejas tenían un pisito y cobraban hasta el IVA, de modo que la reforma era un éxito. Méndez sintió que estaba de nuevo en su territorio, aspiró el aire de los cafetines, los efluvios de las pensiones baratas, los aromas de los supermercados indios y, como si llevara dos meses en un balneario, se notó reconstruido.
Ángel Guardiola, el hombre a quien buscaba, no trató de evadirse. Tampoco hubiera podido, porque vivía en una habitacioncita del terrado -un antiguo palomar- y la calle quedaba muy abajo. Tendría sólo cincuenta años, pero tampoco necesitaba más: sus ojos estaban muertos, su ropa parecía proceder del vestuario del Liceo -la parte que se quemó- y hasta el canto de su canario sonaba a derrota.
– Vine aquí porque no podía pagar el alquiler -explicó sin rodeos-. Cuando murió mi mujer, estuve dos meses sin ir a trabajar. Perdí mi empleo y tampoco busqué otro. Tome esta silla y siéntese en el terrado, señor Méndez: los días de sol da gusto.
– No se llevó nada del piso, supongo.
– Sólo el canario y la cama donde había muerto mi mujer. Pero no duermo en ella.
– El ramo de flores está en la habitación donde su mujer murió, pienso.
– No… No me diga que lo conservan.
– Bueno… Me temo que el actual inquilino es como usted. Bien pensado, podrían ponerse a vivir los dos aquí, y compartirían gastos. Pero desee prisa, porque tengo la sensación de que va a vivir poco.
– Si lo ve otra vez, déle… déle las gracias.
– Y usted dígame por qué robó el picaporte.
– ¿Hay una denuncia contra mí? Bueno, la verdad es que reconozco que soy el sospechoso más lógico. ¿Quiere saber lo que significa ese objeto para mí?… Pues significa nada menos que fue la primera cosa brillante con la que quiso jugar mi mujer, cuando nació en esa casa. La primera cosa brillante. Y yo la había llamado mil veces con esas dos manos de metal, cuando no éramos más que dos muchachos que creíamos en el futuro. Es decir, al amor le dábamos el nombre de futuro. Cuando nos casamos, fue la primera cosa que acariciamos los dos al entrar. La primera cosa que acariciábamos al salir, cuando nos íbamos los dos al trabajo. La última cosa que miré, al marcharme de la casa. Y ahora haga usted lo que quiera con este sospechoso habitual, señor Méndez. Estoy a su disposición: haga lo que le dé la gana.
Méndez miró al hombre. Miró el terrado, el color de las baldosas, el de la ropa tendida, el color del aire. Miró los ojos muertos.
Y pensó que, a pesar de todo, aún hay un corazón en la ciudad.
– Diré que no he podido encontrar al ladrón -susurró-. No se le culpará de nada. Pero al menos justifique usted mi sueldo: déme el picaporte.
El sospechoso habitual le miró con asombro, cuando ya Méndez, dando por cerrado el caso, se iba a dirigir hacia la puerta.
– No puedo darle lo que no tengo -contestó, casi con un sollozo-. El picaporte vale más dinero del que la gente piensa, porque incluso está catalogado. Imagino que cualquier coleccionista lo querría.
Hizo una pausa, como si quisiera controlar su respiración, y añadió: Lo robé, pero…
– Se lo devolví a la criada del dueño de la finca a cambio de que retiraran la denuncia, pero por lo visto se olvidaron de hacerlo. En cuanto al picaporte, no temo que desaparezca, le digo la verdad. La criada sabe que el dueño lo tiene. Y él no lo venderá a menos que se esté muriendo de hambre. No sé por qué, pero lo aprecia tanto como yo.
Méndez estaba ya en la puerta cuando un pensamiento pareció detenerle. Se volvió para preguntar:
– ¿El dueño de la casa había tenido alguna relación con su mujer, la muerta? Amistad y todo eso, digo yo… Cosas de vecinos.
– Bueno, siempre se portaba muy correctamente con ella. Tenía un lío con la criada, eso todo el mundo lo sabía, pero por lo demás era de una gran educación. Le hacía mucha gracia que mi mujer acariciase el picaporte, como si fuera un ser vivo. Ah… Yo casi lo había olvidado, pero la verdad es que el día del santo de mi mujer siempre nos enviaba un pequeño obsequio. Incluso cuando se puso enferma no nos cobró el alquiler. Luego, al morir ella, ya fue distinto. Se ve que se cansó.
Méndez miró el tejado, las montañas que se elevaban en torno a la ciudad (montañas bajitas de tortilla de patatas en domingo), las palomas solteras, las barandas rotas, las antenas por las que se inyectaba la única cultura a los niños del día de mañana. Miró (eso con más atención) a una vecina cuyo ombligo se tostaba al sol. Volvió a mirar el color del aire.
– Quizá su mujer tuvo motivos para morir feliz -musitó.
– ¿Por qué lo dice?
– Por nada, por nada… A lo mejor la quiso y deseó más gente de lo que se piensa. No vuelva a pensar en el picaporte. Adiós.
Francisco González Ledesma

***