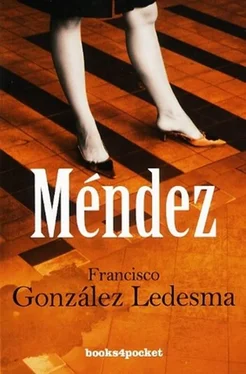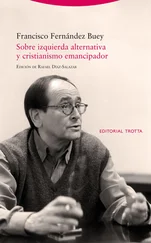Francisco Ledesma - Méndez
Здесь есть возможность читать онлайн «Francisco Ledesma - Méndez» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Триллер, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Méndez
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Méndez: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Méndez»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
¿Acaso es necesario presentar al inspector Méndez
Méndez — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Méndez», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
– Todo el mundo sabe que siempre estoy en situación de realizar un servicio, cuánto más sacrificado y brillante, mejor.
– Pues este puede serlo, porque tengo entendido que usted no cree en las leyes de los Tribunales, pero sí en las leyes de la calle.
– Ya estoy ansioso por practicar la espectacular detención del que sea. Pero no me obligue usted a una furiosa persecución en coche, porque el último bólido con el que me lancé a la aventura fue el famoso «Ford T». Mejor sería, creo yo, una persecución en autobús.
– No tendrá que lanzarse a la acción desenfrenada, Méndez, aunque si necesita tomar el autobús la Superioridad le entregará una tarjeta multiuso. Yo creo que le bastará con investigar en una determinada imprenta. Tenemos pocos datos, pero usted saldrá adelante con su sigilo, su prudencia y su desmedida afición por la lectura. Si a ciertos agentes que no son usted los envío a visitar una imprenta, preguntarán si hay que vacunarse antes.
– Pronto lo aconsejarán las autoridades sanitarias -gruñó Méndez-, porque se lee cada vez menos, y a la población no le conviene adentrarse en terrenos desconocidos. Pero dígame de una puñetera vez de qué se trata, formulada sea la pregunta con el debido respeto.
– Usted sabe que hay mucha gente sin trabajo, en especial inmigrantes y personas mayores que aún pueden estar en buen uso, pero a las que no quiere ni Dios.
– Dígamelo a mí -se lamentó Méndez, haciendo como que se enjugaba una lágrima.
– Si a una de esas personas le envía usted una carta con una oferta laboral que no huela mal del todo, el tío la lee cuatro veces y se corre allí mismo de tanto entusiasmo. Incluso cree de buena fe que ha de hacer lo que se le pide: enviar una cantidad para gastos de promoción, correo, formación profesional y otros.
– Ya veo la estafa -dijo Méndez.
Y añadió, dando muestras de haberse diplomado en Oxford:
– Cabrones de mierda.
– Bien mirado, no son otra cosa. Envían dos mil cartas, piden a cada aspirante diez mil pesetas y ya tienen veinte milloncetes de nada, que usted y yo, Méndez, no los ganamos en un mes. O la cantidad equivalente en euros, que yo ya me armo un lío y sigo contando a la antigua. En fin, lo que sea, pero es una putada. ¿Y qué les cuesta? ¿Eh, Méndez? ¿Qué les cuesta? Pues el alquiler por unos días de una oficina, un teléfono y una nena que da cita para unas fechas después, es decir para cuando la oficina, el teléfono y la nena, que suele ser la querida del estafador, ya han emprendido el vuelo, dejando a deber hasta la luz. Llegan los aspirantes al trabajo el día indicado y ¿qué encuentran? ¿Eh? ¿Qué encuentran? Pues sólo un conserje que se ha ido a tomar un cortado al bar más próximo y además no sabe nada. Que le hagan eso a un vejete pase, porque al fin y al cabo el vejete se morirá pronto, pero que se lo hagan a un inmigrante joven, o peor, a una inmigranta de buenas tetas, no tiene perdón de Dios, o, lo que es peor, no tiene perdón de usted, Méndez.
– Trincaré a esos cabrones y les meteré el empleo hasta lo más hondo del recto -dijo Méndez, lleno de ardor combativo y de ganas de servir a la Ley (y de paso a todas las inmigrantas engañadas que tuvieran buenas tetas).
– No nos sirven las direcciones de las falsas oficinas, porque ya no existen -dijo el brillante superior de Méndez-, y a veces ya no existe ni el conserje que se había ido al bar. Pero tenemos unas cuantas direcciones de imprentas que podían haber confeccionado las cartas. Porque, eso sí, las cartas tenían que estar individualizadas y muy bien hechas, para resultar convincentes. Ya sé, ya sé, Méndez, que se puede conseguir casi lo mismo con un ordenador, pero el ordenador hay que comprarlo, y a la imprenta se le deja a deber todo y encima se le carga el precio del papel. En fin, que todo es beneficio, y la nena del teléfono se puede comprar diez saltos de cama extras y hasta unos sostenes que lleven incorporado el liguero.
– Esa fantasía no la conocía -dijo Méndez, con vivas muestras de interés.
– Yo, hasta ahora, tampoco. Pero la ropa interior de las estafadoras es mi debilidad -dijo el superior-. En cambio mi mujer no tiene ninguna idea brillante, aunque la verdad es que tampoco estafa a nadie.
– No podemos acusar a las imprentas si actuaban de buena fe -dijo Méndez, una vez recuperado de su excitación anterior.
– Cierto, pero nos pueden dar pistas. Aquí tiene las listas de las casas que hay que investigar, Méndez. Buena caza y a ver si no le pasan el miembro viril por ninguna fotocopiadora. Suerte.
De ese modo Méndez se convirtió en investigador de las imprentas pobres de la ciudad. Las imprentas pobres de la ciudad están en plantas bajas recónditas, en semisótanos donde se citaba con sus queridas el administrador de la finca y hasta en sótanos donde cualquier día aparecerá un zulo de ETA. Esos centros de la nueva economía global aún conservan los cajetines con los amorosos tipos de imprenta con que se imprimían las obras de Rubén Darío, y suelen estar regidos por jubilados que imprimen papeles de cartas y sobres de pequeñas pero presuntuosas empresas del barrio con el nombre de «Hong Kong World Center Exportation». Esos animosos jubilados siempre trabajan, pero no siempre cobran.
Ni que decir tiene que el círculo de amistades de Méndez se amplió considerablemente mientras investigaba. A muchos de aquellos jubilados los conocía de antiguos periódicos barceloneses que ya no existían, y que aún lloraban porque su esquela de defunción no podría aparecer en sus páginas. Viejos obreros de la noche, aquellos impresores recordaban bares cerrados, timbas clandestinas, figones clausurados por Sanidad y direcciones de putas gloriosas que, con toda la razón, pedían ahora un subsidio al Gobierno por los servicios prestados.
Méndez, el investigador, y los impresores investigados se pasaron el día en las tabernas de las cercanías, hablando de sospechosos ya muertos y de mujeres retiradas. Así, la investigación avanzaba.
Claro que, como se sabe, con el tiempo se alcanza todo. Méndez llegó a conocer al impresor que había preparado las cartas con las falsas ofertas y que, naturalmente, no había cobrado ni una.
– Querían un trabajo bien hecho -dijo aquel impresor histórico mientras iba por la quinta cerveza-, con un grabado muy bonito encima de cada papel de carta. Era un grabado precioso, créame. Sólo les faltaba poner arriba la Corona real británica. Era una cosa muy fina que únicamente podía hacer un profesional como un servidor: modestia aparte, entiendo de grabadores, fotolitos y la hostia. Les hice una cosa tan fetén que me entraban ganas de solicitar el empleo yo mismo. Por supuesto, no he llegado a cobrar nada: ni el precio del papel.
– Podía haberles pedido un anticipo o una fianza -susurró Méndez, quien por otra parte jamás había pedido una fianza a nadie.
– Es que no me atreví. Usted no la ha visto, Méndez, pero me hizo el encargo una tía que llevaba unos tacones así de altos y afilados. Y unas tetas haciendo juego con los tacones, talmente como si todo lo hubiera comprado en el mismo sitio. Y con un culo que no le cabía en una rama de esas con las que antes se hacían los periódicos. A una tía así no le pides dinero, Méndez: se lo das. Verá, uno tiene su historia.
Y añadió en voz baja, mientras iba por su sexta cerveza:
– Desde entonces, mi mujer no me habla.
– ¿Vio usted si llevaba liguero? -preguntó Méndez, súbitamente interesado por los detalles de la investigación.
– Hombre, pues yo diría que sí. Se le marcaban unos botoncitos debajo de la falda.
– O sea que usted lo ha perdido todo.
– Más perdieron esos pobres bichos que pagaron un anticipo por un pedacito de humo. La primera trampa la tendían los estafadores con un anuncio en los periódicos, pero luego contestaban individualmente a cada uno que preguntaba. Y ya le digo: la carta hacía efecto. Me cago en Judas: si pesco a aquella nena me la folio de tal manera que le salen almorranas. ¿Usted no, señor Méndez?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Méndez»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Méndez» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Méndez» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.