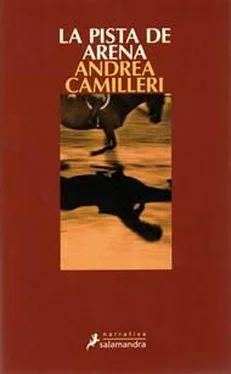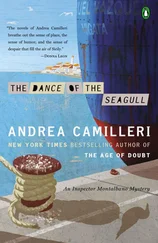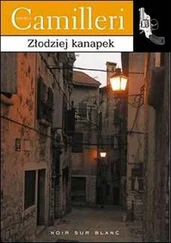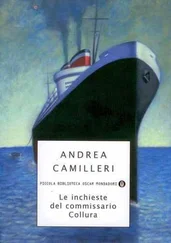– Muy bien. Pues entonces, ¿sabes qué te digo? Que me voy a comer.
* * *
Picó un poco de entremeses, no quiso la pasta y se comió dos dentones haciendo un esfuerzo. Tenía la boca del estómago como si se la hubieran apretado con un puño. Y se le habían pasado las ganas de cantar. De pronto lo había asaltado la inquietud por el asunto de la tarde. ¿Saldría todo bien?
– Dottore, hoy no me ha dado ninguna satisfacción.
– Perdóname, Enzo, pero es que no está el día para eso.
Miró el reloj. Tendría el tiempo justo para dar un paseo hasta el faro, pero sin sentarse un ratito en la roca.
* * *
En el puesto de Catarella estaba el agente Lavaccara, un chico muy experto.
– ¿Sabes lo que tienes que hacer?
– Sí, señor, Fazio me lo ha explicado.
Montalbano entró en su despacho, abrió la ventana, se fumó un cigarrillo, volvió a cerrar la ventana y se sentó en su sillón. Entonces llamaron a la puerta. Eran las cuatro y diez.
– ¡Adelante!
Apareció Lavaccara.
– Dottore, está aquí el señor Prestia.
– Que pase.
– Buenos días, comisario -dijo Prestia al entrar.
Mientras Lavaccara cerraba la puerta y regresaba a su puesto, Montalbano se levantó y le tendió la mano.
– Siéntese. Lamento sinceramente haberlo molestado, pero usted ya sabe cómo van ciertas cosas…
Michele Prestia tenía más de cincuenta años, iba bien vestido, llevaba unas gafas de montura dorada y presentaba toda la pinta de un honrado contable. Parecía muy tranquilo.
Montalbano necesitaba ganar tiempo. Fingió seguir leyendo un documento, ora soltando una risita, ora arrugando las cejas. Después apartó el documento y miró un buen rato a Prestia sin decirle nada. Fazio había dicho que Prestia era un inútil, un muñeco de trapo en manos de Bellavia. Pero debía de tener unos nervios de acero. Al final, el comisario tomó una decisión.
– Hemos recibido una denuncia contra usted de parte de su esposa.
Prestia se sorprendió. Parpadeó. Quizá, como no las tenía todas consigo, esperaba alguna otra cosa. Abrió y cerró la boca antes de poder hablar.
– ¡¿Mi mujer?! ¡¿Me ha denunciado?!
– Nos ha escrito una larga carta.
– ¡¿Mi mujer?! -No conseguía recuperarse del asombro-. ¿Y de qué me acusa?
– Malos tratos continuados.
– ¡¿Yo?! ¿Que yo la…?
– Señor Prestia, le aconsejo que no siga negándolo.
– ¡Pero es cosa de locos! ¡Estoy perplejo! ¿Puedo ver la carta?
– No. La hemos enviado al fiscal.
– Mire, comisario, seguramente aquí hay un error. Yo…
– ¿Usted es Michele Prestia?
– Sí.
– ¿De cincuenta y cinco años?
– No, señor, de cincuenta y tres.
Montalbano, como asaltado por una duda repentina, arrugó la frente.
– ¿Está seguro?
– ¡Segurísimo!
– ¡En fin! ¿Usted vive en vía Lincoln, cuarenta y siete?
– No; yo vivo en vía Abate Meli, treinta y dos.
– ¡¿De veras?! ¿Puede enseñarme algún documento suyo, por favor?
Prestia sacó el billetero y le entregó el carnet de identidad, que Montalbano estudió cuidadosamente un buen rato.
De vez en cuando levantaba los ojos, miraba a Prestia y después volvía a posarlos en el documento.
– Me parece claro que… -empezó Prestia.
– No hay nada claro. Perdone. Vuelvo enseguida.
El comisario se levantó, abandonó el despacho, cerró la puerta y fue donde Lavaccara. En el trastero estaba también Galluzzo, que lo esperaba.
– ¿Ha llegado?
– Sí, señor. Lo he acompañado ahora mismo al despacho de Fazio -dijo Lavaccara.
– Galluzzo, ven conmigo.
Regresó a su despacho seguido por Galluzzo y puso un rostro contrariado. Dejó la puerta abierta.
– Lo lamento muchísimo, señor Prestia. Se trata de un caso de homonimia. Pido disculpas por las molestias que le he causado. Acompañe al inspector Galluzzo, que le dará a firmar la exoneración. Buenos días.
Le dio la mano. Prestia murmuró algo y se retiró, precedido por Galluzzo. Montalbano sintió que se transformaba en una estatua: aquél era el momento crítico. Prestia avanzó dos pasos por el pasillo y se encontró cara a cara con Lo Duca, que a su vez estaba saliendo del despacho de Fazio seguido por éste. Montalbano vio que los dos se detenían momentáneamente, paralizados. A Galluzzo se le ocurrió una salida ingeniosa y dijo con voz de policía:
– ¡Bueno, Prestia! ¿Nos movemos o no?
Prestia reanudó su camino. Fazio empujó ligeramente a Lo Duca, que se había quedado petrificado. El plan estaba saliendo a la perfección.
– Dottore, está aquí el señor Lo Duca -anunció Fazio.
– Por favor, por favor. Fazio, tú quédate también. Siéntese, señor Lo Duca.
Lo Duca se sentó. Estaba pálido; aún no se había recuperado de haber visto salir a Prestia del despacho del comisario.
– No sé a qué viene tanta urgencia… -empezó.
– Se lo digo dentro de un momento. Pero primero he de preguntarle oficialmente: señor Lo Duca, ¿desea un abogado?
– ¡No! ¿Qué necesidad tengo yo de abogados?
– Como quiera. Señor Lo Duca, lo he mandado llamar porque debo hacerle unas preguntas a propósito del robo de los caballos.
Lo Duca esbozó una tensa sonrisita.
– Ah, ¿es por eso? Pues adelante.
– La noche que hablamos en Fiacca, usted me dijo que el robo de los caballos y la muerte del animal que se suponía propiedad de la señora Esterman era una venganza de un tal Gerlando Gurreri, a quien años atrás usted había golpeado con una barra de hierro, dejándolo inválido. Por eso al caballo de la señora Esterman lo habían matado a golpes, también con una barra de hierro. Una especie de ley del talión, si no recuerdo mal.
– Sí, me parece que eso dije.
– Muy bien. ¿Quién le contó a usted que, para matar al caballo, habían utilizado barras de hierro?
Lo Duca pareció desorientarse.
– Pero… la señora Esterman, creo… o quizá otra persona. En cualquier caso, ¿qué importancia tiene eso?
– Es importante, señor Lo Duca. Porque yo a la señora Esterman no le revelé cómo habían matado a su caballo. Y no podía saberlo nadie más; yo se lo había contado a una sola persona que, sin embargo, no mantiene ningún tipo de relación con ella.
– Pero es una cuestión tan secundaria que…
– … que suscitó en mí la primera sospecha. Reconozco, que fue usted muy hábil aquella noche. Fue un juego muy sutil. No sólo mencionó el nombre de Gurreri sino que incluso expresó la duda de que el caballo muerto fuera el de la señora Esterman.
– Oiga, comisario…
– Óigame usted a mí. Tuve una segunda sospecha cuando supe por la señora Esterman que fue usted quien había insistido en acoger al caballo en su cuadra.
– ¡Fue un acto de elemental educación!
– Señor Lo Duca, antes de que prosiga, debo advertirle que acabo de mantener una larga y fructífera conversación con Michele Prestia. El cual, a cambio de cierta, digamos, benevolencia para con él, me ha facilitado valiosas informaciones acerca del robo de los caballos.
¡Tocado! ¡Diana! Lo Duca palideció más, empezó a dudar, se removió en la silla. Había visto con sus propios ojos a Prestia después de que hablara con el comisario y había oído cómo un agente lo trataba con desconsideración. Por consiguiente, se tragó la mentira. Aun así intentó defenderse.
– Yo no sé lo que ese individuo pued…
– Déjeme seguir. ¿Sabe? Finalmente he encontrado lo que usted buscaba.
– ¿Yo? ¿Y qué es lo que buscaba?
– Esto.
Se metió una mano en el bolsillo, sacó la herradura y la dejó encima del escritorio. Fue el golpe de gracia. Lo Duca se tambaleó de tal manera que a punto estuvo de caerse de la silla. De la boca abierta le brotó un hilo de saliva. Había comprendido que estaba acabado.
Читать дальше