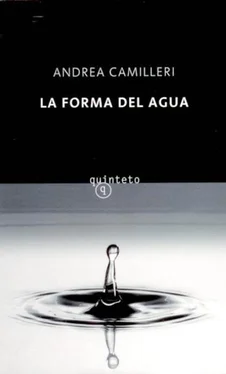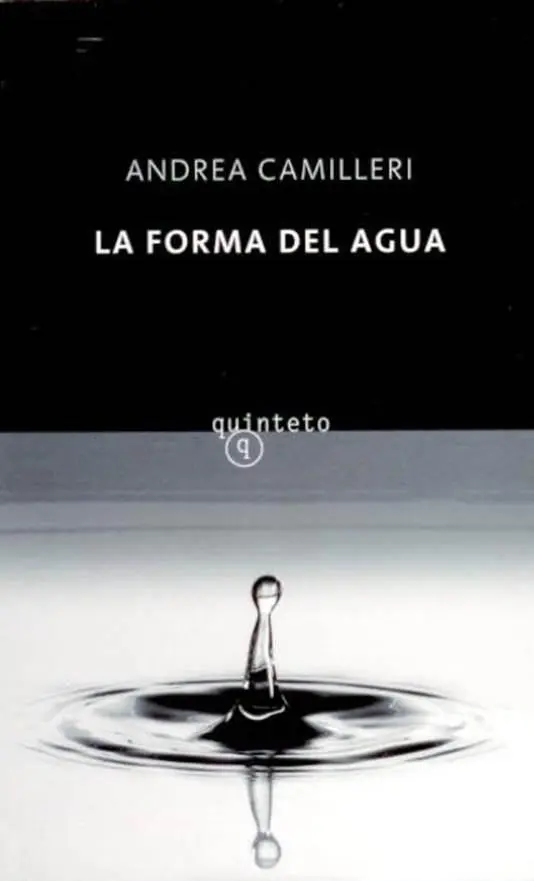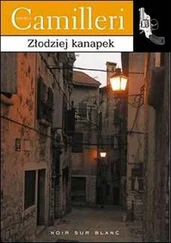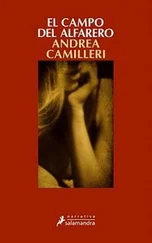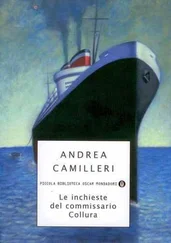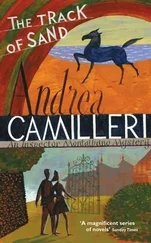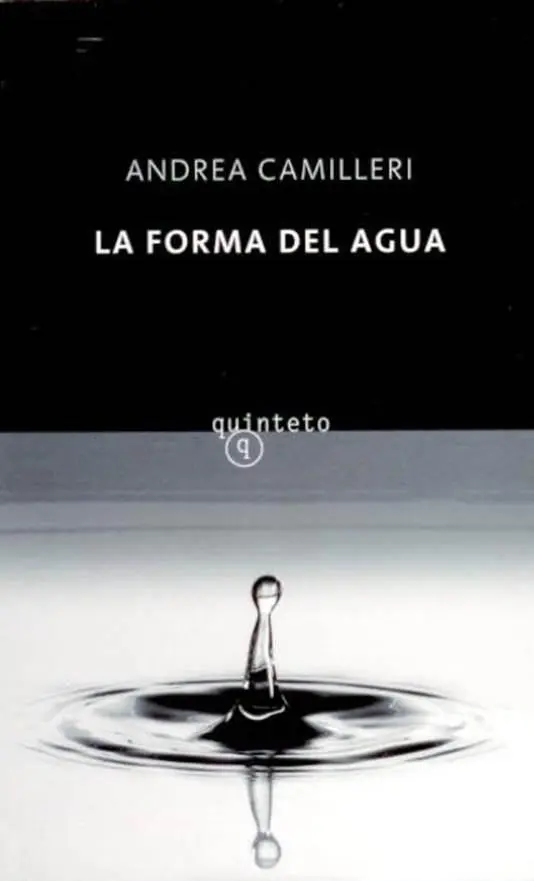
Andrea Camilleri
La Forma Del Agua
Título original: Forma dell'Acqua
Traducción: María Antonia Menini Pagès
La luz del amanecer no penetraba en el patio de la Splendor, la empresa adjudicataria de la limpieza urbana de Vigàta. Unas densas y grises nubes cubrían enteramente el cielo, como si alguien hubiera tendido un toldo de color gris de una a otra cornisa. No se movía ni una sola hoja. El siroco tardaba en despertarse de su plúmbeo sueño, y el simple hecho de intercambiar unas palabras producía cansancio. Antes de repartir las tareas, el jefe anunció que, aquel día y los siguientes, Peppe Schémmari y Caluzzo Brucculeri estarían ausentes por motivos justificados. Unos motivos más que justificados: ambos habían sido detenidos la víspera cuando intentaban robar a mano armada en el supermercado. El puesto que habían dejado vacante Peppe y Caluzzo fue asignado a Pino Catalana y a Saro Montaperto, unos jóvenes arquitectos técnicos debidamente desempleados como arquitectos técnicos. Ambos habían sido contratados en calidad de «agentes ecológicos» eventuales gracias a la generosa intervención del honorable Cusumano, a cuya campaña electoral se habían entregado en cuerpo y alma (exactamente en este orden: el cuerpo hizo mucho más de lo que el alma estaba dispuesta a hacer). Concretamente se les había asignado el sector del aprisco, llamado así porque, al parecer, en tiempos inmemoriales un pastor lo había utilizado para sus cabras. Se trataba de una ancha franja de bosque bajo mediterráneo a las afueras del pueblo, que se extendía casi hasta el pilón y detrás de la cual se levantaban las ruinas de una gran fábrica de productos químicos. Esta fábrica había sido inaugurada por el omnipresente honorable Cusumano cuando el viento soplaba a favor de las fabulosas y crecientes fortunas; pero, después, el «vientecillo» se transformó en una ligera brisa hasta que finalmente cesó del todo, no sin antes haber provocado más daños que un tornado y dejado a su espalda una estela de parados y acogidos al fondo de garantía salarial. Para evitar que las manadas de negros y no tan negros que recorrían el pueblo -senegaleses, argelinos, tunecinos y libios- anidaran en aquella fábrica, se había construido un muro a su alrededor. Un muro por encima del cual asomaban todavía las estructuras corroídas por la intemperie, la desidia y la sal marina, cada vez más parecidas a la arquitectura de un Gaudí bajo los efectos de los alucinógenos.
Hasta hacía muy poco tiempo, para los que entonces se conocían por el poco elegante nombre de «basureros», el aprisco había sido una zona de trabajo extremadamente descansado: entre hojas de papel, bolsas de plástico, latas de cerveza y de Coca-Cola y cagadas mal enterradas o dejadas al aire, asomaba de vez en cuando un preservativo usado. Alguien con ganas y fantasía hubiera podido pararse a imaginar los detalles del encuentro. Pero de un año a esta parte, los preservativos se habían convertido en un mar, una alfombra, desde que un ministro de rostro oscuro e impenetrable, digno de una clasificación lombrosiana, extrajera de su cabeza, todavía más oscura e impenetrable que su rostro, una idea para solucionar los problemas de orden público del sur. Dicha idea se la había comunicado a un compañero suyo con cargo en el Ejército y que casi parecía sacado de una ilustración de Pinocho . Ambos decidieron enviar a Sicilia unos cuantos contingentes militares destinados a «controlar el territorio» y aliviar la tarea de los carabineros, policías, servicios de información, núcleos operativos especiales, Policía Judicial, agentes de tráfico, vigilancia ferroviaria y portuaria, miembros de la Jefatura Superior de Policía, grupos antimafia, antiterrorismo, antidroga, antirrobo, antisecuestro y de muchos otros, omitidos para abreviar, que realizan tareas muy diversas. Gracias a la ocurrencia de los dos eminentes estadistas, un grupo de niñatos piamonteses e imberbes friulanos de reemplazo que hasta entonces se habían deleitado respirando el aire puro y punzante de sus montañas, de la noche a la mañana se habían visto resollando afanosamente y viviendo en alojamientos provisionales en unos pueblos que se encontraban poco más o menos a un metro de altura sobre el nivel del mar, entre gente que hablaba un dialecto incomprensible, a base de silencios más que de palabras, y que se expresaba con movimientos de cejas indescifrables y fruncimientos imperceptibles. Se habían adaptado lo mejor que habían podido, gracias a su juventud y a la mano que les habían echado los propios vigateses, conmovidos por el aspecto desvalido y desarraigado de aquellos mozos forasteros. Pero quien de verdad se había encargado de suavizar la dureza de su exilio había sido Gegè Gullotta, un hombre de ingenio desbordante, obligado hasta aquel momento a reprimir sus naturales dotes de rufián bajo el disfraz de pequeño camello. Tras enterarse, tanto por medio de artimañas como por vías ministeriales, de la inminente llegada de los soldados, Gegè había tenido una idea genial, y, para ponerla en práctica, había recurrido de inmediato a la persona adecuada para obtener los innumerables, complicados e indispensables permisos. Esta persona era la que realmente controlaba el territorio, y por su cabeza no pasaba, ni de lejos, la posibilidad de expedir licencias en papel timbrado. En resumen, Gegè pudo inaugurar en el aprisco su mercado especializado en carne fresca y en una amplia variedad de drogas blandas. La carne fresca procedía en buena parte de los países del Este, liberados del yugo comunista, el cual, como todo el mundo sabe, negaba toda dignidad a las personas. Ahora, entre los matorrales y el arenal del aprisco, la reconquistada dignidad volvía a brillar de noche en todo su esplendor. Pero tampoco faltaban mujeres del Tercer Mundo, travestis, transexuales, mariconzuelos napolitanos y «viados» brasileños. Los había para todos los gustos -un auténtico derroche, una orgía-, y el comercio prosperó para gran satisfacción de los militares, de Gegè y de la persona que le había concedido los permisos a cambio de unos justos porcentajes.
Pino y Saro se encaminaron a su puesto de trabajo empujando cada uno su carrito. Para llegar al aprisco se tardaba media hora caminando despacio, como ellos estaban haciendo. Se pasaron el primer cuarto de hora sin decir nada, ya sudados y pegajosos. Después, Saro rompió el silencio.
– Ese Pecorilla es un cabrón -proclamó.
– Un grandísimo cabrón -confirmó Pino.
Pecorilla era el jefe que se encargaba del reparto de los lugares que había que limpiar, y era evidente que odiaba con toda su alma a cualquiera que tuviera estudios, él, que a los cuarenta años sólo había conseguido aprobar el tercer curso de enseñanza primaria, y eso gracias a que Cusumano le había puesto las peras a cuarto al maestro. De ahí que siempre se las arreglara para que el trabajo más humillante y difícil recayera sobre los tres diplomados que tenía a sus órdenes. En efecto, aquella misma mañana había encargado a Ciccu Loreto el tramo del muelle del que zarpaba el barco correo rumbo a la isla de Lampedusa. Lo que significaba que Ciccu, contable de profesión, se vería obligado a contar las toneladas de basura que las manadas de ruidosos turistas -eso sí, multilingües-, hermanados por un total desprecio por la higiene personal y pública, dejaban tras de sí los sábados y los domingos mientras esperaban a embarcar. Pino y Saro también encontrarían en el aprisco un desastre parecido después de dos días de permiso de los militares.
Al llegar al cruce de Via Lincoln con Viale Kennedy (en Vigàta había también un patio Eisenhower y un callejón Roosevelt), Saro se detuvo.
Читать дальше