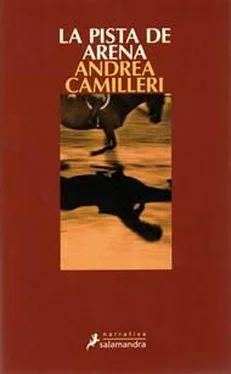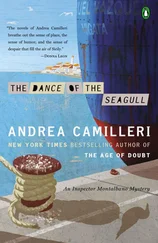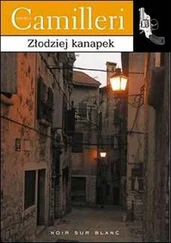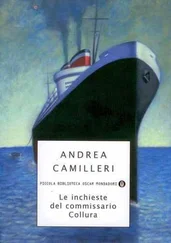No había ascensor; por otra parte, la finca era pequeña. En cada piso había dos viviendas. Gurreri vivía en el segundo y último piso. La puerta estaba abierta.
– Permiso…
– Pase -contestó una vez femenina.
Un recibidor pequeñito con dos puertas, una que daba acceso al comedor y otra al dormitorio. Montalbano captó inmediatamente el tufo de una pobreza que encogía el corazón. Una treintañera mal vestida y despeinada lo esperaba de pie en el comedor. Debía de haberse casado con Gurreri muy jovencita y seguramente había sido una chica de gran belleza, pues, todavía y a pesar de todo, en su rostro y su cuerpo conservaba parte de la hermosura perdida.
– ¿Qué quiere? -preguntó.
Montalbano leyó el miedo en sus ojos.
– Soy comisario, señora Gurreri. Me llamo Montalbano.
– Yo todo se lo dije a los carabineros.
– Ya lo sé, señora. ¿Podemos sentarnos?
Se sentaron. Ella, en la punta de la silla, tensa, preparada para escapar.
– Sé que la han llamado a declarar en el caso Licco.
– Sí, señor.
– Pero yo no he venido a verla por eso.
De repente pareció un tanto aliviada. Pero el miedo seguía agazapado en el fondo de sus ojos.
– Pues entonces, ¿qué quiere?
Montalbano se encontró en una encrucijada. No se sentía con ánimos para tratarla con rudeza, pues le inspiraba demasiada lástima. Ahora que la tenía delante, estaba seguro de que a aquella pobre mujer no la habían convencido con dinero para que se declarara amante de Licco, sino a base de golpes, violencia y amenazas.
Por otra parte, con medidas parciales y amabilidad igual no conseguía nada. Quizá lo mejor fuera sobresaltarla.
– ¿Cuánto tiempo hace que no ve a su marido?
– Tres meses, día más día menos.
– ¿No ha vuelto a tener noticias suyas?
– No, señor.
– No tienen hijos, ¿verdad?
– No, señor.
– ¿Conoce a un tal Ciccio Bellavia?
El miedo le volvió a los ojos, como a un animal. Montalbano advirtió que ahora le temblaba levemente la mano.
– Sí, señor.
– ¿Ha venido aquí?
– Sí, señor.
– ¿Cuántas veces?
– Dos veces. Siempre con mi marido.
– Tendría que acompañarme, señora.
– ¿Ahora?
– Ahora.
– ¿Adónde?
– Al depósito de cadáveres.
– ¿Y eso qué es?
– El sitio adónde llevan los muertos.
– ¿Y por qué?
– Tendrá que hacer un reconocimiento. -Sacó la fotografía del bolsillo-. ¿Es su marido?
– Sí, señor. ¿Cuándo le hicieron esa foto? Pero ¿por qué tengo que ir…?
– Porque creemos que Ciccio Bellavia mató a su marido.
La mujer se levantó de golpe. Se tambaleó, el cuerpo se le balanceó adelante y atrás, y se apoyó contra la mesa.
– ¡Maldito! ¡Maldito Bellavia! ¡Me había jurado que no le haría nada!
No pudo seguir. Las piernas se le doblaron y se desplomó, desmayada.
– Le advierto que dispongo de muy poco tiempo. Y no adquiera la costumbre de venir a verme sin cita previa -dijo el fiscal Giarrizzo.
– Lo sé y le pido disculpas por mi irrupción.
– Tiene cinco minutos. Hable.
Montalbano miró el reloj.
– He venido para contarle el segundo fascículo, muy interesante, de las aventuras del comisario Martínez.
Giarrizzo lo miró sorprendido.
– ¿Y quién es Martínez?
– ¿Lo ha olvidado? ¿No recuerda al hipotético comisario del cual usted mismo me habló hipotéticamente la otra vez? ¿El que se encargaba del caso Salinas, el cobrador del pizzo que había disparado y herido a un comerciante, etcétera, etcétera?
Giarrizzo, sintiéndose pillado en falta, lo fulminó con la mirada. Respondió fríamente:
– Ahora me acuerdo. Dígame.
– Salinas afirmaba tener una coartada, pero no decía cuál. Usted descubrió que sus abogados señalarían en la sala que, a la hora en que Álvarez…
– ¡Santo Dios! ¿Quién es Álvarez?
– El comerciante herido por Salinas. Los abogados defensores sostendrían que, a aquella hora, Salinas se encontraba en casa de una tal Dolores, que era su amante. Y llamarían a declarar al marido de Dolores y a la propia Dolores. Sin embargo, usted me dijo que la fiscalía creía poder desmontar la coartada, aunque no tenía la certeza. Sólo que el comisario Martínez ha de encargarse del caso de un asesinato y averigua que el muerto es un tal Pepito, un delincuente de tres al cuarto contratado por la mafia y marido de Dolores.
– ¿Y quién es el asesino?
– Martínez supone que lo ha liquidado un mafioso, un tal Bellavia, perdón, Sánchez. Desde hacía tiempo Martínez se planteaba una pregunta: ¿por qué Dolores le había facilitado la coartada a Salinas? Seguramente no era su amante. Entonces, ¿por qué? ¿Por dinero? ¿Por amenazas? A Martínez se le ocurre una idea luminosa. Va a casa de Dolores, le muestra una fotografía de su marido Pepito asesinado y le dice que ha sido Sánchez. En ese momento la mujer tiene una reacción inesperada gracias a la cual Martínez descubre una verdad increíble.
– ¿Cuál?
– Que Dolores ha actuado por amor.
– ¿A quién?
– A su marido. Insisto: parece increíble, pero es así. Pepito es un sinvergüenza, la maltrata, le pega a menudo, pero ella lo ama y lo aguanta todo. Reuniéndose a solas con ella, Sánchez le dice que o le facilita la coartada a Salinas o matan a Pepito, al que prácticamente tienen secuestrado. Cuando Dolores descubre a través de Martínez que, a pesar de que ella había aceptado el chantaje, han asesinado a Pepito de todos modos, decide vengarse y confiesa. Y eso es todo. -Miró el reloj-. He tardado cuatro minutos y medio.
– Sí, pero verá, Montalbano, Dolores le ha confesado a un hipotético comisario que…
– Pero está dispuesta a repetirlo todo a un concreto y nada hipotético fiscal. Y a este fiscal vamos a llamarlo por su propio nombre, es decir, Giarrizzo.
– Entonces la cosa cambia. Llamo a los carabineros y los envío…
– … al patio.
– ¿Qué patio?
– El de este Palacio de Justicia. La señora Siragusa, perdón, Dolores está en un coche de mi comisaría, escoltada por el inspector jefe Fazio. Martínez no ha querido dejarla sola ni un momento, ahora que ella ha hablado y teme por su vida. La señora lleva consigo una maletita con sus pocos efectos personales. A usted, dottor Giarrizzo, le resultará fácil comprender que esta mujer ya no puede volver a su casa, pues la liquidarían enseguida. El comisario Martínez confía en que la señora Siragusa, perdón, Dolores será protegida como merece. Buenos días.
– Pero ¿adónde va?
– Al bar a comerme un bocadillo.
* * *
– Y de esta manera Licco estará definitivamente jodido -dijo Fazio cuando regresaron a la comisaría.
– Ya.
– ¿No está contento?
– No.
– ¿Por qué?
– Porque he llegado a la verdad después de muchos, demasiados errores.
– ¿Qué errores?
– Te voy a decir sólo uno, ¿de acuerdo? La mafia no contrató realmente a Gurreri, tal como tú dijiste y yo le he dicho a Giarrizzo, aunque sabía que no era cierto, sino que siempre lo ha mantenido como rehén, haciéndole creer que lo había contratado. En cambio, Ciccio Bellavia lo tenía constantemente controlado y le decía lo que tenía que hacer. Y en caso de que su mujer no declarara tal como querían, a él iban a matarlo sin pérdida de tiempo.
– ¿Y eso qué cambia?
– Todo, Fazio, todo. Por ejemplo, el robo de los caballos. No pudo ser Gurreri quien lo ideara; como máximo participaría. Por consiguiente, cae la hipótesis de Lo Duca en el sentido de que se trata de una venganza de su ex empleado. Y tanto menos pudo ser Gurreri quien telefoneó a la señora Esterman.
Читать дальше