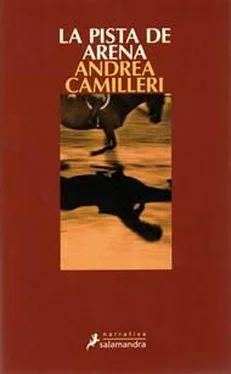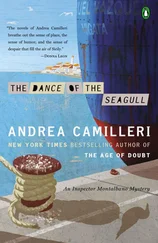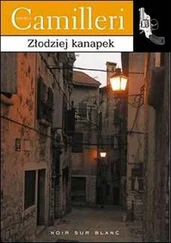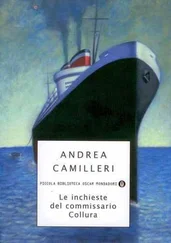– ¿Qué le voy a decir? Pues que hace un día muy bueno.
– Estupendo, ¿verdad? ¿Qué me dice del muerto? -La víspera, Pasquano debía de haber perdido al póquer en el Círculo. Montalbano se armó de paciencia-. Vamos a hacer una cosa, doctor. Mientras usted habla, yo le seco el sudor, le aparto las moscas y, de vez en cuando, le beso la frente.
A Pasquano le entró la risa. Y después dijo todo seguido:
– Lo han matado de un disparo por la espalda. Y eso no hace falta que se lo diga yo. El proyectil no ha salido. Y eso tampoco hace falta que se lo diga yo. No le han disparado aquí, y eso también puede comprenderlo usted por su cuenta, pues uno no se pone a caminar en calzoncillos ni siquiera en un cochino sendero de mierda como éste. Debe de llevar muerto, y usted tiene también la suficiente experiencia para calcularlo, veinticuatro horas como mínimo. En cuanto a la mordedura del brazo, hasta un imbécil comprendería que ha sido un perro. En resumen, no hacía ninguna falta que usted me obligara a hablar y malgastar el aliento, tocándome solemnemente los cojones. ¿Me he explicado?
– Perfectamente.
– Pues entonces buenos días a toda esta amable compañía.
Dio media vuelta, subió al coche y se fue.
Vanni Arquà, el jefe de la Científica, seguía ordenando tomar rollos de fotografías inútiles. De las mil que tomaba, sólo dos o tres serían importantes. Harto, el comisario decidió marcharse. Total, ¿qué estaba haciendo allí?
– Yo me voy-le dijo a Fazio-. Nos vemos en la comisaría. ¿Vamos, Gallo?
No se despidió de Arquà, quien, por otra parte, tampoco lo había saludado al llegar. Desde luego, no se podía decir precisamente que se cayeran bien.
Con la paliza que se había pegado para sacar el coche del bache, el polvo no sólo le había manchado la ropa sino que, además, le había entrado en la camisa y se le había pegado a la piel con el sudor. En aquellas condiciones no se sentía con ánimos de pasarse el día en comisaría. Por otra parte, ya era casi mediodía.
– Llévame a Marinella -pidió a Gallo.
Mientras abría la puerta de su casa, advirtió que Adelina había terminado su trabajo y se había ido.
Fue directamente al cuarto de baño, se desnudó, se duchó, tiró la ropa sucia al cesto y después abrió el armario del dormitorio para elegir un traje limpio. Entre los pantalones había uno todavía dentro de la bolsa de plástico de la lavandería, señal de que Adelina había ido a recogerlo aquella misma mañana. Decidió ponérselo junto con una chaqueta que le gustaba, y estrenar una de las camisas que se había comprado.
Después subió al coche y se fue a la trattoria de Enzo.
Como todavía era temprano, en el comedor sólo había un cliente, aparte él. En la televisión estaban dando la noticia de que un pescador había encontrado el cuerpo de un desconocido en un cañaveral de Spinoccia. Según la policía, se trataba de un crimen, porque en el cuello del hombre se habían observado señales evidentes de estrangulamiento. Al parecer, aunque no estaba confirmado, el asesino había atacado con furia bestial el cadáver, despedazándolo a mordiscos. De las investigaciones se encargaba el comisario Salvo Montalbano. Más detalles, en el siguiente informativo.
También esta vez la televisión había cumplido su misión, que era la de comunicar una noticia condimentándola con detalles y pormenores equivocados, totalmente falsos o de pura fantasía. Y la gente se lo tragaba. ¿Por qué lo hacían? ¿Para volver lo más horripilante posible un homicidio que ya lo era de por sí? Ya no bastaba con dar la noticia de una muerte, sino que había que provocar horror. Por otra parte, ¿acaso Estados Unidos no había desencadenado una guerra basándose en los embustes, las chorradas, las mistificaciones juradas y perjuradas por los hombres más importantes del país delante de las televisiones de todo el mundo? Televisiones que después habían añadido por su parte la carga de profundidad. Por cierto: ¿cómo había terminado la historia del ántrax? ¿Cómo era posible que de un día para otro ya no se oyera hablar más del asunto?
– Si el otro cliente no tiene nada en contra, ¿podrías apagar la tele?
Enzo se acercó al otro cliente, quien, mirando al comisario, declaró:
– Pueden apagarla. A mí me importa un carajo.
Era un corpulento cincuentón que se estaba zampando una triple ración de espaguetis con almejas.
Lo mismo que comió el comisario. Después pidió los consabidos salmonetes.
Al salir de la trattoria, consideró que no sería necesario el paseo por el muelle y por eso regresó al despacho, donde lo esperaba una montaña de papeles para firmar.
* * *
Cuando terminó buena parte de su trabajo burocrático, ya hacía rato que pasaban de las cinco. Decidió posponer lo que quedaba para el día siguiente. Dejó el bolígrafo y, simultáneamente, sonó el teléfono. Montalbano lo miró con recelo. Desde hacía algún tiempo, estaba cada vez más convencido de que todos los teléfonos poseían un cerebro pensante autónomo. No se explicaba de ninguna otra manera que, cada vez más a menudo, las llamadas se dispararan en los momentos oportunos o en los inoportunos, nunca cuando él no estaba haciendo nada.
– ¡Ah, dottori, dottori ! Parece que está aquí la siñura Estera Manni. ¿Se la paso?
– Sí. Hola, Rachele. ¿Cómo va?
– Muy bien. ¿Y a ti?
– También. ¿Dónde estás?
– En Montelusa. Pero estoy a punto de salir.
– ¿Regresas a Roma? Me habías dicho…
– No, Salvo; me voy a Fiacca.
La repentina punzada de celos que sintió no estaba autorizada. Peor todavía: no estaba ni justificada. No había ninguna razón del mundo que pudiera provocarla.
– Voy con Ingrid para una liquidación -prosiguió ella.
– ¿Zapatos? ¿Vestidos?
Rachele se echó a reír.
– No. Una liquidación sentimental.
Lo cual sólo significaba una cosa: que iba a darle el pasaporte a Guido.
– Pero regresamos esta misma noche. ¿Nos vemos mañana?
– Probemos.
El teléfono volvió a sonar menos de cinco minutos después.
– ¡Ah, dottori ! Parece que está el dottori Pasquano.
– ¿Al teléfono?
– Sí, siñor.
– Pásamelo.
– ¿Cómo es que todavía no me ha tocado los cojones? -empezó Pasquano con la amabilidad que lo distinguía.
– ¿Por que tendría que haberlo hecho?
– Para conocer los resultados de la autopsia.
– ¿De quién?
– Montalbano, esto es una señal evidente de vejez. La señal de que sus células cerebrales se desintegran cada vez a mayor velocidad. El primer síntoma es la pérdida de memoria, ¿lo sabe? ¿Todavía no le ha ocurrido que hace una cosa y, un instante después, olvida que la ha hecho?
– No, pero usted, doctor, ¿no tiene cinco años más que yo?
– Sí, pero la edad no tiene nada que ver. Hay personas que a los veinte años ya son viejas. En cualquier caso, creo que a todo el mundo le resulta evidente que, entre nosotros dos, el más agilipollado es usted.
– Gracias. ¿Querría decirme de qué autopsia se trata?
– Del muerto de esta mañana.
– ¡Pues no, doctor! ¡Podía imaginar cualquier cosa, menos que usted hiciera esa autopsia tan rápido! ¿Le caía bien el muerto? Siempre deja pasar días y días antes de…
– En esta ocasión tenía un par de horas libres y me lo he quitado de encima antes de comer. A propósito de lo que ya le he dicho esta mañana, hay dos pequeñas novedades. La primera es que he extraído la bala y la he enviado a la Científica, que, naturalmente, dará señales de vida después de la próxima elección del presidente de la República.
Читать дальше