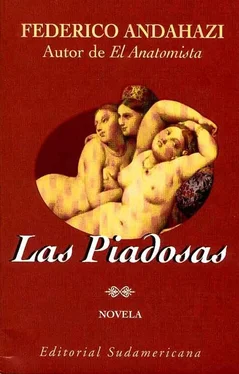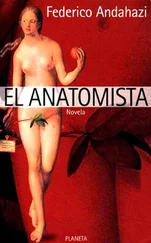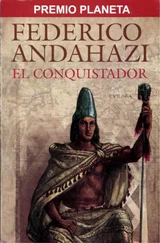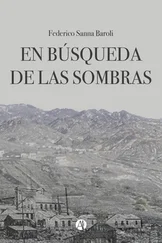Sin embargo, mi querido doctor, los años no han pasado en vano. Os ahorraré el largo relato de nuestras biografías. La antigua lozanía de mis hermanas se vio derrotada por el paso del tiempo. Aquellos bustos magníficos y erguidos fueron perdiendo volumen y consistencia, hasta convertirse en sendos pares de magros colgajos. Los cuartos traseros, tradicionales emblemas que bien podrían haber sido los motivos del bastión heráldico de las Legrand, se transformaron en unos adiposos despojos. Y no había afeites ni lociones que pudieran disimular las profundas arrugas que, cada día, se obstinaban en multiplicarse. Ya los baños de leche tibia no alcanzaban para borrarlas manchas seniles que salpicaban, progresivamente, la antigua piel, tersa y como de porcelana, de la que otrora se enorgullecían: era ahora un lienzo con la textura de un paquidermo. De a poco, las decenas de rozagantes mozos empezaron a desertar. Los más antiguos y fieles amantes fueron perdiendo el vigor viril hasta extinguirse por completo o, en el peor de los casos, morirse de viejos. En resumidas cuentas, mis hermanas estaban ya decrépitas y ni ofreciendo dinero podían servirse de un hombre, pues no conseguían, siquiera, elevar los ímpetus varoniles. Por otra parte, tenían que cuidarlas formas, porque, como os imaginaréis, una cosa son los siempre dudosos y refutables rumores y muy otra la exhibición pública e indiscriminada. Dr. Polidori, habíamos llegado a la agonía, pues durante semanas no conseguían traer a la casa ni una gota de la vital simiente. Y, lo relato llena de pudor ajeno, mis hermanas han llegado a disfrazarse de pordioseras y echarse a los burdeles de las calles vecinas y revolver entre los desperdicios de los prostíbulos más miserables en busca de condones que contuvieran, aunque más no fuera, una gota del dulce y blanco germen de la vida. Desde luego, no era suficiente: era como calmarla sed de un beduino perdido en el desierto con una lágrima nacida de su propia desesperanza.
Nos estábamos muriendo.
PRIMERA VÍCTIMA
París se había convertido en una ciudad hostil y peligrosa. Francia recordaba a las mellizas Legrand y, aun siendo como eran, viejas y decadentes, todavía eran reconocidas por los viandantes. Y, si bien aquella fama de casquivanas siempre les había otorgado un cierto glamour y el halo de misterio que nace del rumor, tampoco podían exhibirse como un par de ancianas ninfómanas, desesperadas por conseguir un hombre en los suburbios parisinos. De modo que, en la certeza de que bajo tales circunstancias lo más sabio era el anonimato, decidieron abandonar París.
¡A qué humillaciones no me vi sometida cada vez que debíamos emprender un viaje! Con el solo propósito de no hacer pública mi monstruosa persona, mis hermanas habían comprado una jaula de viaje para perros. ¡Cuántas horas de encierro he debido padecer en aquella celda que apenas si podía albergar mi sufriente -permítaseme la licencia- humanidad! ¡Qué distancias no he soportado en el portaequipajes de un carruaje o, peor aún, en la infecta bodega de un barco, viajando en la ingrata compañía de las bestias!
Recorrimos casi todas las grandes ciudades de Europa. Mis hermanas albergaban la ilusión de conocer sendos galanes que pudieran pro-curarnos aquello que necesitábamos y aspiraban a una vida de sosegado anonimato y reposada felicidad. En fin, aquello a lo que aspira toda mujer soltera. En la elegante Budapest, nuestro primer destino, pasearon por la tarde sus franceses abolengos a lo largo de la ribera del Danubio, sobre la señorial margen de Buda, y acabaron por la noche, cargando desesperadas su humillación y recogiendo condones en las puertas de los burdeles de las sórdidas orillas de Pest. En Londres tuvieron peor fortuna; en Roma fueron víctimas de las más crueles humillaciones; Madrid, una calamidad. En San Petersburgo estuvieron cerca de morir congeladas. Entonces se dijeron, con sensato y cruel criterio, que el mejor destino al que podían aspirar no eran las grandes ciudades sino la tranquilidad del campo: si los solitarios pastores desquitaban sus instintos, forzados por la obligada abstinencia, en sus pestilentes ovejas, cómo no iban a recibirlas, al menos, con alguna benevolencia. Mis hermanas admitían su decrepitud, pero por muy corroídas que estuvieran, se dijeron, no podían perder en la comparación con unas malolientes cabras. Pero corno la precaución siempre es buena consejera, por las dudas, aprendieron a balar.
Así, decidimos instalarnos en una bella y modesta casa en los Alpes suizos.
Me inclino a pensar que la primera víctima fue, en rigor, producto de una trágica conjunción entre necesidad de supervivencia y lujuria.
El casero de nuestra modesta residencia era un hombre joven y, por cierto, muy apuesto: un campesino fornido hijo de galeses, cuyos rústicos modales le conferían un atractivo casi salvaje. Derek Talbot, tal su nombre, tenía su pequeña vivienda a poca distancia de nuestra casa. Desde la ventana, mis hermanas solían contemplarlo ocultas tras las flores del alféizar. A causa, quizá, de su agreste inocencia y de la relación casi arcaica que conservaba con la tierra, solía quitarse la camisola para cortar el césped, cosa que despertaba nuestra -digámoslo así- inquietud, pues tenía un torso que se hubiera dicho esculpido por las manos de Fidias y unos brazos fuertes que denunciaban una solidez física de animal. Cada vez que arremetía con las tijeras, sus músculos se dilataban de un modo obsceno y no podíamos evitar representarnos su miembro, que imaginábamos tan agraciado y solícito para la erección como lo eran sus brazos para el trabajo. Pero a la natural excitación se sumaba la desesperada necesidad de conseguir, por cualquier medio y de quien fuese, el vital fluido. Yo, por mi parte, por mucho que intentaba distraerme en la lectura, no podía disuadirme de la anhelada imagen de ver surgir el blanco elixir de la vida con la fuerza de un torrente de volcánica lava porque se me aparecía con la insistencia inopinada de los malos pensamientos. Y entonces la boca se me hacía agua de sólo imaginarme bebiendo de aquella tibia fuente hasta la saciedad. Además, la obligada abstinencia me había ocasionado, al igual que a mis hermanas, una terrible debilidad que pronto habría de convertirse en agonía, a menos que me fuera proporcionado el dulce elixir.
Pese a la urgencia y la fatiga, mis hermanas tenían que proceder con suma cautela. La primera estrategia que urdieron fue, cuanto menos, ingeniosa. De sus épocas de estrellato guardaban una vieja acuarela publicitaria que solían mirar llenas de nostalgia. En ella aparecían, jóvenes y deslumbrantes, completamente desnudas y besándose mientras se acariciaban mutuamente los pezones. La idea consistía en dejar, como al descuido, un sobre con la acuarela en su interior a la vista de Derek Talbot. Había dos alternativas. La primera y la más ambiciosa era que la lasciva ilustración despertara en él el deseo por las protagonistas de la escena que, si bien correspondía a épocas lejanas de dorada gloria, a pesar del paso del tiempo, no dejaban de ser las mismas. Y así, quizá, reconociendo en mis hermanas algún vestigio de su pasado esplendor, se rindiese en las actuales personas de Babette y Colette a los pretéritos encantos de la acuarela. La segunda era que, habida cuenta de la obligada abstinencia a que lo sometía el aislamiento, Derek Talbot se viera inducido a prodigarse una íntima satisfacción a sí mismo y entonces, inmediatamente después y de acuerdo a un sincronizado ardid, nos apoderaríamos de la preciada materia del éxtasis.
Читать дальше