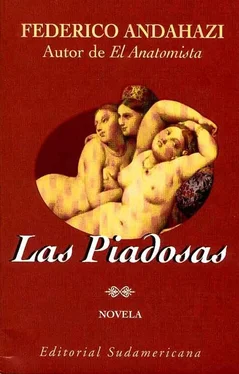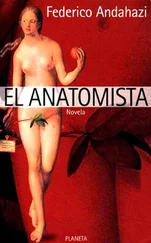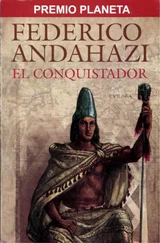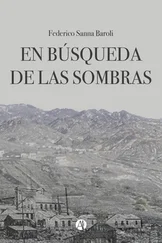– Hasta aquí no he encontrado diferencias -decía en un susurro grave y entonces se disponía a continuar examinando.
Monsieur Pelián se sentaba en la butaca del piano y atraía hacia sí a una de mis hermanas, la conminaba amablemente a que permaneciera de pie delante de él y, sin tocarla todavía, le suplicaba que girara muy lentamente sobre su eje. Entonces monsieur recorría con sus ojos ávidos, primero el dulce y naciente perfil de los senos, cuyos pezones, por el solo efecto de la mirada, se ponían pétreos y se marcaban a través del vestido. Luego, y conforme seguía girando, detenía sus ojos en aquel trasero abundante y firme pero todavía infantil; mi hermana, entonces, contorsionaba la columna de modo tal que sus cuartos traseros quedaran más pronunciados de lo que ya eran por naturaleza y se los ofrecía a monsieur acercándolos hasta sus mismas narices. Pero Pelián los rehusaba y, en cambio, la tomaba por los muslos, duros y largos, hasta rozar, apenas y a través del vestido, las proximidades de la vulva que para entonces estaba completamente mojada y caliente. Al igual que antes, la separaba de sí y le suplicaba a mi otra hermana que compareciera. Con idéntico escrúpulo, repetía la escena.
– Tampoco encuentro diferencias por aquí -susurraba con deliberado fastidio monsíeur Pelián-; tendré que seguir investigando.
Entonces llegaba la parte más esperada. Les rogaba a mis hermanas que se sentaran una junto a la otra sobre la tapa del piano, lentamente les levantaba las polleras, acariciando primero sus pantorrillas firmes y torneadas y, tomando un pequeño pie de cada una de ellas, se frotaba ambas plantas contra la verga que, para entonces, estaba dura y palpitante, marcándose obscenamente a través del pantalón que parecía no poder contener su escandaloso volumen. Así, en esa posición, monsieur Pelián ascendía con su lengua desde las pantorrillas hasta los labios silenciosos que, sin embargo, parecían suplicar con leves convulsiones las caricias que ya tanto conocían. Mientras recorría con su lengua el pequeño promontorio -erguido y rojo- que asomaba brioso desde la comisura de los labios callados de la una, introducía y retiraba suavemente, primero uno, luego dos y, finalmente, tres de sus dedos finos, alargados y diligentes en los dulces antros ardientes de la otra. Mis hermanas gemían mientras se besaban y se acariciaban mutuamente los pezones. Cuando estaban al borde del frenesí, monsieur se incorporaba, se alejaba unos pasos y se las quedaba mirando, jadeantes, bañadas en un sudor de seda.
– Sigo sin encontrar diferencia alguna -decía contrariado. Se acomodaba las ropas, giraba sobre sus talones y se retiraba. Desde el vano de la puerta, volvía la cabeza y se despedía:
– Quizás en la próxima lección. Practicad para la siguiente clase lo que os enseñé hoy.
A sus espaldas cerraba suavemente la puerta y así, sentadas sobre la tapa del piano, las piernas abiertas, las vulvas empapadas y los pezones suplicantes, se quedaban mirándose la una a la otra.
Monsieur Pelián se nos presentaba como el único capaz de darnos lo que necesitábamos. Pero, ¿acaso estábamos dispuestas a revelara monsieur Pelián mi hasta entonces desconocida existencia? ¿Cuál sería el destino de las mellizas Legrand -y desde luego el de mi padre-, si de pronto se supiera que ocultaban a una monstruosa trilliza? ¿Cómo saber si las autoridades no iban a decidir que mi destino tenía que serla reclusión? ¿A qué abominables estudios sería sometida por morbosos médicos? Pero, lo más inminente, ¿cómo convencer a monsieur Pelián de que se entregase a mi monstruosa persona? Por muy perverso que pudiera haber resultado el socio de mi padre, por más exquisitamente retorcida que fuera su lúbrica imaginación, difícilmente llegara al extremo de dar su lujuria a un engendro cubierto de una pelambre de roedor de cloacas, un adefesio pestilente, síntesis de las bestias más inmundas de las profundas tinieblas. Lo más probable era que monsieur huyera a la carrera de la casa y denunciara la aparición de un horroroso fenómeno o, en el mejor de los casos, que muriera víctima del espanto. Decidimos con mis hermanas que un camino posible era el otro juego que solían jugar con monsieur: el del gallo ciego.
Mis hermanas guardaban cama. En el límite de la desesperación, mi padre estaba resuelto a llamar al médico. Las mellizas le suplicaron que no lo hiciera y que, en cambio, mandara a llamar a su socio. Sin comprender el motivo, nuestro padre accedió a la extravagante petiéión. Yo, por mi parte, hacía dos días que no me movía del respiradero que daba a la habitación de mis hermanas.
Mi padre volvió con monsieur Pelián quien, con sincera preocupación, miró a mis hermanas, desfallecientes y pálidas, con impotente amargura. Babette le pidió a nuestro padre que las dejara un momento a solas con monsieur Pelián. Mi padre, que jamás había sospechado de la honradez de su socio, al que, por otra parte, había confiado la educación de sus hijas, supuso que, como a un confesor, mis hermanas deseaban confiar sus últimas voluntades y expiar sus infantiles culpas. Abrazó a su socio y amigo y, finalmente, conteniendo los sollozos, se retiró del cuarto.
Monsieur Pelián, de pie entre las dos camas, contemplaba a mis hermanas con angustiosa intriga.
– Mis niñas -empezó diciendo-, no bien vuestro padre me informó de la grave enfermedad acudí sin vacilar. No sé en qué podría seros útil -dijo, conmovido, arrodillándose al pie de sendos lechos-, no soy médico. Pero podéis pedirme lo que queráis.
Babette, no sin dificultades, se incorporó sobre los codos y le pidió que acercara el oído a su boca:
– Deseamos jugar al gallo ciego.
Monsieur supuso que, presa del delirio, Babette estaba desvariando.
– Mi niña -dijo mientras acariciaba sus rubios bucles-, no sabéis lo que decís…
– Sabemos perfectamente lo que decimos -interrumpió Colette con una voz quebrada pero imperativa-, os lo suplicamos: tomadlo si queréis como una última voluntad.
– Por favor, no nos lo neguéis -imploró dulcemente Babette, al tiempo que ponía aquella cara de inocente y perversa lascivia que tanto animaba los oscuros instintos de monsieur Pelián.
– Pero si entrara vuestro padre -murmuró el maestro de piano-, imaginaos, vosotras así… enfermas y yo…
– Poned la traba a la puerta y venid -musitó Babette, apoyando su índice sobre los labios de su maestro, sabiendo que monsieur ya había accedido.
Colette puso una venda alrededor de los ojos de Pelián.
– No hagáis trampa, no espiéis.
El juego consistía en que monsieur tenía que adivinar quién de las dos lo estaba tocando. Si el maestro se equivocaba, le quitaban una prenda. Mis hermanas se sentaron en el borde de la cama y en medio de ellas ubicaron a monsieur.
Primero Babette pasó, suave, apenas perceptible, su lengua por la comisura de los labios de Pelián.
– Oh, pícara, reconozco tu aliento: Colette.
Mis hermanas no tenían fuerzas ni para reír.
– Oh, oh, error. Empezaremos por el chaleco.
Lentamente desabrocharon, uno a uno, los botones del chaleco empezando por los de arriba y, cuando llegaron al último, no pudieron evitar rozar, adrede, el voluminoso promontorio que empezaba a henchirse bajo el pantalón. Luego, otra vez Babette, introdujo su índice dentro de la boca del hombre.
– Ese dedo sí, indudablemente, es el de Babette -dijo seguro monsieur.
No había tiempo para ser honestas, ni estaban en condiciones de extender el juego tanto como solían hacerlo, de modo que se decidieron por el camino más expeditivo.
Читать дальше