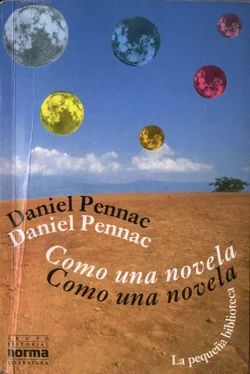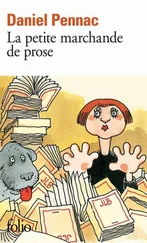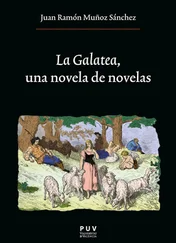Quince años después, la maravillosa maravillada sigue contándolo. Con la sonrisa puesta sobre la taza de café, piensa, reúne lentamente sus propios recuerdos, y después:
– Sí, era la vida: media tonelada de libros, pipas, tabaco, un ejemplar del France-soir o de L'Equipe, llaves, carnés, facturas, una bujía de su moto… De este fárrago sacaba un libro, nos miraba, soltaba una risa que nos daba apetito, y comenzaba a leer. Caminaba mientras leía, una mano en el bolsillo, la otra, la que sostenía el libro, un poco tensa, como si, leyéndolo, nos lo ofreciera. Todas sus lecturas eran regalos. No nos pedía nada a cambio. Cuando la atención de alguno o alguna de nosotros flaqueaba, abandonaba la lectura un segundo, miraba al dormido y silbaba. No era una reprimenda, era una alegre devolución a la conciencia. No nos perdía jamás de vista. Hasta en lo más profundo de su lectura, nos contemplaba por encima de los renglones. Tenía una voz sonora y luminosa, un poco aterciopelada, que llenaba perfectamente el volumen de las clases, de la misma manera que habría llenado un anfiteatro, un teatro, el campo de Marte, sin que jamás una palabra sonara más alta que otra. Asumía instintivamente las medidas del espacio y de nuestros cerebros. Era la caja de resonancia natural de todos los libros, la encarnación del texto, el libro hecho hombre. Por su voz descubríamos de repente que todo aquello había sido escrito para nosotros. Este descubrimiento intervenía después de una interminable escolaridad en la que la enseñanza de la Literatura nos había mantenido a una distancia respetuosa de los libros. Así pues, ¿qué hacía él que no hubieran hecho otros profesores? Nada. En determinados aspectos, hacía incluso mucho menos. Sólo que, mira, no nos entregaba la literatura en un cuentagotas analítico, nos la servía en dosis generosas… y entendíamos todo lo que nos leía. Lo entendíamos. No había más luminosa explicación del texto que el sonido de su voz cuando anticipaba la intención del autor, revelaba una segunda intención, desvelaba una alusión…, imposibilitaba el contrasentido. Absolutamente inimaginable, después de haberle oído leer La doble inconstancia, seguir desvariando sobre la cursilería y vestir de color rosa las muñecas humanas de aquel teatro de la disección. La precisión de su voz nos introducía en un laboratorio, la lucidez de su dicción nos invitaba a una vivisección. Y, al mismo tiempo, no exageraba nada en este sentido y no convertía a Marivaux en la antesala de Sade. Daba igual, durante todo el tiempo que duraba su lectura, teníamos la sensación de contemplar la sección de los cerebros de Arlequín y de Silvia, como si nosotros mismos fuéramos los ayudantes de laboratorio de esa experiencia.
»Nos daba una hora de clase a la semana. Esa hora se parecía a su macuto: una mudanza. Cuando nos abandonó al fin del año, eché cuentas: Shakespeare, Proust, Kafka, Vialatte, Strindberg, Kierkegaard, Molière, Beckett, Marivaux, Valéry, Huysmans, Rilke, Bataille, Gracq, Hardellet, Cervantes, Laclos, Cioran, Chéjov, Henri Thomas, Butor… Los cito en desorden y olvido muchos. ¡En diez años, no había oído ni la décima parte!
»Nos hablaba de todo, nos lo leía todo, porque suponía que teníamos una biblioteca en la cabeza.» Era el grado cero de la mala fe. Nos tomaba por lo que éramos, unos jóvenes bachilleres incultos y que merecían saber. Y ni hablar de patrimonio cultural, de sagrados secretos pegados a las estrellas; en su caso, los textos no caían del cielo, los recogía del suelo y nos los daba a leer. Todo estaba allí, alrededor de nosotros, pletórico de vida. Recuerdo nuestra decepción, al principio, cuando abordó las grandes figuras, aquellos de quienes nuestros profesores, pese a todo, nos habían hablado, los poquísimos que creíamos conocer bien: La Fontaine, Molière… En una hora, perdieron su estatuto de divinidades escolares para hacérsenos íntimos y misteriosos…, es decir, indispensables. Perros resucitaba los autores. Levántate y anda: de Apollinaire a Zola, de Brecht a Wilde, todos acudían a nuestra clase, completamente vivos, como si salieran de chez Michou, el café de enfrente. Café donde a veces nos ofrecía una segunda parte. No jugaba, sin embargo, al profe-colega, no era su estilo. Perseguía pura y simplemente lo que denominaba su "curso de ignorancia". Con él, la cultura dejaba de ser una religión de Estado y la barra de un bar era una cátedra tan presentable como una tarima. Nosotros mismos, al escucharlo, no sentíamos deseos de entrar en religión, de vestir el hábito del saber. Teníamos ganas de leer, y punto… Así que se callaba, desvalijábamos las librerías de Rennes y de Quimper. Y cuanto más leíamos, más ignorantes, en efecto, nos sentíamos, solos sobre la arena de nuestra ignorancia, y frente al mar. Sólo que, con él, ya no teníamos miedo de mojarnos. Nos sumergíamos en los libros, sin perder el tiempo en fríos chapoteos. No sé cuántos de nosotros se hicieron profesores…, no muchos, sin duda, y tal vez sea una lástima, en el fondo, porque, como quien no quiere la cosa nos legó un gran deseo de transmitir. Pero de transmitir a los cuatro vientos. Él, que se reía mucho de la enseñanza, soñaba riendo con una universidad itinerante: "Y si nos paseáramos un poco…, si fuéramos a ver a Goethe a Weimar, a poner como un trapo a Dios con el padre de Kierkegaard, a tragarnos Las noches blancas en la perspectiva Nevski…"
«La lectura, resurrección de Lázaro, levantar la losa de las palabras.»
GEORGES PERROS (Escotes)
Aquel profesor no inculcaba un saber, ofrecía lo que sabía. No era tanto un profesor como un trovador, uno de esos juglares de palabras que frecuentaban las posadas del camino de Compostela y recitaban los cantares de gesta a los peregrinos iletrados.
Como todo necesita un comienzo, congregaba todos los años su pequeño rebaño en torno a los orígenes orales de la novela. Su voz, al igual que la de los trovadores, se dirigía a un público que no sabía leer. Abría los ojos. Encendía lámparas. Encaminaba a su mundo por la ruta de los libros, peregrinación sin final ni certidumbre, marcha del hombre hacia el hombre.
– ¡Lo más importante era que nos leyera todo en voz alta! La confianza que ponía de entrada en nuestro deseo de aprender… El hombre que lee en voz alta nos eleva a la altura del libro. ¡Da realmente de leer!
En lugar de ello, nosotros, que hemos leído y pretendemos propagar el amor al libro, preferimos con excesiva frecuencia comentaristas, intérpretes, analistas, críticos, biógrafos, exégetas de obras que han enmudecido por culpa del piadoso testimonio que aportamos de su grandeza. Atrapada en la fortaleza de nuestro saber, la palabra de los libros cede su lugar a nuestra palabra. En lugar de dejar que la inteligencia del texto hable por nuestra boca, nos encomendamos a nuestra propia inteligencia, y hablamos del texto. No somos los emisarios del libro sino los custodios jurados de un templo cuyas maravillas proclamamos con unas palabras que cierran sus puertas: «¡Hay que leer! ¡Hay que leer!»
Hay que leer: es una petición de principio para unos oídos adolescentes. Por brillantes que sean nuestras argumentaciones…, sólo una petición de principio.
Aquellos de nuestros alumnos que hayan descubierto el libro por otros canales seguirán lisa y llanamente leyendo. Los más curiosos guiarán sus lecturas por los faros de nuestras explicaciones más luminosas.
Entre los «que no leen», los más listos sabrán aprender, como nosotros, a hablar de ello: sobresaldrán en el arte inflacionista del comentario (leo diez líneas, escribo diez páginas), la práctica jícara de la ficha (recorro 400 páginas, las reduzco a cinco), la pesca de la cita juiciosa (en esos manuales de cultura congelada de que disponen todos los mercaderes del éxito), sabrán manejar el escalpelo del análisis lineal y se harán expertos en el sabio cabotaje entre los «fragmentos selectos», que lleva con toda seguridad al bachillerato, a la licenciatura, casi a la oposición… pero no necesariamente al amor al libro.
Читать дальше