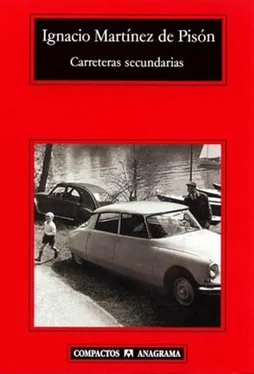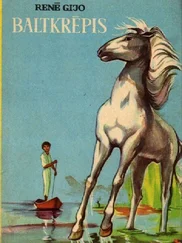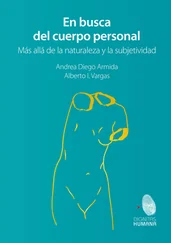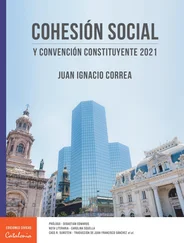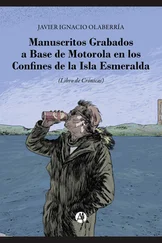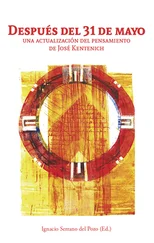Decía esto y se quedaba tan pancho, y yo me preguntaba qué demonios podía importarle todo eso al director de un colegio de pueblo. O peor aún: me preguntaba cómo demonios podía mi padre creer que todo eso pudiera importarle al director de un colegio de pueblo.
Bueno, pero si os cuento todo esto es para que penséis que mi padre no había cambiado, que seguía siendo el mismo que repetía que mi educación era lo único importante, el mismo que aprovechaba la menor ocasión para darse aires de persona importante ante los desconocidos, Sin embargo, sí que había cambiado, aunque yo no sé si aquello se me reveló entonces como una certeza o si se trataba de una intuición que fue afirmándose poco a poco, a medida que pasaban los días en aquel triste pueblo del interior. Por primera vez en mi vida nos alejábamos del mar, ¿puede ser que eso influyera? A mí, desde luego, me parecía que sí, que era como si hasta ese momento el mar nos hubiera indicado un camino, un itinerario, y como si de repente, al carecer de esa referencia, nos descubriéramos perdidos en un lugar en el que no supiéramos orientarnos. En fin, cómo explicarlo. Lo que estoy tratando de decir es que antes, en la época de las playas de invierno y las urbanizaciones desiertas, no sabíamos hacia dónde íbamos pero al menos sabíamos por dónde. Ahora ni siquiera eso, ahora nuestra vida daba la impresión de haberse vuelto definitivamente errática.
Para que no creáis que exageraba cuando decía que mi padre había cambiado, os diré que aquel día el director del colegio nos llevó a ver el frontón y a conocer a algunos de los profesores.
– Vas a tener que hincar los codos -me decían, y yo asentía con la cabeza y mi padre aseguraba que él se encardaría de que aprovechara los pocos días que quedaban hasta los exámenes.
– Lo mejor será que venga a estudiar aquí -intervino el director-. Por si tiene dudas.
– Será lo mejor -dijo mi padre-. ¿Lo has oído? Empezaras mañana mismo. Yo me ocuparé de que no faltes.
Exactamente ésas fueron sus palabras, y yo sin embargo nunca volví a poner los pies en aquel colegio. ¿Y qué os pensáis? ¿Que tuve que aguantar broncas y malas caras? Nada de eso. Yo no sólo no iba al colegio a preparar los exámenes sino que tampoco en casa me tomaba la molestia de fingir que estudiaba. Era un modo como otro cualquiera de protestar, y lo que más me desconcertaba era que mi padre ignoraba por completo esa actitud mía, que en otro momento le habría resultado irritante. La ignoraba de verdad, sinceramente, como si se tratara de un asunto que nada tuviera que ver con él. ¿Os dais cuenta? Mi padre, que tanto hablaba de buscarme buenos colegios y de lo importante que era mi educación, me había llevado a ver al director del colegio y luego se había desentendido de todo aquello. Como un amnésico. Como si aquella visita y aquellas palabras y aquellos buenos propósitos no hubieran existido jamás. ¿Qué? ¿Había cambiado o no? Llegaron las fechasde los exámenes. Yo, por supuesto, no me presenté a ninguno y mi padre ni siquiera me pidió las notas. ¿Había cambiado?
En aquella época no sé qué me pasaba pero no tenía ganas de nada. Ni de salir de casa. ¿Para qué? ¿Qué podía hacer yo en ese pueblo sin playa? Me levantaba muy tarde y, después de comer, me sentaba ante el televisor a esperar el inicio de la programación. Me tragaba todo lo que ponían, Los dibujos animados, los programas didácticos para niños, un absurdo concurso basado en el juego de los barcos: todo. Me lo tragaba todo aunque muy poco de lo que veía me gustaba. O tal vez precisamente por eso, porque me negaba a estar contento, porque lo que me apetecía era sentarme ante el televisor y odiarlo en silencio durante horas, odiar el televisor y odiar el mundo y todo lo que se me pusiera por delante. Fijaos cómo debía de encontrarme entonces que veía hasta los partidos del Mundial de Alemania: yo, que siempre he detestado el fútbol.
Sólo recuerdo un programa que me gustaba. O mejor dicho, que me entusiasmaba. Era Kung Fu. Lo ponían todos los sábados por la noche y yo creo que no me perdí ni uno solo de sus episodios. Pero ¿sabéis por qué me gustaba tanto? Por las peleas. Yo había participado en bastantes peleas callejeras y la verdad es que las desdeñaba por feas y por toscas. Casi siempre eran lo mismo: el interminable cruce de amenazas, el primer manotazo, los cuerpos revolcándose, los insultos y los gritos, la respiración ansiosa, los botones arrancados, las lágrimas. En las peleas de la calle había mocos y ropa sucia y caras congestionadas pero no había grandeza. Ni el menor atisbo de grandeza, que era precisamente lo que les sobraba a las peleas de la tele, las de Kung Fu. En éstas todo era limpio, frío, calculado. Sin lágrimas, sin insultos, sin fanfarronadas. Los adversarios se estudiaban mutuamente, luego ensayaban unos movimientos de tanteo y al final llegaba el golpe certero, el definitivo, y todo concluía como una breve coreografía en la que nadie lloraba ni jadeaba ni amenazaba con próximas venganzas. A mí eso me parecía hermoso, y de hecho me fijaba en cómo se protegían con los brazos y en cómo atacaban con las piernas, y trataba de memorizar todos aquellos movimientos para poder practicarlos cuando estuviera a solas. Y los practicaba, ya lo creo que sí: había días en que me metía en mi cuarto a pelear con un enemigo imaginario y no cesaba de soltar golpes y patadas hasta que caía literalmente derrengado. A lo mejor lo que me pasaba era sólo eso: que tenía ganas de luchar pero no tenía un adversario.
Un día descolgué el puzzle con las vistas del Sena y Notre Dame. Hacer un puzzle era lo más parecido a no hacer nada, y no hacer nada era todo lo que me apetecía hacer. Descolgué el puzzle de la pared y le quité el marco. Entre el puzzle y el cartón de atrás aparecieron dos sobres mohosos con sellos franceses y un carnet de la Unión General de Trabajadores del año treinta y cuatro. El nombre que figuraba en el carnet era Ramiro Domínguez no sé qué. Supongo que sería el anterior inquilino, el de la RENFE, y las dos cartas le habían sido remitidas desde Caos por otro hombre del mismo apellido. Su hermano, me imagino.
Leí una de las cartas, la más antigua. Decía que se encontraba bastante bien de salud y que lo de los temblores nocturnos era algo a lo que tendría que acostumbrarse. «Al fin y al cabo», añadía, «otros tuvieron menos suerte que yo y ahora ni siquiera pueden quejarse.» Mencionaba después a gente por la que el otro debía de haberle preguntado en una carta anterior y anunciaba que, en cuanto tuviera un poco de dinero ahorrado, se casaría con su novia francesa: «Marguerite, te hablé de ella. Lástima que no puedas conocerla. Te gustaría.» Decía también que le enviaba una foto de ambos en una plaza de Cahors, pero yo volví a mirar dentro del sobre y allí no había ninguna foto. «Y en cuanto a lo de vernos algún día, ¿qué quieres que te diga?», proseguía. «Tú ahora no puedes salir de allí y yo no puedo entrar. Aunque pudiera, sería lo mismo. No pienso volver a España mientras Franco esté en el poder, y cualquiera diría que ese hombre se ha propuesto seguir en el poder hasta el mismísimo día de su muerte.»
Miré la fecha de esa carta: mil novecientos cuarenta y siete. El matasellos del otro sobre era bastante más reciente. Del cincuenta y nueve, el año de mi nacimiento. Lo abrí también y en su interior había una postal en color del Paseo de los Ingleses de Niza. El texto era muy escueto, Decía nada más: «Querido Ramiro, siento mucho lo de tu enfermedad. Yo no puedo decir que me encuentre mejor, A ver si te decides a hacernos esa visita. Y que sea pronto, No sé cuánto aguantaré. Marguerite y la niña te mandan besos.»
Cogí todo aquello y lo guardé entre mis cosas. Yo entonces no sabía nada de política. Sabía que en España mandaba Franco y que los enemigos de Franco eran los enemigos de España: esto último se lo había oído decir una vez a un profesor de Formación del Espíritu Nacional. Sabía también que en algunos países se organizaban manifestaciones en contra de Franco y que luego en Madrid se organizaban manifestaciones a favor de Franco, y yo creo que eso era más o menos todo lo que sabía. Y acaso fue aquélla la primera vez que pensé en la política y en esos enemigos de España de los que hablaba el profesor de FEN, la primera vez que pensé en lo sórdido que debía de haber sido aquel tiempo anterior a mí, con españoles que no podían entrar en España y españoles que no podían salir, con hermanos que seguramente nunca volvieron a encontrarse por culpa de Franco. Pensé en lo sórdido que debía de haber sido aquel tiempo y me pregunté si no seguiría siéndolo entonces, en mi propio tiempo. Después de todo, tal vez no habían cambiado tantas cosas desde que aquellas cartas fueron escritas. Franco, por ejemplo, seguía vivo y seguía en el poder.
Читать дальше