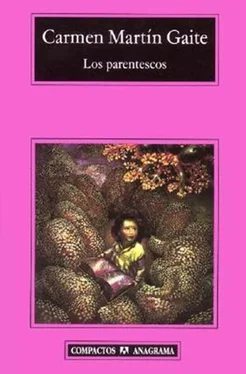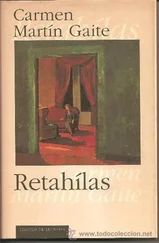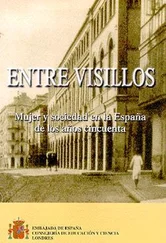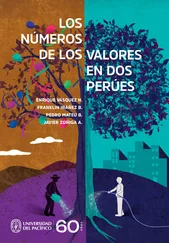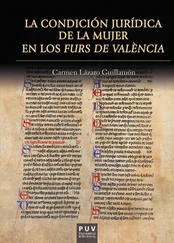En una de aquellas escapadas solitarias encontré una tarde, en la parte de allá del río, una casa rodeada de tapias altas y con escudo en la puerta. Aunque no se parecía en nada a la que había descrito Fuencisla, porque no tenía torreones, sospeché enseguida que pudiera ser la guarida secreta de mi padre. Era muy grande, con balconadas de piedra, estaba en una calle estrecha, y por encima de la tapia que la rodeaba salían árboles. Me apoyé en la pared de enfrente y esperé. Volaban pájaros, estaba atardeciendo. Sabía que tenía que esperar. Y de repente se abrió el portalón enorme de madera, entrevi un camino de arenilla, y salió el criado que solía acompañar a la señora del palo y le iba espantando niños. Volvió a cerrar. Era muy flaco, con nariz de aguilucho. Me vio y se dirigió hacia mí. Parecía inquieto.
– ¿Se puede saber lo que haces aquí? -me preguntó.
– Nada malo. Mirar.
– Pues a ella no le gusta que los chicos se paren en este trozo. Me tiene mandado que por aquí no jueguen.
– Yo no estoy jugando. ¿Y quién es ella?
– ¿Ella? La duquesa viuda de Almazán.
– Pues le dices que la calle es de todos. ¿Se lo vas a decir?
– ¡Maleducado!
Se fue furioso, refunfuñando, mirando para atrás. Yo seguí sin moverme hasta que desapareció. Me había puesto a silbar y tenía una pierna doblada, apoyada contra la pared. Luego crucé la calle y me acerqué a mirar de cerca la puerta enorme, con su escudo de piedra encima. Tenía una especie de dragón en la izquierda, y a la derecha estrellas. Arrastré una piedra para subirme y alcanzar el aldabón dorado. Llamé dos veces fuerte y luego corrí a esconderme en un callejón. Al cabo de un rato se oyeron pasos sobre la arenilla del camino. Luego dos voces de mujer: una joven y otra mayor. Y el chirrido de la puerta.
– No hay nadie. Habrá sido algún chiquillo. Sí, porque ha puesto una piedra. No se preocupe.
– ¡Malditos chiquillos! El diablo se los lleve -se enfureció la otra-. Quita el pedrusco ese. Y echa el cerrojo.
Era la señora del palo. Su voz la conocía.
En la tapia que daba al callejón escribí con carboncillo y en letras mayúsculas: «Esta casa es mía. Baltasar».
Luego me fui.
A mi madre, que esa tarde estaba de muy buen humor, le dije que nos habían salido en una lectura del Quijote para niños las palabras duque y duquesa, y que no entendí lo que querían decir.
– Ni falta que te hace, hijo. Porque ser duque no es nada, una marca. ¿No llevas tú niquis Lacoste con un lagarto cosido? Pues lo mismo. Por mucho que los duques presuman y desprecien a los fabricantes de niquis, ellos son peores. El ejemplo del vago total que encima echa sermones.
Pero yo no estaba dispuesto a abandonar la partida tan fácilmente.
– Oye, ¿un dragón es más que un lagarto?
Se encogió de hombros.
– Por lo menos, a los lagartos los ves tomando el sol por el campo. Pero a un dragón ¿quién lo ha visto?
– Ellos a lo mejor sí. Y ver un dragón es mucho.
– ¿Ellos? ¿Los duques? ¡Qué van a ver ellos! No ven nada, con la nariz y la barbilla siempre en alto. Si además no tienen imaginación, hijo. ¡A un dragón van a ver! ¡Qué más quisieran!
La cosa quedó ahí. Pero los dos sabíamos que el otro estaba pensando en la duquesa de Almazán. Mamá no la encontraba digna de ver dragones, la odiaba sin más. A saber si se conocerían siquiera.
Para cambiar de tema, me prometió que cuando leyera alguna novela bonita de las que sacaba continuamente de la Biblioteca Municipal, me contaría el argumento, como hacía mi amigo Isidoro.
– ¿Aunque termine un poco mal?
Se echó a reír.
– Sí, hijo. Aunque termine un poco mal. Te lo prometo.
Pero mamá cumplía pocas veces sus promesas. Era voluble y estaba siempre algo pirada.
A la señorita Paquita papá le puso de mote el astro naciente, nunca le había oído decir eso. Luego, andando el tiempo, se lo ha aplicado tantas veces a conocidos de mamá que ya se ha hecho popular la frase entre mis hermanos. Los «astros nacientes» pasan por una etapa en que no se les ve ningún defecto, pero luego, más temprano que tarde, decaen para volverse antipáticos, retorcidos o vulgares. O sea, que aburren y da rabia reconocer que alguna vez hicieron gracia.
Mi madre se apuntaba el tanto de haber descubierto ella aquel colegio. Pero, por lo visto, desfiguraba las cosas. Lo encontraron por casualidad, y el hecho de que estuviera a tres minutos de casa fue lo que a mi padre le decidió a elegirlo.
– Con lo preocupado que estabas por Baltasar -le decía ella cuando le informaba sobre mis progresos-. Y ya ves ahora, ¿qué retraso lleva? Dice Paquita que ninguno.
Papá le recordaba que ella también había estado preocupadísima, que llegó a hablar de llevarme a un psicólogo infantil. Pero mamá nunca se acuerda más que de lo que quiere; le encanta quedar encima. Yo lo que no podía entender, y me desesperaba, es que mi escolaridad, en vez de suavizar las diferencias entre mis padres, las hubiera agudizado. A los mayores un niño los entiende mal. Cuando los empieza a entender un poco es porque ya se ha metido en líos que lo sacan a él mismo de ser niño. Reñir, lo he ido sabiendo luego, depende de la voluntad de avasallar a otro, no de las razones que se tengan. En fin, que yo parecía ser lo de menos cuando salía a relucir mi nombre en el enfrentamiento de mis padres.
– Si hablaras con él, cosa que no haces nunca -decía mamá-, te darías cuenta de cuánto ha cambiado. Paquita dice que a las pocas semanas de llegar se puso a leer de corrido; que eras tú quien me contagiaba la neura y me hacías ver las cosas por el lado negro. Una proyección de tus complejos.
– ¡Dichosa Paquita! -decía él-. Ya tenemos astro naciente.
– Todo lo astro naciente que tú quieras, pero de pedagogía entiende un rato. Tenías a Baltasar subvalorado. Y para él eso era un trauma.
Papá se reía, con bastante razón, de la nueva jerga de mi madre, que nunca había dicho subvalorar ni trauma. Y es que leía unos libros sobre psicología infantil que le prestaba Paquita y ella escondía en el cajón de la cómoda. Cuando el astro naciente empezó a declinar, volvió a sus novelas y a sus atlas de geografía. Menos mal, porque Paquita Mora era una cursi.
En cambio, el profesor de gramática me gustaba mucho. Una vez -ya llevaría yo dos años en ese colegio- me mandó hacer una redacción corta. Tenían que salir un ejemplo de sujeto definido y otro de sujeto indefinido. Lo pensé mucho, precisamente porque no podía pasar de cuatro líneas.
– Tú métele «suspense» -me aconsejó Máximo-. Eso es lo importante.
– Bueno, a ver si me sale.
Me salió bastante bien. Y el profesor me preguntó que si no me había ayudado nadie.
– No, don Claudio, de verdad. Un hermano mío me dijo «métele suspense», pero nada más, luego se fue al cine. Mis hermanos van mucho al cine. El mayor menos.
Me puso un diez y al día siguiente le enseñé la redacción a mamá. La tiene guardada, me la ha leído a veces y por eso me la sé de memoria. Dice:
«Juan y su hermana Isabel hablaban junto al fuego.
»-Aseguran -dijo ella- que anda una bruja por el pueblo.
»De repente, llamaron a la puerta.»
– ¿No hay más? -dijo mamá-. ¡Qué pena que no haya más. ¿Vas a seguirlo?
– No. Son ejemplos. Isabel y Juan son sujetos definidos, o sea que se ven. Los que inventaron lo de la bruja y el que llama a la puerta, no. No los ves. ¿A que no?
Mamá se quedó pensativa.
– Sí, es parecido a cuando decimos «llueve». Lo explicas muy bien.
La miré extasiado. La veía con trenzas, sentada a mi lado en un pupitre alargado, pintado de verde.
Читать дальше