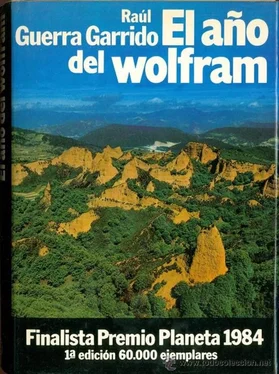– Nueve doscientas -dijo una de las mujeres.
– Trescientas, nueve mil trescientas -corrigió otra.
– Poco.
– Más mil ochocientas treinta y siete -añadió el maestro.
Ni para tabaco, pensé.
– Muy poco.
– Cumple tu palabra, Genadio, con este dinero se cubre el rescate de uno, con tu nobleza de espíritu libera a los otros tres, ya te has vengado y nada sacarás con más muertos, este pueblo ya ha sufrido bastante, tú lo sabes mejor que nadie.
Las mujeres enloquecieron.
– ¡Al mío, suelta al mío, tenemos nueve hijos pequeños, uno paralítico, qué va a ser de nosotros!
– ¡Yo soy quien más lo necesita, los míos están tuberculosos, las medicinas son muy caras y quién nos lo va a ganar!
– ¡Mátame a mí, él no hizo daño a nadie!
– ¡A mi Rubino, sálvame a mi Rubino!
Peleaban entre sí mientras trataban de retener a Genadio aferrándose a sus pantalones. El huido sacudió las piernas con un gesto brusco, por un momento pareció que iba a liarse a patadas con ellas, pero no, todo lo contrario, extendió la mano sobre sus cabezas pidiendo calma y habló con sonrisa beatífica.
– Está bien, calmaos, los soltaré.
– Dios te bendiga.
– Nada les va a pasar, se acabó, pero que nadie salga de la iglesia antes de media hora o me arrepiento y vuelvo con el hacha.
Genadio hizo el gráfico gesto de cortar el cuello, recogió el dinero y a grandes zancadas desapareció por la sacristía. El ruido de las llaves, un nuevo silencio, un llanto nervioso, la fe en el milagro, Dios te salve María en acción de gracias.
– Cállese, abuela, no está el horno para rezos. ¿Qué hacemos?
– Aguardar.
– ¿El qué?
La respuesta vino de fuera, una descarga de fusilería, heteróclito retumbar de diferentes armas de caza, un trueno áspero, brutal, aquéllos eran más que cartuchos de perdigón lobero, obuses, el gemido de las vidas taladró las sienes con la misma facilidad que la aguja se clava en el requesón, las dimos por vividas, acabadas, no podía ser otra cosa más que un fusilamiento.
– ¡Rubino! ¡Mi Rubino! ¿Qué te hacen?
– ¡Asesinos!
Se precipitaron las esposas hacia la puerta y todos detrás, ni plazo ni prudencia, afuera, lógicamente la puerta más fácil de descerrajar fue la sacristana, apretujándonos en una cola tumultuosa, la de los almacenes Bodelón cuando el cupo para los cortes de tela, a codazos para respirar cuanto antes el aire libre y petrificarnos ante el espectáculo de la masacre, el horror se asentó en la campa de Dragonte, los habían fusilado contra el curvo muro del ábside, entre las argollas para las caballerías y el letrero de «prohibido hacer aguas mayores y menores», les habían volado la cabeza con postas, cuatro manchas indescriptibles en la pared, masa encefálica y sangre, unos hilillos frescos se deslizaban hacia el zócalo de malas hierbas y avena estéril y allí abajo, en el suelo, los cuerpos amontonados, entrecruzados, de José, Rubino, Argimiro y Longinos. Una gruesa mosca verde jodeburras se paseaba por lo que habría sido nariz, a veces el horror se coagula en una sola imagen absurda, yo no podía apartar la vista de la estúpida mosca.
– ¡Dios mío! Cuánto sufrimiento inútil.
Lo dijo el maestro, caído de rodillas, llorando, la letra con sangre entra quedaba muy atrás, su humanidad creció tanto como el valor del fotógrafo, sacó un retrato del abrazo a los muertos antes de explicar que a los vendedores ambulantes también los habían retenido en la sacristía.
– Creí no poder contarlo, pero lo voy a hacer y con un documento gráfico de excepción.
Nadie reparó en la sombra de Lita, doña Manolita, la serora de don Recesvinto, entró en la iglesia y se ocupó del cuerpo del sacerdote, lo abrazó sin ningún reparo, acicaló su rostro, entrelazó sus manos, compuso sus ropas y después, eso sí con disimulo, se apoderó de la pistola del nueve corto que siempre llevaba en el bolsillo de la sotana, se desharía de ella tirándola al pozo de casa, allí nadie la localizaría, la pistola confirmaba la opinión de por qué entraron justo en el momento de alzar, por pillarle concentrado en el oficio y con las manos ocupadas, de no ser así quizá le hubiera dado tiempo a disparar, sabían que iba armado y tenía fama de rápido, de no dudárselo, lo de la consagración no fue por casualidad. Un día de la Virgen para contar a los nietos.
– Pobriña Lita, ni siquiera le queda el consuelo de ser viuda.
– Ya te va de negro, mujer.
– Hijos de puta, los rojos serán siempre unos hijos de puta.
La gente se estorbaba en su afán de colaborar en lo que ya no tenía remedio, los muertos subieron en consideración moral, nada que recriminarles, unos santos, incluso Rubino, de quien tantas barbaridades se contaban, era un santo, mejor así.
– Siempre les toca a los mejores.
Me reuní con Olvido, bajamos cogidos de la mano, sin hablar, ni siquiera le comenté lo de las quinientas pesetas, me indignaba que la colecta no hubiera llegado ni a dos mil, me sentía sucio y culpable, un sentimiento que muchos otros debían compartir conmigo, el chico de los Valbuena había hecho promesa, la de su madre, de subir andando con las botas llenas de garbanzos, se las había llenado con garbanzos cocidos y ahora, junto a la cuneta, cuando pasamos a su lado, los estaba reemplazando por piedras, querría destrozarse los pies en la bajada para quitarse de encima el mefítico olor de culpa y miedo, le comprendía muy bien. Cruzábamos el soto de Casares cuando sonó la primera campanada tocando a muerto.
Si subí a Oencia fue por el chantaje de Jovino, «sube o no hueles un kilo más de la peña del Seo», con la disculpa del negocio quería adoptar una pose cínica y dura ante mí mismo, pero en realidad subí por solidaridad, le machacarán, pero con testigos puede que no le machaquen del todo, con el amigo Menéndez seguía en muy buenas relaciones, «además tengo que decirte una cosa confidencial, algo definitivo, sube», y subí, no llegaríamos a la docena los que nos atrevimos a plantarnos frente al único edificio de ladrillo, encalado y con una bandera sobre la puerta: todo por la patria. Ni se molestaron en sacar un centinela, pero los famosos del pueblo, la cuadrilla del Gas en pleno, se nos enfrentó en la explanada interponiéndose entre nosotros y la casa cuartel como si temieran un asalto, quedamos en dos filas de uno frente a otro como en un torneo a lo Ivanhoe, lar armas en el bolsillo, el odio en las pupilas, lo que fuera a pasar envenenando el aire.
– Lolo, será mejor que te evapores.
– ¿Por qué? No hice mal a nadie.
– Para que no te lo hagan a ti.
Lo de Dragonte sonó y la autoridad competente encabritóse, lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible, los cuatro vecinos asesinados era un crimen, pero en recinto sagrado y con párroco incluido una afrenta al mismísimo régimen, algo a compensar con un gesto rápido, se lo repitieron hasta la náusea a Manuel Castiñeira, el hermano de Genadio, lo mejor es que te evapores una temporada, pero Lolo, el Puto, andaba más que sonado, vivía a medias de la caridad y del vino de los Perrachica y allí le trincaron, en la barra, tomándose un blanco.
– No te importa acompañarnos, ¿verdad?
– ¿De qué se me acusa?
– De nada, hombre, el teniente quiere preguntarte algunas cosillas de puro trámite.
Que Chaves se ocupara del caso eran palabras mayores, le vimos entrar al cuartelillo con su cara de caricatura fácil, el pelo negro de bicho ocultándole la frente y la mandíbula recta típica de cazador de fugitivos más adelantada que nunca, cuanto más se le adelantaba más peligro a su alrededor, nos dejó pocas esperanzas.
Читать дальше