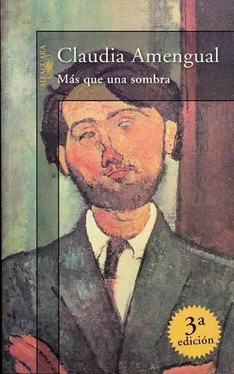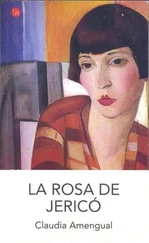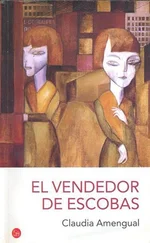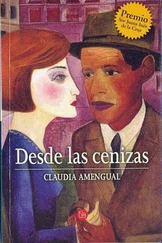Marga caminaba detrás del ataúd. Apenas pudo reconocer a la mujer que amó en ese vestido negro, demasiado holgado, como una bolsa. El marido iba detrás con una mano puesta con displicencia sobre su hombro, pero ella apuró el paso y se sacudió la carga inútil de esa mano que no servía de consuelo. Esa mínima señal fue suficiente para que Tadeo pensara que Marga hubiera sido feliz junto a él.
Estaban a unos metros, pero ella no lo había visto aún. Llevaba lentes oscuros y los ojos clavados en el piso, caminando de memoria. “Marga querida”, pensó Tadeo. Y entonces, seguramente inspirado por alguna vieja película, decidió que si ella se sacaba los lentes al verlo, sería señal de que todavía lo amaba. Como un niño se concentró en ese gesto rogando en silencio con la misma emoción con que alguna vez había pedido deseos a una pestaña apretada entre los dedos, o a una estrella fugaz. “Que se los saque”, se repetía, “que se los saque”.
Marga ya estaba junto al panteón rodeada por gente que Tadeo no veía. Su marido se había puesto al lado, pero tenía la decencia de no tocarla. Había unos muchachos cerca, unas moles llenas de pecas. “Serán sus hijos”, pensó Tadeo, pero pronto volvió a ella como si nada más existiera en ese momento, y olvidó a los muchachos, al marido gringo, a Jano, que, sin duda, estaría entre la gente penando como un hijo más.
Los hombres hacían su trabajo con precisión quirúrgica. Nada más sus voces se oían en el silencio amargo de la mañana, sus voces y algunos sollozos entrecortados. Tadeo rodeó el panteón y se detuvo a unos metros frente a la boca que los hombres acababan de abrir. Vio la prolija estantería, dos lugares por nivel, los abuelos juntos, en el de más abajo. Reconoció el cajón de su padre, un caoba espléndido, tallado, con las manijas de bronce. Quedó así un buen rato, como si estuviera desentrañando los misterios del Guernica, el simbolismo elemental de las cosas. Y entonces, para su sorpresa, vio cómo descendían el cajón del tío Ignacio y lo colocaban junto al de su madre, de manera tal que ambos cuerpos se emparejaban en el pozo oscuro de la eternidad.
Era Marga quien dirigía la operación desde arriba. Cuando la tapa se cerró, se miraron por primera vez, y ella, que ya no lloraba, se adelantó hacia él, lo tomó del brazo y se quitó los lentes.
– Viniste.
– ¡Cómo no iba a venir! ¿Estás bien? -se arrepintió de la estupidez de su pregunta.
– Estoy cansada.
– Esto agota, Marga. Andá a tu casa a dormir.
– A mi casa no vuelvo. Llevame con vos, Tadeo, no quiero volver.
La gente ya había empezado a arremolinarse sin la menor prudencia, pero Marga estaba muy lejos de allí, ni siquiera se permitía unos minutos para rezar o consolarse. Estaba inquieta, como si temiera que de alguna parte surgiera una legión blanca para encerrarla en una ambulancia y llevarla al manicomio. Pero sólo había gente que se aproximaba para decir las obviedades que ella no respondía. Tadeo se quedó a unos pasos y vio que Jano la abrazaba como un hermano. Ella lo apartó con dulzura y le dijo que se fuera a descansar. Ya no era el muerto el centro de la ceremonia, sino la hija y la viuda, una pasita arrugada en un rincón, la tía Margarita, qué vieja estaba. Por fin, se despejó la bandada de dolientes, cada cual a su auto, a seguir con la vida; muchos quizás habían olvidado por qué estaban ahí y ya pensaban en las tareas postergadas esa mañana y cómo las acomodarían en los días siguientes. Otros se irían plenamente satisfechos por el deber cumplido, con la secreta tranquilidad de saber que estos detalles se devuelven algún día.
Entonces, el marido de Marga repitió el gesto torpe de la mano en el hombro, pero esta vez ya no hubo disimulo en la respuesta. Ella dio un paso atrás con brusquedad y le pidió que la dejara en paz, que quería estar a solas con su padre, que se fuera y se llevara a los hijos y a la madre, que se fuera. El hombre discutió lo imprescindible y obedeció. Ni siquiera reparó en que Tadeo estaba todavía ahí. A lo lejos se oía el motor de un auto que no podía arrancar; parecía el grito ahogado de un dinosaurio que se desperezaba y venía por ellos. Cuando quedaron solos, Marga le suplicó con los ojos que la llevara lejos, que la salvara.
La casita de la playa es el lugar donde han quedado los mejores recuerdos. Había sido de los abuelos, a quienes Tadeo nunca conoció, pero Jano sí, y eso le da superioridad, una suerte de prestigio frente al hermano que ha nacido medio huérfano de familia. Pasan ahí los meses de verano y algunos fines de semana durante al año, si el tiempo lo permite. El padre rezonga cada vez que tiene que hacer una pequeña mudanza, pero en el fondo disfruta de este lugar donde se siente más jefe que en la otra casa, la de la ciudad, el reino de ella.
La madre llega y se descalza. Anda así hasta la hora de volver; dos días si son dos días, tres meses si es el verano entero. Las plantas de los pies se le endurecen y se abren en grietas resecas como un papel acartonado, pero a ella no le importa. Cuando mucho, las raspa contra las piedras de los canteros, tumbada en el pasto en un silencio que, a veces, puede durar demasiado, pero que nadie se atreve a interrumpir. Así está hasta que descubre algo que le ilumina la mirada. Pone un índice sobre los labios y susurra al hijo que está jugando bajo la sombra del alero:
– Shhh, no hagas ruido, Tadeo, vení.
Tadeo se acerca en cuatro patas y mira hacia las matas verdes, pero no logra distinguir nada excepcional. Ella apunta con su dedo extendido y hace gestos con las cejas.
– ¿No ves? Entre las ramitas. Mirá bien.
Tadeo quiere complacerla y fuerza la vista para saber qué la maravilla tanto. Más que nada quisiera acompañarla en esta pequeña conmoción que ella se ha permitido, pero sólo ve ramas, hojas, y una telaraña a medio deshacer, vestigio de la noche, quizás. Ella se incorpora, lo toma de la nuca y lo obliga a acercarse más, como si fuera un perro a una madriguera. Entonces, con la misma emoción con que un astrólogo descubre una estrella nueva, Tadeo ve un par de ojitos y unas antenas delgadísimas que surgen de una ramita verde, tan verde como todas las demás. Mira a su madre.
– Es como una langostita -dice ella, por ponerle un nombre al bicho que está inmóvil, pero que ya ha sentido su presencia.
– Parece una rama.
Ella sonríe satisfecha.
– Es para que los pájaros no se la coman. Muchos animales hacen eso.
– ¡Ah!
– Algunos peces, los conejos blancos en la nieve, unos raros que se llaman camaleones…
– Pero, siguen siendo animales, ¿verdad?
– Claro. Se quedan quietitos y cuando no hay peligro, se van.
– Qué lindo…
– ¿Qué cosa?
– Cambiar de color cuando tengo miedo.
Ella le dice que no diga tonterías, que se vaya a jugar. Y se pierde en un laberinto de confusiones, la cara vuelta hacia el cielo.
No hablaron durante el viaje. El taxi arrancó sin saber hacia dónde y ella pidió ir a casa de Tadeo. En medio de una situación tan emotiva, el único pensamiento que a él le vino a la mente fue que no había hecho la cama ni lavado los platos del desayuno. Estupideces para no revolver otras cosas.
– Marga… -le dijo, pero ella giró hacia la ventanilla y él supo que no debía hablar.
Abrió la puerta como un adolescente que trae a la novia en ausencia de los padres. Ella entró y se quitó los zapatos. Tenía los pies hinchados, muy rojos. Y aquel vestido negro que no invitaba bajo el cual se presentían los estragos que el tiempo había hecho.
– Cogeme -le dijo, como hubiera podido pedir un vaso con agua.
– Marga, qué decís, estás agotada.
– ¡No ves que no puedo más!
Читать дальше