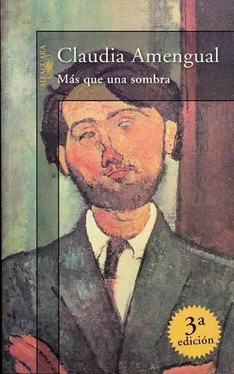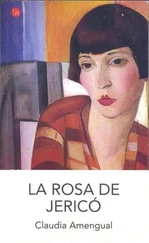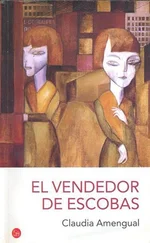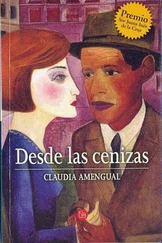– Como quieras. ¿Te acompaño?
– Pido un taxi.
Fue hasta el teléfono, se detuvo y lo miró.
– Vas a pensar que estoy loca.
Él sonrió con tristeza, casi asintiendo.
– Yo también hago cosas raras muchas veces. No pasa nada.
– Es que me porté como una loca.
– Te dije que no pasa nada, Marga. Ya está.
A esa altura le molestaba tenerla en la casa y quería sacársela de encima sin más preámbulo, pero ella seguía escribiendo el guión de aquel encuentro. Supo que nada iba a impedir que hablara y se preparó para escuchar sin emoción ni deseo.
– No debería quejarme; soy muy injusta. Billy me quiere y es un hombre bueno. Tenemos cinco hijos. Hoy había tres; los otros están estudiando en Houston. ¡Cinco varones! Ninguno se parece a mí. Tengo una casa de dos plantas, con jardín, una piscina -se detuvo para sonarse la nariz-, dos perros. Billy acaba de cambiar su auto y yo me quedé con el de él…
Tadeo escuchaba y todo iba resultando asquerosamente previsible. Las palabras comenzaron a atravesarlo y ya no oía más que el sonido que rebotaba en su desprecio. Con gusto le hubiera preguntado por qué lucía tan mal si era así de feliz con el tal Billy, los cinco hijos, la casa de dos plantas, el jardín, la piscina, el auto y los perros; pero ya ni siquiera le importaba herirla. Quería que se fuera y devolverla al pozo de los recuerdos de donde nunca debió dejarla salir.
… que ahora nos veamos más seguido. Jano va mucho por casa. Los chicos lo adoran. Sería genial si se amigaran, ¿no?
La mirada de Tadeo debió de haber sido elocuente, porque Marga no insistió. Dejó una tarjetita sobre la mesa, pidió un taxi y se fue acarreando su humanidad rumbo a la vida que por segunda vez elegía. No volteó para saludarlo y él cerró la puerta apenas salió, sin esperar que desapareciera escaleras abajo. Sólo entonces cayó en la cuenta de que, mientras estaban en la cama fumando cara al techo, como un rayo había atravesado su mente la idea romántica de que Marga hubiera aparecido justo ese día porque estaban predestinados a morir juntos. Frente al espejo se sorprendió de lo viejo que estaba, como si fuera un conocido que hacía años no veía y, de pronto, se topaba con él al doblar cualquier esquina.
– No me digas nada, Doc, soy un imbécil -dijo-. Ella pudo adaptarse.
El padre está abatido desde que la madre se mató. Cualquiera podría pensar que es la muerte de su esposa que lo mortifica, pero hay un dolor más intenso, una brasa ardiéndole en el pecho cada vez que recuerda. Lo que más le duele es sentirse sustituido, cambiado como una media sucia. No podía ser peor la circunstancia, y el padre, lleno de humillación, lleno de amor, también, debe concentrar toda su humanidad despechada en los hijos que lo necesitan. A veces, quisiera buscar a Ignacio y partirle los huesos; otras, la sacaría a ella de la misma tumba; muchas más son las veces que se confunde en ese entrevero de amores y odios y ya no tiene claro ni su nombre, nada. Pero en ningún momento piensa en morir.
No ha querido tocar la ropa de ella. Cada tanto, cuando necesita traerla, se abraza a un vestido y se tiende en la cama a esperar el milagro. Y el milagro es un olor que se vuelve sepia en el recuerdo; y a ese olor se aferra para no dejarla partir, para que se quede un poco más, sólo un poco. Si la noche invita, no es un vestido, sino su ropa interior, más íntima que nunca, la espuma de las puntillas vuelta una piel ausente, piel de seda, piel rosa, lila, piel blanca, piel que es y no es la de ella. Él se deja seducir por este hechizo, se envuelve en la tersura, se entrega a un placer mínimo y falaz que lo aturde por un rato y le anestesia la pena atroz de no tenerla.
Por suerte, existe el refugio de la poesía. Lee para no torturarse en vano, para encontrar respuestas en los poetas que siempre tienen la palabra justa; eso que presiente, pero no sabe nombrar y, de pronto, descubre con claridad en un par de versos ajenos. “No quiero que te vayas, dolor, última forma de amar…”, le recita Pedro Salinas al oído y es como si hubiera escrito pensando en él. El dolor, ese mausoleo de la memoria, quema, pincha, pica, duele, pero que no falte, adorado tormento.
Tadeo pensaba en su muerte. Y no es que fuera hacia ella, sino que se iba de la vida. Sentía que iba a consumar la ruptura más total con el universo y, a la vez, unirse a él. Como antes de nacer, volvería a la misma nada. Trataba de imaginar cómo sería eso y no lograba más que fantasías baratas que se mezclaban sin respeto ni pudor en un carnaval de dogmas religiosos y formas varias de paliar el miedo. O la angustia. Más bien la angustia, aunque a esa altura ya ni siquiera eso, sino un cansancio profundo. Quería dormir un largo sueño y que, al despertar, su vida ya no fuera esa vida, sus problemas no estuvieran y pudiera empezar una existencia más liviana. Su cabeza era un enjambre de dudas; la única certeza era que no quería seguir así.
Había planificado distinto su último día. Pudo haber seguido con escrupulosa meticulosidad cada detalle previsto y, sin embargo, se fue aferrando a las llamadas, a los pedidos, manotazos de náufrago que bracea por llegar a cualquier isla. Apenas se fue Marga, se descubrió olvidándola con sorprendente rapidez. Marga había muerto para él hacía treinta años y el tímido resplandor de aquellos amores asomado en la mañana no era más que el producto de un exceso de sensiblería en un día en el que tenía derecho a estar sensible. Al final, iba a terminar siendo bueno que se hubieran encontrado para decirse cuerpo a cuerpo que nunca se habían perdonado tanta debilidad. Luego del sexo, se hizo demasiado evidente que eran dos extraños sucumbiendo al llamado de una vida anterior nada más que para saldarla y darse el adiós definitivo. Borró su nombre de la lista de llamadas.
Se sentó a escribir la famosa carta. No se sentía obligado; de hecho, le parecía un detalle bastante cursi, pero prefería salvar ciertos asuntos de la habitual tergiversación del recuerdo. Por ejemplo, necesitaba que César supiera que lo quería, no porque lo intuyera, sino porque lo leería así, sin una letra de más ni una de menos, sin un adjetivo que atenuara la fuerza de las palabras, así, nada más le diría: “César, te quiero”. Y no habría nada que interpretar; tampoco dudas, solamente la seguridad de que se había matado incluso queriéndolo. Hacía tanto que no lo veía y ni siquiera recordaba si algún día se lo había dicho.
Hubiera sido más heroico que eligiera un papel limpio y estrenara una lapicera azul, pero estaba lejos de sentirse un héroe y, además, se había propuesto alejarse de lo previsible. Si lo normal era una nota a mano, él iba a escribirla en su computadora, como había escrito cada palabra importante en los últimos años. Ya ni recordaba su caligrafía más que cuando tenía que firmar algún vale, y también por eso prefería olvidar. Ésa iba a ser una nota impresa, sin más aclaraciones que las indispensables y privando de antemano a cualquier morboso que fuera a solazarse con el temblor de su mano o a descubrir una vacilación final en la curva sinuosa de una mayúscula.
Encendió la máquina y dio una mirada a la página en la que había entrado compulsivamente durante los últimos dos meses. Se sorprendió de que más de trescientas personas la hubieran visitado desde el día anterior. Como siempre, había mensajes disuasivos y algún insulto, también. Muy pocos se animaban a dejar su aplauso por escrito, quizá para no tener que llevar otra carga cuando todo estuviera hecho. Por momentos, se decía que era otra farsa colgada en la red, pero el chico parecía tan sincero que daba vergüenza dudar de sus intenciones, y Tadeo se dejaba hechizar, como tantos otros, por su canto.
Читать дальше