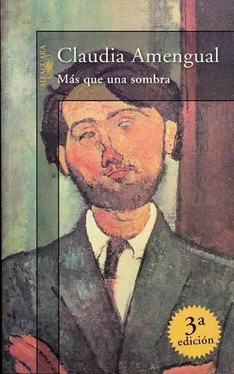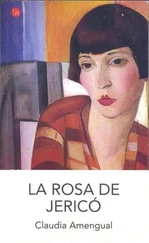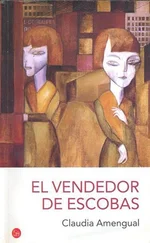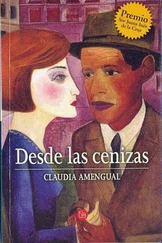“De Alejandra Pizarnik, una belleza”, decía, y transcribía:
Mañana me vestirán con cenizas al alba,
me llenarán la boca de flores.
Luego, invitaba a pasar a la sección Mensajes, donde cada provocación tenía su respuesta.
Perdón por la letra: Mensajes
De Matías a Horacio:
“Loco, de verdad no entiendo que buscás. El poema de Pizarnik no me parece ninguna belleza. No trates de hacernos creer que suicidarse está bien. ¡No! La vida es linda, tiene un montón de momentos buenos, no está tan mal. Seguro que tenés cosas buenas alrededor y no las ves. Tengo veintiocho años y perdí el laburo, pero ni ahí se me da por pensar en eso. Estuve como cinco días tirado en la cama, sin bañarme ni afeitarme. Bueno, estuve así durante esos días, pero ahora estoy buscando y está bravo. Medio país anda en la misma. Hay que luchar por los ideales, ¿no? No me entrego, loco, ya te dije, la vida es linda”.
De Horacio a Matías:
“En primer lugar, no sabés leer poesía. Vos decís que la vida es linda y me parece una falta de respeto. Será linda para vos, pero no todo el mundo se conforma; enterate. Yo, por ejemplo, respiro, como, leo, estoy biológicamente vivo, pero para adelante, muerto, morto, dead. O sea, no hay nada en el futuro, ¿me entendés? Y no me hables de ideales, ¡por favor! ¿De qué ideales me hablás? ¿De morir por mi bandera? ¿De la patria o la tumba? Eso ya no existe. Cada uno está en la suya. Si hay que sacar la guita rápido para no fundirse, o afanarla, te puedo asegurar que la patria no cuenta. A nadie le importa nada de vos, tenés que vivir a los codazos porque, donde te descuides, un día llegás a tu casa y tu familia te vendió los calzoncillos. O peor, te compró unos nuevos con la guita que le afanó al vecino. ¿No ves que esto es una gran bola de mierda? Yo me bajo”.
Tadeo está con su padre en la planta baja de una oficina pública. No quiere subir al ascensor. Mira las luces que indican que la caja se acerca, desciende hasta ellos desde un noveno piso; las rodillas se le aflojan. Con gusto apretaría la mano del padre, pero ya tiene diez años y sabe que no está bien; hasta puede imaginar a Jano burlarse sin la menor piedad.
El tres se enciende y Tadeo siente una leve náusea que lo lleva hasta lo profundo de un recuerdo lejano en el que está con su madre en el interior de un ascensor cualquiera, esta vez, sí, bien tomado de su mano. Puede oler el perfume a limpio de su piel. La madre no habla; va inmersa en algún pensamiento cuando, de pronto, el ascensor se detiene con brusquedad y la luz se apaga. Tadeo se aferra a la mano como a la punta de un despeñadero. El miedo crece en pavor, el pavor empieza a ser pánico, pero la voz de ella suena serena:
– Apagón. No te muevas, pronto nos van a sacar.
Tadeo ya no siente tanto miedo, sino una entrega mansa. No importan la oscuridad, ni la sensación de estar colgado en la nada dentro de una caja de metal, ni el silencio, ni el aire que empieza a escasear. La madre se arrodilla y lo atrae contra su cuerpo, y él siente que también el corazón de ella late de prisa. Los latidos se acompasan, madre e hijo abrazados en un ascensor a oscuras.
Alguien grita desde abajo o desde arriba que no se desanimen, que están trabajando para solucionar el problema. La luz vuelve y el ascensor se pone en movimiento. Cuando llegan a destino, la madre lo suelta, se alisa la falda y atraviesa las puertas como una reina contrariada. Tadeo todavía está asustado y busca la mano, pero ella se lo sacude con algo de indiferencia y lo deja unos pasos atrás.
Se enciende el uno. El ascensor está por llegar. Tadeo mira al padre que no imagina las explosiones que están sucediendo en su corazón. Planta baja. Es un ascensor viejo, de rejas, como una jaula. El padre abre y entra, pero Tadeo se queda afuera, otra vez paralizado.
– Vamos, subí.
Tadeo avanza y está triste, sencilla y puramente triste, como sólo un niño sin madre puede.
La crisis había estallado hacía un año y medio. Los teléfonos celulares eran sapos a los saltos en los bolsillos. Y la gente, una hilera de hormigas paralizadas a la espera de que las puertas del banco se abrieran y alguien explicara por qué los cajeros automáticos no funcionaban. Tadeo había llegado cerca de las once y se encontró con una veintena de clientes que descargaban los nervios propios en los ajenos; así, en un va y viene hasta que los aleteos agazapados de los primeros rumores se convirtieron en un ruidoso batir de alas y ánimos recalentados. Las noticias de los informativos de la mañana se mezclaban con lo que alguien había oído en el ómnibus o incluso en el banco días atrás, pero todo quedaba reducido a la palabra santa de un empleado de sanitaria que, sentado sobre su caja de herramientas, promulgaba a los gritos lo que iba escuchando en su walkman, y disfrutaba como loco de su cuarto de hora como improvisado formador de opinión.
La verdad era que a esa altura de la mañana muy pocas personas sabían lo que estaba pasando y ésas se encontraban deliberando sobre la suerte de todos, a resguardo de cualquier teléfono desde donde un periodista impertinente pudiera hacerles la pregunta para la que no tenían respuesta. El vacío de información se llenó de especulaciones y fantasmas que venían de muy atrás, cuando otra crisis bestial había roto una mentada “tablita” y con ella tantas vidas y tantos sueños. Ahora, veinte años después, muchos habían vuelto a creer en la estabilidad del sistema y habían prestado oído a más de un consejo que estimulaba a endeudarse tranquilamente en dólares. Otros, Tadeo incluido, se habían creído los reyes de la astucia financiera por depositar su dinero en bancos isleños que ofrecían plazos fijos con intereses de telenovela. Y algunos que habían optado por la seguridad del país ni siquiera sospechaban que también sus ahorros se habían evaporado hacia aquellos paraísos para hacer las veces de torniquete de sangrías ajenas. Pero la mayoría era una masa silenciosa que no tenía ni una moneda en el banco, que transcurría revolviendo la basura y comiendo de ella, pariendo hijos al por mayor y extendiendo su horizonte apenas al anochecer de cada día. Sobre todos se cernía la oscuridad de la incertidumbre que en pocos días sería impotencia para unos y hambre para otros.
A la una en punto salió el subgerente. Tenía la camisa empapada y unos pelos locos pegados al cráneo. Estaba nervioso, pero se esforzaba por aparentar calma e incluso un cierto aire de superioridad. Aplastó un cigarrillo con el pie y pidió que la gente se acercara, pero nadie quería perder su lugar en la cola que ya doblaba la esquina y se esfumaba hacia la otra cuadra para mezclarse con otra cola idéntica que desembocaba en la puerta de un banco del Estado. El hombre no tuvo más remedio que salir del refugio del umbral y avanzó unos metros con dos guardias custodiándole las espaldas. Cada paso que daba era un golpe de corriente que se desplazaba a toda velocidad uno a uno a través de la cola hasta el final y se cruzaba con la información que venía desde el otro banco en una sorprendente simultaneidad que fue el indicio más claro de que aquello era un problema de todos.
Anunció el feriado bancario casi con vergüenza y explicó que se prolongaría hasta el lunes siguiente, cuando los bancos abrirían sin problemas y cada cual podría seguir operando como hasta el día anterior. Pero la conciencia general, que en aquellas horas se había desarrollado como la mente de un único cuerpo compacto, hizo que estallara una silbatina feroz, acompañada de insultos y alguna amenaza. El hombre entendió que aquella era la señal para volver al precario bunker de su banco y los guardias también se atrincheraron detrás de las puertas a la espera de que aquella criatura encolerizada se dispersara sin más incidentes.
Читать дальше