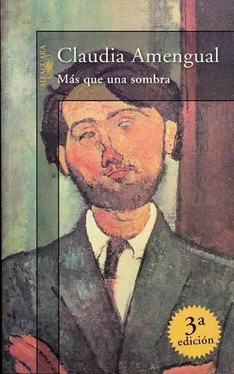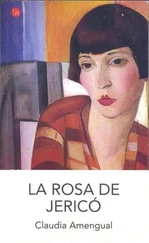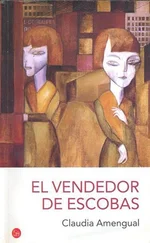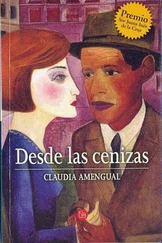En todas partes se puso a prueba la capacidad de adaptación. Era común ver las cortinas bajas de los comercios, los carteles de venta; enterarse de reducción de sueldos, seguros de paro, despidos. No sólo la economía se contrajo por aquellos días; la vida entera del país se transformó en un coágulo, un monotema, aquello de lo que todos tenían opinión formada, una distribución de culpas, el anquilosamiento de las esperanzas; mientras, afuera, los dueños del mundo se pertrechaban para combatir el terrorismo y erigirse en salvadores de la humanidad. Una lucha sin valores, sin estrategias militares ni económicas, carente de moral y ética, otros fundamentalismos amparados en los ideales de libertad y democracia, pero fundamentalismos al fin; la marca de una nueva era.
En el bar se hablaba de estas cosas, por supuesto. Cada cual tenía su visión de los hechos y no se apeaba de ella por razonables que fueran las explicaciones ajenas. También desde esta necedad defendían sus pequeñas parcelas y se reafirmaban en convicciones cada vez más precarias. Tadeo leyó mucho durante esos meses, se encerró en la poesía y encontró allí un mundo hacia el cual evadirse para no pensar que lo habían estafado, que no tenía ni un peso en el que respaldarse si la situación empeoraba.
Y empeoró. Era empleado de una agencia de viajes y cuando se presentó a trabajar un lunes, ya no había tal trabajo; ni siquiera había empresa. Esa mañana, mientras acomodaba las piezas de su pequeño mundo, con la soberbia imbécil de creer que ya nada más podía pasar, mientras desayunaba y elegía su corbata, unas personas que habían abierto cuentas en las que iban depositando una cuota mensual para un futuro viaje rompían a pedradas la vidriera de la agencia y entraban como una turba enloquecida; mientras otros, últimamente entrenados en estos menesteres, aprovechaban para saquear computadoras, lámparas, sillas, todo lo que pudiera ser vendido sobre una manta en cualquier calle de la ciudad.
Cuando Tadeo llegó, encontró a sus compañeros aturdidos que daban la cara a la gente mientras respondían a la policía, a los micrófonos, e intentaban que no se robaran lo que, en definitiva, era el único capital que les quedaba. Unos monigotes, eso eran los pobres y alguno, desbordado, se sentó en el cordón de la vereda y rompió a llorar. A Tadeo le llevó unos minutos entender que otra vez lo habían engañado, que de un soplido, un domingo por la tarde mientras la ciudad era un desierto, los dueños de la agencia habían vaciado las cajas fuertes, destruido los documentos y se habían subido a un avión paradójicamente mezclados con tantos que se iban a buscar esperanzas en el exterior; las primeras manifestaciones de un éxodo que desangró al país.
No veía más que los vidrios rotos y la única idea que rondaba su cabeza era la deuda que tenía con la automotora: unos siete mil dólares que había logrado refinanciar hacía unos días y que pensaba ir pagando con el sueldo más algunas privaciones a las que todos empezaban a acostumbrarse. También debía dinero a un conocido por una edición frustrada de sus cuentos, la compra de un par de electrodomésticos y la tarjeta de crédito. Pensó que si no se tomaba vacaciones ese año y apretaba algún gasto superfluo, no sólo capearía la tormenta, sino que podría saldar sus deudas en pocos meses. Y, además, estaba el sueldo de Laura, que era un sueldo docente, es decir, no gran cosa, pero que iba a ser el salvavidas mientras él encontraba otro trabajo.
Siempre había sido muy malo para los cálculos, pero esa vez se ganó la medalla de oro al error. En los meses siguientes, el desempleo treparía al veinte por ciento, Tadeo no soportaría el oprobio de ser mantenido por su mujer y Laura iba a dar aquel portazo con el que lapidaba una convivencia de veinticinco años.
– ¡Química y física! ¡Eso somos!
– Hay algo más, Jano.
– ¿Me vas a venir con Dios, ahora?
– No sé, puede ser. Pero hay algo más.
– Explicámelo, entonces.
– Es que no lo sé.
– Si no lo podés explicar, no existe.
– Vos siempre tan limitado.
– Y vos haciéndote el intelectual, el raro…
– Dejate de joder, querés, ¿qué quiere decir “intelectual”?
– Vos sabrás. Preguntale a esos con los que andás, todos iguales a vos, todos pálidos, muertos de hambre, siempre con un librito bajo el brazo, manga de pajeros.
– Porque tus amigos son una maravilla, ¿no?
– Por lo menos son normales, se juntan para hablar de mujeres, de fútbol.
– ¿Quién te dijo que no hablamos de esas cosas?
– ¿Cogiste alguna vez?
– ¿Qué decís?
– Eso, ¿cogiste?
– ¿Y a vos qué te importa?
– Sos un marica, quince años y sos un marica.
– Repetilo.
– Que sos un marica, Tadeo, Tadeíto. Que no se vaya a caer, que el primer diente, que fotos hasta para cuando inauguraste la escupidera, que las primeras letras, que la moñita azul, que enfermito de esto y de aquello, ¡apestado! Cómo no ibas a enfermarte, si te hervían todo, si la casa vivía llena de vapor para que se le abrieran los bronquios a Tadeíto, para que Tadeíto esto y aquello.
– ¡Andá a la puta que te parió!
– Que es la tuya.
– Con mamá no te metas.
– Vos la nombraste antes, ¿querés que hable del viejo?
– No te atrevas.
– Ella estaría acá si no hubiera sido por él.
– Te voy a romper la cara.
– Dale, animate.
– Te voy a romper la cara, Jano, te la voy a romper en pedacitos.
– Dale, dale, vení.
Y se la rompió.
Su relación con Laura había comenzado a desgastarse hacía tanto que muchas veces pensaba que el proceso se había iniciado el primer día, como una erosión invisible que les fue carcomiendo las ilusiones. Se conocieron en alguna reunión universitaria donde Tadeo pataleaba por sus ideales y Laura trabajaba por sus derechos, los dos con precaución, simulando una clase de estudios, porque eran los tiempos del terror. Le gustó que fuera mayor que él, que tuviera tan claros los conceptos con los cuales se embanderaba y por cuya defensa la vio discutir hasta extenuar a su contrincante de ocasión, muchas veces de puro terca, por no bajarse del caballo y ver quién aguantaba más, arriesgando demasiado en aquellas pulseadas demoledoras. Le gustaban sus piernas imperfectas que abría como un compás al caminar, su cabello sin tinturas y sus ojos castaños, dos almendras relucientes que ardían como llamitas cuando se enojaba. Era una mujer de principios cuando la conoció, y él apenas un aspirante a poeta que escondía su origen de clase media tras el disfraz de unos jeans zaparrastrosos y una barba que le duró muy poco y que casi le cuesta la vida de no haber mediado un coronel conocido de sus padres.
Se unieron en una resistencia cautelosa y esperaron juntos que todo aquello pasara, como finalmente pasó. Para entonces, ya no eran los compañeros que se entendían con el fulgor de una mirada o la frescura de un guiño cómplice, sino un matrimonio comprometido con aquel proyecto de familia que incluía a un niño de cinco años. Laura se había recibido de profesora de Literatura y Tadeo trabajaba como secretario de un diputado, que de poético no tenía nada, pero que le permitía traer un sueldo a casa.
Ella supo de sus infidelidades desde la primera vez. Jamás fueron aventuras, sino historias en las cuales entraba por atracción, es cierto, pero que derivaban hacia los afectos al poco tiempo. Nunca lo suficiente como para hacer temblar las estructuras de su hogar, una estabilidad que protegía de cualquier influencia exterior y que concebía como algo destinado a durar para siempre. Aquellas historias tenían la calidad emocional indispensable para no tener ganas de salir corriendo después de cada encuentro sexual. Sus amantes completaban la felicidad de la que Laura y César eran los pilares fundamentales, y no veía la razón para renunciar ni a las unas ni a los otros, siempre y cuando pudiera mantenerlos a una distancia suficiente.
Читать дальше