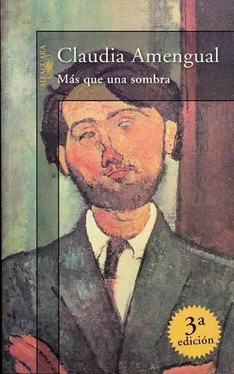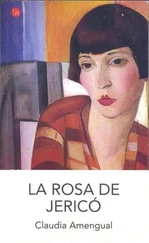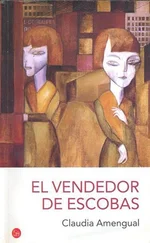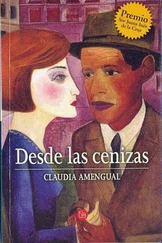No era especialmente bella. Tenía la nariz larga y unas ojeras de trasnochada perpetua. Apenas usaba una pintura roja para los labios que les marcaba la cara cuando los besaba, las pocas veces que los besaba. Tadeo corría a limpiarse, pero Jano se hacía el distraído y andaba por horas con el beso de su madre estampado en la mejilla como una cucarda. No era especialmente bella, ni amable, ni tierna, ni brillaba demasiado, pero era una mujer ordenada, limpia, que tenía la casa impecable y a ellos de punta en blanco, que nunca faltó a sus deberes de madre y que, una mala tarde, no aguantó tanta presión.
Cuarenta años después, Tadeo podía imaginarla aterrada sin saber qué hacer con el maravilloso desorden de la vida. Una vida que alguien le había enseñado como la otra cara de la muerte, y entre esas orillas se movía con comodidad, como si fuera tan natural estar de un lado o del otro, despertar una mañana pensando qué cocinar para el almuerzo, y pegarse un tiro antes de la cena. Le faltó esa desprolijidad imprescindible, un poco de caos en la perfección. Le faltó misericordia para perdonarse. Así era el arrastre de sus días, sin más estímulo que la satisfacción de cumplir. Al fin y al cabo, la madre había muerto, como todos, de su propia enfermedad.
Y a él le faltó verla muerta. Tampoco se lo reprochó al padre. No hubiera podido, pobre hombre quebrado, añadirle otro peso más a la carga bajo la cual apenas lograba transcurrir. Cuando fue un poco mayor, Tadeo comenzó a enhebrar las cuentas de un largo rosario, todavía inconcluso, y percibió que no era sólo la muerte de su mujer lo que atormentaba al padre. No se equivocó.
Pasó de odiar el ceremonial de la muerte a buscarlo con pasión para completar los duelos que el tiempo le fue abriendo a cuchilladas, como zanjas de desconcierto. Por eso había aceptado ir al cementerio. Incluso cuando significaba un cambio de planes, un giro inesperado en ese día, aun así, necesitaba ver cómo bajaban el cuerpo de su tío, quiénes lloraban y cuántos se regocijaban en silencio. Iban a mover los huesos de sus padres, a hacer lugar en los estantes para acomodar al nuevo inquilino y, algún día, no habría más espacio en la casa y los hijos de los hijos de los hijos, que ya no irían a poner flores, los reducirían a polvo sin miramientos. También, claro está, iba para fantasear con su propio funeral, que sería bajo lluvia. Lo sabía porque había estado pendiente del pronóstico del tiempo.
Una casa sin cuchillas. La casa de Tadeo y de Jano es una casa donde no entra una cuchilla porque la madre no lo permite. Una única vez lo hablaron. Ella puso el grito en el cielo; pero no dio explicaciones y el asunto quedó zanjado. Y el padre, con esa docilidad que es casi una sumisión, no pregunta, no se opone, no protesta ni siquiera cuando está preparando un asado y tiene que usar un simple cuchillito de cocina. Ella lo mira afanarse en la difícil operación, pero no se mueve, hace como si nada para evitar cualquier referencia al tema. Por fin, el padre ha logrado desprender un trozo de carne del costillar y lo pone en una tabla. Se lo ofrece a ella, le dice que empiece, que no espere que sirva a los demás, que se le va a enfriar la comida.
Ella come y los niños esperan su turno pellizcando el pan, mientras el padre vuelve a la odisea de aquel serruchito insignificante que pierde su filo apenas roza el hueso. Ella mastica y recuerda una tarde de invierno en que cortaba aceitunas para una salsa y los niños jugaban frente al televisor, en la cocina. Él no había vuelto aún del trabajo; el viento se colaba por debajo de las puertas y se metía entre las fibras de la ropa hasta llegar a la piel, y más adentro, hasta convertirse en un frío metálico, como una puñalada. Afuera, la tarde se extendía hacia una noche de tormenta y lo iba agrisando todo a su paso; un presagio de invierno eterno. Ella machacaba las aceitunas sin la menor atención, conmovida por la tristeza de aquel paisaje que le devolvía la ventana y que era como el reflejo demasiado idéntico al páramo que llevaba dentro.
Miró a los hijos, tan ajenos, tan de ella. De pronto, el peso de la cuchilla se hizo evidente. Quiso soltarla, pero era más fuerte el encantamiento, la rara sensación de tener la muerte en las manos. Volvió a mirarlos. Pasó un dedo por el filo y sólo fue cuando el tajito abierto comenzó a arder que sintió que regresaba de muy lejos, y un miedo aterrador la envolvió. El miedo de saber que podía, de cuan cerca había estado, y, lo peor, esa sensación indescriptible de haber perdido por unos instantes el control y la conciencia.
Si al despertar aquel martes le hubieran preguntado por el último sitio en el que pensaba encontrarse, Tadeo habría respondido: el cementerio. Pero no le extrañaba estar allí, a las once de la mañana de una primavera empecinada en recordar el eterno resurgir de las cosas. Llegó antes que el cortejo y anduvo entre las tumbas inquietando al guardia de la puerta que no entendía qué hacía solo y sin muerto que despedir. El cementerio le parecía un laberinto aciago para perpetuar el sufrimiento y hacerse la ilusión de que todo está bajo control solamente por saber dónde están los huesos queridos. Pero no es más que un ritual que ayuda a continuar con la vida. Las flores sobre los huesos devuelven un poco de paz, pero no devuelven a los muertos, ni hacen justicia con las penas de su vida, ni ponen en orden la insolencia de la muerte. Y, sin embargo, cada cual tiene derecho a saber dónde dejar esas flores, como una marca de identidad desde el pasado, hijo de tal o cual, muerto de tal manera, polvo sobre el cual descansan unos claveles tristes y se encarna el dolor, y desde el dolor, el recuerdo.
Le costó encontrar el panteón de la familia. Hacía años que no pisaba el lugar y la memoria tiene sus estrategias que sólo ella entiende. Creyó reconocer un ciprés gigante con una enredadera abrazada a su tronco, y más allá la tumba blanca de un niño aniquilado por un rayo durante una tormenta. Poco a poco, el camino se fue haciendo claro, como si algún personaje de un cuento infantil estuviera tirando guijarros y él los siguiera casi sin darse cuenta de que iba adentrándose en el mundo de los muertos y que estaba solo, tan solo como ellos. Bóreas, Céfiro… Algunas callecitas del cementerio tenían nombres que recordaban a los vientos, y a él le recordaban que debía haber llevado abrigo. El sol apenas penetraba entre las ramas tupidas y creaba un microclima de humedad amazónica, el escenario perfecto.
Su paso se volvía firme a medida que los recuerdos iban apareciendo, como si ayer mismo hubiera estado allí: el panteón del ángel vencido, la Magdalena sufriente, el del hibisco en flor, el de la grieta abierta desde siempre, el que nadie visitaba. Y un poco más allá, en la callecita con nombre de río, la casa que pronto habitaría, la casa de la familia, ese agujero en la tierra sobre el cual se construyó un pequeño monumento, sobrio, sin imágenes, con sus letras en bronce y un lugar en su interior guardado para él. Lo asustaba pensar en su morbosa fascinación.
Se sentó al borde del camino, en un murito donde una canilla goteaba. Hasta hacía un rato, nada más, se sentía bien, pero ahora una presión baja en el ambiente, como una mano asfixiante, iba poniéndolo triste. Conocía bien el poder de su tristeza y sabía que no tendría energías para matarse si se dejaba llegar al fondo, como otras veces en que fueron días en la cama, esperando solamente que algo, cualquier cosa, lo salvara o lo liquidara de una buena vez. Había poca luz y un olor helado que no era de este mundo. Quería irse de allí, pero su cuerpo estaba pegado al hormigón y no podía moverse, condenado a esperar. Al rato vio avanzar un coche negro cubierto por flores y un cortejo largo que se deslizaba a pie por las callecitas con el sigilo de una serpiente.
Читать дальше