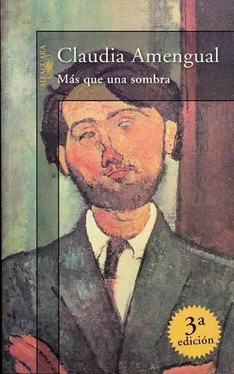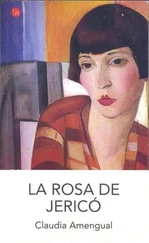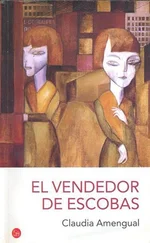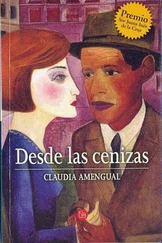En plena madrugada, mientras Tadeo está recordando la rara sensación de ver a su padre llorar, oye un ruido en el piso de abajo donde nadie debería estar a esa hora. Siente la parálisis del miedo adueñarse de sus miembros y trata de hacer como que no ha oído. Pero el ruido se repite, esta vez con la nitidez de unas bisagras mal engrasadas, y Tadeo reconoce la puerta que comunica el garaje con la cocina. Empuja las mantas y apoya los pies en el piso. Así se queda, inmóvil, hasta que el ruido vuelve y ya no duda de que alguien camina por la planta baja. Va en puntillas hasta el cuarto de sus padres y se detiene sorprendido al ver que ella falta del lado derecho de la cama. Suspira. Es su madre que ha bajado a tomar agua.
Tadeo va por las escaleras con el alma otra vez en el cuerpo, casi contento. Y cuando abre la puerta hacia el garaje, no entiende, no puede, no quiere entender qué está haciendo su madre trepada a una silla estirando su brazo por encima de la alacena hasta alcanzar un bulto envuelto en un paño verde.
– ¡Tadeo! ¡Me asustaste!
La madre devuelve el bulto a su lugar y baja de la silla como una niña descubierta robando golosinas. Tadeo no ha traspasado el umbral. A cada segundo lo va ganando una conciencia terrible de algo en lo que no quiere pensar, algo que es una intuición tan leve como el sonido de las gotas de lluvia deslizándose por los cristales. Es apenas un instante en el que madre e hijo han quedado detenidos, midiéndose. Un instante en el que, sin embargo, caben todas las preguntas, las justificaciones. Por fin, es ella la que recupera el dominio.
– Vamos a la cama.
– ¿Qué hacías?
– Ordenaba.
– ¿Puedo dormir contigo?
– No.
– Tengo miedo, mami.
– ¿Miedo? ¿A qué?
– Miedo a…
– Al miedo; lo que tenés es miedo al miedo. Si está todo cerrado.
– Sí, pero tengo miedo igual. ¿Puedo dormir en tu cama?
Ella lo abraza y repite que no, que a los seis años un niño duerme en su cama y que él se va a la suya.
– Pero, tú vas a dormir, ¿verdad?
– Yo también voy.
La madre apaga las luces y los dos suben las escaleras. Tadeo entra a su cuarto y, antes de meterse en la cama, va hasta el baúl para cerciorarse de que el revólver de juguete esté en su sitio.
Numeral 4 de su lista: gas, luz, agua y teléfono pagos. También el servicio fúnebre. No quería cargar a César; bastante tenía con haber perdido el trabajo justo tres meses antes de que naciera su hijo. ¡Un nieto! Ni siquiera eso lo salvaba. Ni la perspectiva del hijo de su hijo, ni saber que le pondrían Alejandro, como correspondía al primer varón de la familia. ¿Con qué derecho cargarían al niño con la fuerza de un nombre ajeno? Él mismo había elegido César y fue a último momento, cuando el parto se complicó y hubo que abrir a Laura. Entonces, recordó lo que su padre le había enseñado junto con sinfonías, constelaciones y surrealismo, recordó el significado de este nombre y le pareció que ningún otro le caería tan bien. Pero su nieto llevaría el nombre de un recontratatarabuelo, de quien sólo se sabía que había sido un mujeriego enfermizo y un lince para los negocios, un nombre que pasó de hombre a hombre, siempre primogénitos, claro, como su hermano Jano, que no tuvo hijos y debía aguantar que fuera un nieto de Tadeo el que se llevara los honores.
Jano insistía en que su hermano siempre había tenido más suerte, que por ser el menor se había ganado la mejor parte. ¿De qué?, se preguntaba Tadeo. Jano fue el primero, el más inteligente, el que prometía, mientras él no era más que el chico, el payasito al que buscaban para alegrarse con alguna monada. Pero nadie depositó sus esperanzas en él. Quizás el padre, en algún momento, le descubrió esa sensibilidad que lo estaba matando, y entre los dos nació una afinidad tan honda que sólo pudieron encarnar en la poesía. Jano siempre se burló de eso. Él era como la madre, pragmático y demandante. Mientras Tadeo y su padre leían poemas, ellos miraban las noticias en la tele y discutían la probable variación de la moneda. Tenían un mundo de códigos férreos en el que los otros no entraban, no querían entrar; aunque era tan fuerte la presencia de la madre en la casa que era imposible vivir de otra forma que no fuera bajo sus reglas.
El padre la adoraba, pero era difícil entender qué los unía. Ella era poderosa, veía en el sacrificio la redención de los pecados y hacía de esto un culto hacia el que los arrastraba. También creía en la fuerza de voluntad mucho más que en el poder de los afectos. Alguna vez Tadeo la encontró cocinando en plena madrugada, aguantando el sueño con café y cigarrillos que escondía torpemente cuando lo presentía. Gastaba poco y nada en ropa y cosméticos. No iba a la peluquería porque se acomodaba el pelo con sus propias manos, unas manos potentes, de uñas cortas y dedos gruesos, unas manos suaves que pocas veces acariciaron, y que el padre besaba con devoción cada vez que llegaba a la casa.
Él, en cambio, tenía la dulzura a flor de piel. Era un tipo delgado, de ojos tristes, como si estuviera siempre a punto de reventar en llanto por algo, quizá por una vida que le hubiera gustado tener. Trabajaba como cobrador de una institución deportiva y, en sus ratos libres, era poeta. O, quizá, decir que el padre era poeta y en sus ratos libres trabajaba como cobrador de una institución deportiva honrara más la utopía perenne en la que flotaba y hacia la cual llevaba a su hijo menor, con aquella ternura de soñador condenado.
La madre se pegó un tiro cuando Jano tenía trece y Tadeo siete. No hubo cartas, ni señales, nada. Desde ese día, Jano no volvió a hablarle al padre. No podía evitar echarle las culpas. Decía con alguna de sus indirectas que la pobre no aguantó tanta blandura sin futuro, y a Tadeo le venían ganas de romperle la cara, como se la había roto hacía ya tanto… Le quebró la nariz, y le dejó los ojos tan hinchados que parecían salidos del cráneo. Alguien se lo sacó de entre los puños. Tadeo nunca había peleado de esa forma y descargó su furia, incluso el dolor por la madre, todo, en aquellos golpes que Jano se buscó sin intentar siquiera una tibia defensa. Y eso que él sí pegaba, ¡y cómo! Tadeo lo sabía porque una vez lo había defendido a la salida de la escuela donde lo esperaban los matoncitos de siempre para arreglar una cuestión de hombrías mal entendidas. Jano solo pudo con tres, a puño y patada limpia, mordiendo si era necesario, sin la menor elegancia, sin estilo, con ese instinto salvaje de proteger a la cría. Y la cría era Tadeo, el hermano que no servía ni para cuidarse la cara, que se quedó arrollado en el piso, tiritando, con una mancha gris que bajaba sin dignidad por los pantalones mientras el otro se debatía como un tigre consciente de su soledad.
Jano hubiera podido defenderse aquella tarde en que Tadeo le rompió la nariz, pero se hizo pegar. Apenas una excusa para dejar escapar el dolor que llevaba como una vena tensa, que le atascaba la vida. Vivía enojado con todos, peleando con cuanto obstáculo se le interponía, provocando riñas cuando no venían solas. “Es un niño agresivo”, habían diagnosticado con un simplismo aplastante, pero Jano era, en realidad, un niño triste, un animalito asustado que a cada zarpazo suplicaba que le devolvieran a la madre.
Claro que hubiera podido defenderse. Era más alto que Tadeo y tenía músculos de gladiador. Hubiera podido derribarlo sin dificultad ni remordimiento; pero en lugar de eso permitió que esa vez fuera el otro quien agotara la ira contra su pobre cara. Esa tarde, Jano provocó la pelea. Se vieron muy pocas veces después de aquello. Acababa de cumplir veinte años y llevaba una eternidad sin hablarle al padre. Eligió irse de la casa, con el tío Ignacio que todavía no era el macho alpha, sino Ignacio, a secas.
Читать дальше