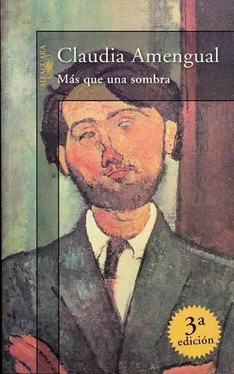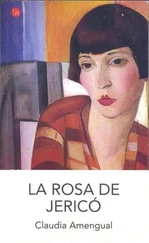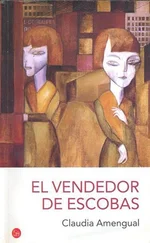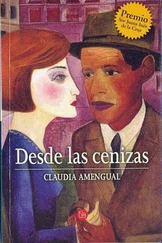Era martes, las ocho y veinte de la mañana del día de su muerte. Tadeo se debatía entre un ánimo ambiguo que lo llevaba de una nostalgia prematura a un entusiasmo juvenil. No era alegría, más bien se sentía triste, pero al menos lo alentaba saber que sería un día distinto, con un propósito que lo conduciría a algo, y le daría un estatus definitivo por el cual ya no tendría que pelear más, ni probarse, ni medirse, ni temer otras codicias. Sería un muerto a partir de las diez de la noche y lo sería para siempre. Pensar en eso le producía una cierta paz, como la vecindad de unas vacaciones largamente añoradas. Tadeo sólo quería descansar.
Venía de una noche de parranda, casi sin dormir; y una pesadilla infernal de la que había despertado a pura voluntad le amargaba el aliento. Se arrepentía de haber ido a aquella fiesta que no le había dejado más que una resaca turbia, una pastosidad que le trancaba el flujo natural de las ideas. Se había levantado hacía un par de horas con la decisión tomada, y no había hecho otra cosa que entreverarse en un montón de libros y ropa que seguían desparramados sin orden ni destino. Sólo podía pensar en que si ésa era su vida, ya no la quería. Apenas había empezado a preparar el desayuno cuando sonó el teléfono. Estuvo tentado de no atender pero enseguida supo que ese día más que nunca atendería todas las llamadas, acudiría a todas las citas. Dijo “hola” en un temblor que debió de haberse traducido en la voz porque su hermano Jano, del otro lado, le preguntó si estaba bien.
– Como siempre, ¿qué pasa?
– Murió Ignacio.
– ¿Qué Ignacio?
– El único que conocemos.
– ¿El tío?
– El mismo.
– ¿Y a mí qué?
– No seas bestia, Tadeo. También es tu tío.
– ¿En qué quedamos? ¿Era o es?
– Era, y ella está muy mal. Tenés que ir.
– No quiero.
– Hacé lo que te parezca; yo cumplo con avisarte. A las once en el panteón de la familia.
– ¿De qué familia me hablás?
Jano cortó sin despedirse, enojado, quizás, o confirmando que Tadeo era un imbécil al que sólo valía la pena llamar cuando moría alguien. Pero de qué familia hablaba, si cuando el padre murió fue como si se hubiera cortado el lazo invisible que los unía, y pasaron de ser el centro en torno al cual danzaba una tribu de tíos y primos a poco menos que nada. Como si cada cual tuviera un rol preestablecido con una claridad ancestral, pero bastaba que faltara uno de los otros para que se viniera abajo aquel precario orden y fuera imperioso hacer una rápida reorganización según la cual cada uno asumía un lugar nuevo. Así pasó con lo de su padre, el macho alpha , según entendió después mientras miraba un documental sobre los gorilas. Muerto él, su cría dejó de tener interés para el resto que se arremolinó en torno al alpha de turno, el tío Ignacio, por cierto.
Jano sabía dónde apretar. Había dicho “ella”, “ella está muy mal”, y sólo con mencionarla, aunque fuera de esta manera elíptica, bastaba para movilizarlo por entero y dejarlo de un tirón como un bolsillo dado vuelta. Maldijo su negra suerte. Ni en el día de su suicidio iba a estar en paz. El tío Ignacio podría haber esperado unas horas para morirse. Pensó con cierto deleite que sólo él sabía que muy poco después los vería de vuelta parados en el mismo lugar poniendo flores sobre flores, preguntándose por qué a ellos, si acaso la muerte del tío había sido un golpe tan fuerte; en fin, una sarta de conjeturas que, por un momento, lo hicieron sentir el centro de la familia, como si los tuviera en su poder y pudiera burlarse de ellos, incluso mientras palmeaba espaldas y daba el pésame a la tía. Y a ella, claro. A ella la abrazaría un rato largo, con ternura, y sería más para él y por él ese abrazo, como una despedida, o una forma sutil de decirle cuánto le hubiera gustado, y qué distintas podrían haber sido las cosas.
Es Navidad. Bajo el árbol hay una gran caja envuelta en papel de seda y coronada por un lazo azul. Un único regalo para los dos hermanos que se precipitan a buscar lo suyo apenas intercambiados los saludos de las doce. Jano y Tadeo han hecho su pedido con anticipación. El mayor, displicente, se negó a escribir la carta de rigor y sólo anunció que quería una chumbera para reemplazar su vieja honda y un avión de combate. Tadeo, en cambio, orgulloso de su recién estrenada caligrafía, se deleitó en preparar una carta con mayúsculas chuecas y faltas ortográficas.
Muchos paquetitos baratos hubieran encendido sus ojos con una sorpresa pura, pero en su lugar encuentran ese paquetón, para colmo de desilusiones, compartido. Frenan en seco junto al árbol deseando que aquello sea una equivocación y que alguien venga a enmendarla antes de que el daño esté hecho.
Los padres se miran.
– Te dije -susurra ella.
Un gesto desolado se instala en él y le estropea la felicidad que venía paladeando desde hacía días cuando concibió la gloriosa idea de hacer aquella compra. Entonces Jano, que tiene edad para entender cuánto pesan las buenas intenciones malogradas, se apiada de su padre y tira del lazo azul con su dignidad de general. Rasga el papel, levanta la tapa y apenas reprime el gesto de fastidio transformado en una mueca de falso asombro. Aquello no puede compararse con su avión y su chumbera. Retrocede y besa a los padres como signo de un tibio agradecimiento. Luego vuelve al comedor y se sienta a terminar el postre.
Tadeo va hasta la caja abierta y se asoma. Libros. Veinte tomos encuadernados en verde con letras doradas en el lomo. Tadeo piensa que aquello es el castigo por alguna travesura que no logra recordar. No puede saber que cuarenta años más tarde va a estar sentado en el piso de una casa que ya no compartirá con nadie, rumiando su muerte en medio de los veinte tomos de El Tesoro de la Juventud y pensando que ningún otro regalo le ha marcado tanto los días.
¿Cómo estaría ella frente a su cajón? ¿Se permitiría el descaro de llorarlo como una Julieta o fingiría una pena correcta mientras se rompía por dentro? ¿Y los demás? Tantas veces se había preguntado quiénes, cuántos irían a su entierro. Quería gozar de esa satisfacción de observarlos y descubrir quién lloraba en serio, quién ocultaba aburrimiento tras los lentes oscuros, quién no podía evitar un chiste de mal gusto, quién lo recordaba mejor de lo que había sido; y, ya casi sintiéndose un ser superior, tener el don de penetrarles el pensamiento para medirles el exacto nivel de la tristeza.
En todo esto pensaba mientras exprimía dos naranjas y hervía agua para el café. La había querido tanto que, el día en que le dio aquel no tan brutal y rotundo supo que lo estaba atando a la eternidad de una pena sin esperanza. Alguien dijo la estupidez de que los hombres no deben llorar, que son menos sensibles, que no sufren por estas cosas. O que sufren menos. Tadeo sintió que se derretía aquella tarde, que una parte de él se volvía una baba de miserias y que esa baba lo iba tragando de adentro hacia fuera, hasta convertirlo en un ser transparente, amorfo. Así había vuelto a sentirse otras veces, y ese martes, el último de su vida, volvía a experimentar esa sensación tan cercana a la nada.
Tenían diecisiete años y se habían gustado desde el principio. Crecieron en esa ambigüedad deliciosa de los primos que pueden permitirse cierta intimidad rodeada por el halo de lo prohibido. Se vieron florecer los cuerpos y se acompañaron primero con curiosidad, después con delectación, mirándose desde lejos sin animarse a tocar aquella piel que los perturbaba hasta en sueños. Y jugaban cada vez más cercanos unos juegos bruscos en los que, por momentos, parecían querer lastimarse. Hasta que una tarde se vieron enredados en un mar de piel, piernas y pelo, un único sudor, y una fuerza devastadora que los levantaba como un tentáculo hasta el mismo cielo, los revolvía por el aire cargado de olores, que eran los suyos, y luego los aplastaba uno contra el otro, apretados, felices y muertos de miedo.
Читать дальше