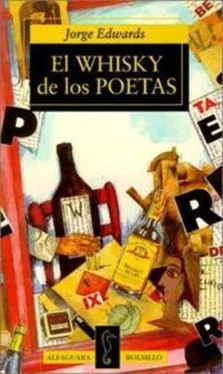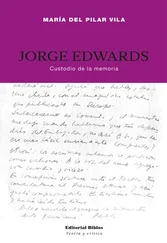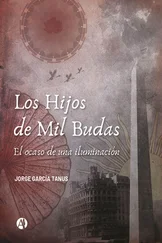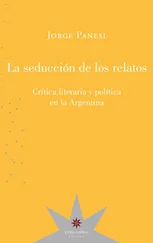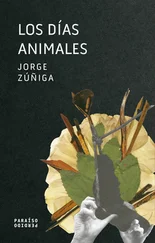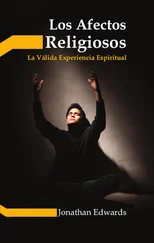Digo esto porque Argentina ahora es un país en guerra, y uno capta esta situación cínica, dramática, terrible, inimaginable, a las pocas horas de haber puesto los pies en Buenos Aires. La ciudad iluminada, noctámbula, llena de animación, está oscura. La multitud sigue caminando de noche por los sectores de Florida, Lavalle, Corrientes, pero es una multitud sombría, preocupada, angustiada, que discute sobre las operaciones bélicas y que se agolpa frente a las fachadas de los diarios y frente a los quioscos para recibir las últimas noticias. Mucha gente lleva escarapelas y hay emblemas y banderas en los edificios, en los postes de alumbrado, incluso en los automóviles.
También estuve en Buenos Aires en los peores momentos de la discusión limítrofe con Chile y la simple observación de la ciudad me lleva a la conclusión siguiente: la lucha por las Malvinas es una causa popular, que consigue movilizar a la inmensa mayoría del país, más allá de las críticas o de la franca oposición al régimen político, y la posible guerra con Chile, en cambio, era un asunto que sólo entusiasmaba a ciertas minorías nacionalistas y que seguramente habría dividido a los argentinos.
Otra observación hecha a partir de la ciudad, de la calle: si Costa Méndez y Galtieri cometieron un error de cálculo, estoy convencido de que la señora Thatcher también se equivocó. Los ingleses parecían muy seguros de que la flota real de tareas, la Invencible Armada, haría su aparición frente a las costas desoladas de las islas y de que bastaría eso para que las guarniciones argentinas se dispersaran. Las primeras declaraciones de los almirantes y de los expertos británicos eran netamente despectivas. Después cambió el tono por completo. Los ingleses tuvieron que admitir que los pilotos argentinos actuaban con agallas y con eficacia. La combativa y obstinada señora Thatcher, heredera de la Inglaterra victoriana, empezó a presentarse en el Parlamento vestida de riguroso luto. Antes había hecho chistes sobre lo que sería un hipotético encuentro suyo con el general Galtieri, pero ya dejó de hacer chistes.
Más observaciones callejeras: los argentinos sienten que la neutralidad chilena, en pleno proceso de mediación, es razonable. La abstención colombiana en la OEA les causó mucho más irritación que la de Chile. Todos los gestos chilenos de buena voluntad, a partir del envío del "Piloto Pardo", han sido bien recibidos. La caída del helicóptero inglés cerca de Punta Arenas, en cambio, provocó gran suspicacia, pero supongo que la aparición y las declaraciones de los pilotos habrán permitido superar esa reacción.
También provocan una ira extraordinaria, que desde aquí no podemos imaginarnos, los titulares de nuestra prensa dominical, desplegados los domingos en la noche en algunos quioscos de la avenida Corrientes, a media cuadra del obelisco. Los lectores de la calle, en la noche del domingo recién pasado, sentían que esos titulares dejaban traslucir un regocijo perverso por el desembarco de los primeros "marines". Esto se veía como un contraste flagrante con la solidaridad de Perú, de Venezuela, de Panamá, de Brasil, incluso de México, que antes mantenía relaciones diplomáticas frías y que ahora las había elevado al nivel de embajadores.
La situación tiene toda clase de sutilezas y complicaciones difíciles de entender a distancia. La ocupación argentina del 2 de abril fue contraria a las normas actuales del derecho, pero los ingleses, en 1833, entraron a las islas a balazos. Argentina nunca firmó tratados ni aceptó esta situación. La primera concentración en la plaza de Mayo, dos días después de una manifestación de protesta sindical realizada en el mismo sitio, fue un acto de unidad alrededor del problema de las Malvinas, no de la persona y el régimen del general Galtieri, cuya aparición en el balcón de la Casa Rosada fue recibida con una mezcla confusa de aplausos y de silbidos.
La circunstancia en que sentí mejor la emoción, el pulso del momento,
fue un concierto de Astor Piazzolla y Roberto Goyeneche, "el Polaco".
Ovaciones de pie, vítores, escarapelas, bromas entre el público y "el Polaco"
que tiene la voz un poco cascada, pero que todavía encarna la tradición del
tango argentino. Ni la señora Thatcher ni el general Haig saben una palabra
de estas cosas. Nosotros si sabemos bastante. Es una diferencia que conviene
que tomemos en cuenta.
En el inventario de los desastres ecológicos tenemos que incluir la desaparición, o la cuasidesaparición, de los pregones callejeros. La voz humana, con su entonación, su ritmo, su rima, su picardía, su invención permanente de lenguaje, ha sido reemplazada por automóviles, buses trepidantes, helicópteros. ¿En que rincones de Santiago subsistirán los vendedores de hallullas, hallullas frescas, los afiladores de cuchillos, los compradores de diarios viejos y de botellas vacías, los de "ropita usá", los componedores de somieres, so-mieres?
Un especialista nos podría decir si el tema de los pregones ha ingresado en nuestra literatura. El ruso Mijail Bajtín, uno de los grandes críticos literarios de este siglo, tiene paginas notables sobre el genero de los "gritos de París" en su libro sobre François Rabelais. Rabelais siempre fue analizado como el renacentista por antonomasia, el hombre que introduce la alegría, junto con las luces clásicas, después de la risa un poco triste de François Villon, en el siglo XVI francés. En su libro, obra de una persona que sabe utilizar el marxismo en forma creativa, sin someterse a dogmas y recetas, Bajtín pone el acento en otra parte. Pone el acento, precisamente, en la relación de Rabelais y de su fantástico lenguaje con la cultura popular de la Edad Media. La alegría de Rabelais no es sólo la del Renacimiento, que se libera de las épocas oscuras, represivas, sino la de los carnavales, los lenguajes, los retruécanos, las jerigonzas, las canciones y los juegos de ingenio de las antiguas plazas de ferias.
La primera recopilación de "gritos de Paris", cuenta Mijail Bajtín, fue realizada por Guillaume de Villeneuve en el siglo XIII; la última conocida, hecha por Clément Jannequin, es ya del siglo XVI, y corresponde a los pregones que escuchaba el monje suelto de cuerpo y el médico humanista que era Rabelais. El lenguaje de Gargantúa y el de Pantagruel, sobre todo el de los prólogos de los cuatro primeros Libros, se alimentó de estos pregones populares, formados por cuartetos rimados que se repetían y se clamaban a voz en cuello. En contraste con el latín culto, que transmitía los textos "serios", estos lenguajes de la calle, de la plaza pública, fueron decisivos en la formación de las lenguas modernas.
Bajtín introduce un concepto curiosamente vigente: los pregones eran la publicidad comercial de la época, que se hacia en forma siempre oral y en la que siempre intervenían el humor y el charlatanismo. ¿Como ahora? Es muy probable, con la diferencia de que la calidad estética y oral de los mensajes parece haber decaído mucho.
Había una clara tendencia a la codificación de los gritos, que eran, por esto mismo, reconocibles y repetibles, a condición de que el pregonero tuviera talento para interpretarlos, introducir variaciones, darles su calidad rítmica y musical. Una recopilación de 1545 lleva el titulo siguiente: Los Gritos de Paris enteramente nuevos, y que son, en número, ciento y siete . En la obra de Rabelais, cuando el Rey Anarco ha sido derrotado y ha perdido el trono, Panurgo trata de enseñarle a trabajar y lo hace "gritador de salsa verde", uno de los 107 gritos de la recopilación de 1545. El Rey tiene escasas dotes de pregonero y no consigue aprender bien su letanía.
Los siglos XVII y XVIII, preciosistas, académicos, toman distancia frente a
Читать дальше