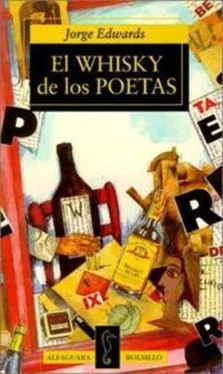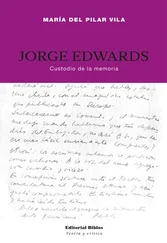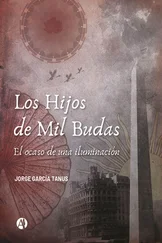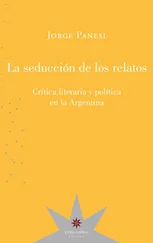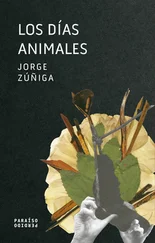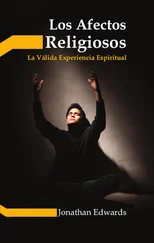Es interesante ejercitar la memoria de vez en cuando. Uno de los participantes en el foro dijo que en 1930 hubo ollas comunes, igual que ahora. En esa época no había grandes concentraciones urbanas, de manera que la crisis azotó sobre todo a las poblaciones campesinas, que trataron de emigrar a las ciudades. Ahora, en cambio, las grandes victimas son las poblaciones periféricas, que no encuentran a dónde emigrar.
Me permití agregar un detalle insidioso, producto de antiguas lecturas y viejas películas. Luego del "gran crack" de la Bolsa de Nueva York el año 29, también hubo ollas comunes en la isla de Manhattan. Después, bajo la influencia intelectual de Lord Keynes y la conducción de Franklin Roosevelt, el capitalismo adoptó medidas correctivas para impedir que la crisis se repitiera con la misma magnitud. Me pregunto si nuestros alumnos de Chicago estudiaron con la debida atención esa parte de la historia económica.
Como anticipo de un viaje que haré en estos días a España, un amigo, editor en Cataluña, me trae noticias y anécdotas de la península. De paso, mi amigo se ríe a carcajadas con la mención del general Franco que deja caer Filebo, en una de sus columnas semanales. "No os puedo dejar solos", había dicho el anciano caudillo a sus compatriotas, en momentos en que se acercaba al fin de su vida y de sus 40 años de gobierno. Frases olvidadas en España, y que Filebo recuerda con humor y astucia.
Desaparece el padre autoritario y los niños arman la batahola y ponen la casa con los pies para arriba. Por algo vino doña Pilar Franco a decirnos que su hermano había tenido una paciencia de santo y probablemente subiría a los altares. Fueron, tal vez, los aires peninsulares los que llevaron a José Donoso a construir una parábola, Casa de campo, en que los mayores salen de viaje, y asumen el poder, con todas sus consecuencias, los niños. Es un texto alusivo a las cosas nuestras, pero donde la presencia hispánica es muy fuerte, desde la muerte ritual e invernal de un cerdo hasta la noción de la autoridad. Recuerdo mi sorpresa, en los días de la muerte de Franco, el leer un articulo de Juan Goytisolo, escritor de oposición por antonomasia, y descubrir que utilizaba los símiles del padre despótico y de la rebelión juvenil y parricida.
Uno jamás podría imaginarse a un autor inglés o francés describiendo la política de su país en términos tan personales, buenos para el lenguaje de la crítica literaria o de la siquiatría. Tampoco podría imaginarse uno, comenta mi amigo, a Margaret Thatcher o a Helmut Schmidt, a gatas debajo de las mesas del Parlamento, mientras un capitán de la Guardia Civil esgrime en el hemiciclo una enorme pistola, unos impresionantes bigotes y un tricornio.
Lo curioso, añade el editor catalán, es que la situación de la incipiente democracia española, después de aquel conato de golpe de Estado, tiende a estabilizarse. Ocurre que los españoles tienen el sentido de su lengua y las conversaciones telefónicas del capitán Tejero con los conspiradores que se hallaban fuera del edificio de las Cortes, minuciosamente grabadas, han escandalizado al país. El capitán Tejero, en efecto, no se distinguía por la riqueza ni por la delicadeza de su vocabulario.
¿Cuestión de estilo, entonces?
El editor, sonriente, concuerda conmigo en la importancia de los problemas de estilo. Además, las inversiones extranjeras no han disminuido, y la afluencia de turistas este verano que acaba de terminar, a pesar de la recesión en Europa, superó todas las previsiones. Los europeos del norte, encerrados en ciudades brumosas y frías, pueden privarse de todo menos del sol de España.
Mi amigo explica que se ha producido, por último, otra paradoja. Mitterrand gobierna con sumo cuidado, tratando de no pisarle los callos a nadie. Esto significa que la eta nunca había recibido menos ayuda que ahora en sus refugios franceses, al otro lado de la frontera vasca, y se ha notado una disminución muy sensible del terrorismo.
A todo esto, si se efectuaran elecciones ahora en España probablemente ganarían los socialistas, pero si el socialismo francés entra en dificultades, podría pasarse la oportunidad para los socialistas españoles. En cualquier caso, opina el editor, se trataría de una socialdemocracia moderada, respetuosa de la institución monárquica.
Estos socialistas que toleran la monarquía se encuentran con un Rey que confiere títulos de nobleza a familias de escritores republicanos. Don Ramón del Valle Inclán, según el rico anecdotario que circulaba hace años alrededor de su persona, se subía a los faroles en las noches, frente a las ventanas del palacio real, y cantaba coplas disidentes, canciones de protesta de la época de Alfonso XIII. Ahora el nieto de ese Rey ha creado el Marquesado de Bradomín para honrar la descendencia de don Ramón. Es uno de esos casos en que la realidad termina por someterse al arte. El Marques de Bradomín, producto de la imaginación valleinclanesca, personaje de las "Sonatas" y de algunas novelas, podrá caminar por la Plaza Mayor, encarnado en el primogénito del novelista y ennoblecido por un vástago de lo que don Ramón, como un viejo pescador anarquista que conocí en Cataluña, también habría llamado "la peste borbónica".
¿No sucederá nada en España, entonces? Mi amigo el editor, escéptico en materias de profecías políticas, se encoge de hombros. Dice que el posible ingreso de España en la OTAN es un asunto decisivo, que conviene observar con atención, sobre todo en estos tiempos en que se habla de nuevo de guerra fría y de carrera armamentista.
El loro, de acuerdo con la interpretación que hace Julian Barnes, representa la palabra en estado puro, desprovista de su racionalidad, el sonido anterior al sentido, aun cuando sea parte esencial de este último, y es un símbolo del Espíritu Santo mucho más apropiado que las palomas tontas, mudas y, para colmo, crueles, capaces de picotear los ojos. Barnes, para llegar a estas conclusiones, se inspiró en el cuento clásico de la vieja Félicité y su loro Loulou, el primero de los Trois Contes, una de las obras finales de Gustave Flaubert, pero la verdad es que Geoffrey Braithwaite, el narrador de El loro de Flaubert, a quien, en buena teoría, no debemos confundir con su circunstancial autor, Julian Barnes, si bien se interesó en el caso de Félicité y de Loulou, siguió de hecho el método de la novela inconclusa y póstuma del Maestro, Bouvard y Pécuchet. Los señores Bouvard y Pécuchet son dos escribanos retirados, convertidos por gusto en escribidores y en recopiladores, copiadores, de conocimientos inútiles. Flaubert, que para escribir una línea sobre un funeral se pasaba una semana en los archivos de una empresa de pompas fúnebres, que hizo expediciones arqueológicas ruinosas al norte de África para escribir Salammbó, sabia de que hablaba. El no era sólo Emma Bovary, como dijo una vez, sino también Loulou, la palabra, y Félicité, el instinto, el "corazón sencillo", y Bouvard y Pécuchet, los escribidores maniáticos.
El profesor Geoffrey Braithwaite, invención de Barnes, es un Bouvard y un Pécuchet contemporáneo, dedicado a elaborar la enciclopedia ociosa del universo flaubertiano. En esa enciclopedia existe, como es natural, un bestiario, y ese bestiario no sólo incluye loros reales y ficticios, autobiográficos y novelescos, sino también osos. Si el loro representa el don de la palabra y admite sublimaciones relacionadas con este don, el oso representa la actitud del artista, su aislamiento, su marginalidad, su sentido de la naturaleza y de las construcciones mitológicas suscitadas por la naturaleza.
Flaubert, corpulento y solitario, capaz de empresas literarias gigantescas, era consciente de su condición de oso. "Estoy resignado a vivir tal como he vivido, solo, con mi muchedumbre de grandes hombres como compañeros, con mi piel de oso como única compañía…". Escribía esto en carta a su madre en 1850, en plena juventud, desde Constantinopla. Braithwaite, el profesor y escribidor, sugiere que la piel de oso era figurada, metafórica, y a la vez perfectamente real, próxima y tangible. En su pabellón de trabajo en Croisset, a la salida de Rouen, frente al Sena, Flaubert tenía una piel de oso blanco estirada en el suelo. A ciertas horas del día abandonaba su mesa y se tendía sobre esa piel. Podemos imaginar que el gran oso literario cerraba los ojos y trataba de recuperar las fuerzas, entre una y otra frase de Madame Bovary, acogido por el abrazo de ese animal mítico por excelencia, el Thalarctos Maritimus.
Читать дальше