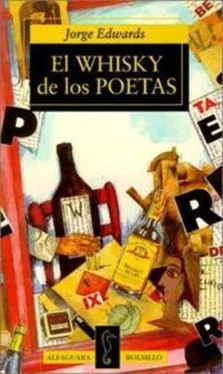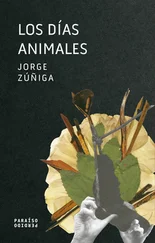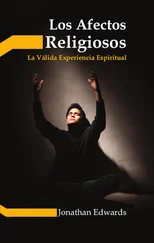Julian Barnes, o Geoffrey Braithwaite, mejor dicho, se complace en la enumeración de datos curiosos (como los escribanos escribidores Bouvard y Pécuchet). Dice que Alejandro Dumas, el padre, me imagino, a juzgar por la fecha, comió filete de oso en el Hotel de la Poste de Marigny en 1832. En su Gran Diccionario de Cocina (1870), Dumas da una receta de patas de oso que venía del cocinero de los Reyes de Prusia. Había que pelar las patas de oso, lavarlas y dejarlas en adobo durante tres días. Cocerlas con tocino y verdura, espolvorearlas con pimienta y engrasarlas en manteca derretida. Rebozarlas con miga de pan y ponerlas a la parrilla una hora. Se sugería servirlas con salsa picante y con dos cucharadas de jalea de grosella.
No me extraña que los Reyes prusianos comieran carne de oso. Los caballeros germánicos medievales habían instaurado una Orden del Oso, defensora de la Cristiandad contra los infieles. Por mi parte, comí filetes de oso en el Año Nuevo de 1971-1972, en la casa que había comprado Pablo Neruda en el pueblo normando de Condé-sur-Iton. El poeta había viajado desde Moscú con esa carga comestible. Según mi recuerdo, era una carne fibrosa, negra, de sabor fuerte, parecido al del jabalí. De ahí, supongo, la idea prusiana de combinarla con jalea de grosella. Neruda no sólo era un poeta social, como se dice, sino un tipo de escritor más bien sociable, comunicativo, que desconfiaba de solterones y de solitarios. La antípoda de Flaubert, el oso, pero su modo lento de caminar, su pesadez de movimientos, sus piernas aquejadas de flebitis, evocaban de algún modo a los animales plantígrados.
En cambio, me parece que el verdadero oso de la literatura contemporánea es William Faulkner. En la región del Mississippi, así como en el condado imaginario de Yoknapatawpha, rodeado en épocas más primitivas de ríos y de selva, había osos grises, que solían lanzarse a las aguas y que mataban piezas de ganado y animales domésticos. Faulkner, arisco, alejado de la vida literaria de los grandes centros urbanos, deseoso, a la manera de Flaubert, de tener una obra y de no tener biografía, vivía fascinado por ciertos animales, sobre todo caballos y osos. Para mi gusto, su novela breve El oso, que forma parte de Go down, Moses (Desciende, Moisés), es una de las obras maestras de la literatura narrativa moderna.
"Háblame del Sur", le dice un forastero a Quentin Compson, en The sound and the fury (El sonido y la furia): "¿Cómo es allá? ¿Qué hacen allá? ¿Por qué viven allá? ¿Por qué viven, en definitiva?" Y Quentin, alter ego del novelista, responde: "Tú no puedes entenderlo. Tendrías que haber nacido ahí".
Podemos leer El oso como una de las tantas respuestas que dio Faulkner a esa pregunta colocada en los comienzos de su obra de novelista, a manera de prólogo y de pórtico. El oso del relato, a través de largas temporadas anuales de cacería, adquiere un nombre humano, Old Ben, el viejo Ben, y una dimensión inmemorial, religiosa, mítica. Encarna la tierra sureña antes de haber sido mancillada por el hombre blanco y por el sistema del despojo y de la esclavitud. El oso pasa como una aparición y una exhalación grisácea, por la penumbra del fondo de los bosques, y deja la huella enorme de una pata que ha sido destruida por una trampa. Es una presencia en la naturaleza y en la memoria de la gente. Sólo es comparable, en su calidad de presencia huidiza y de mito literario, a la ballena blanca de Melville, Moby Dick. He aquí un bestiario de la mayor literatura: el loro Loulou, Moby Dick, Old Ben. Todos están humanizados con un nombre y elevados, a la vez, a una categoría mitológica. Ahora bien, el mito del loro, Loulou, es eminentemente intelectual, o espiritual, si se quiere. Corresponde al don de la palabra y al Espíritu Santo. Moby Dick y Old Ben proceden de la vastedad y la infinitud de la naturaleza. Frente a ellos, entidades imbuidas de una fuerza religiosa, el hombre resulta ridiculizado en su pequeñez, su maldad, su ingenuidad. Sólo el respeto, la humildad frente al reflejo de algo superior a él mismo, pueden salvarlo.
Si nuestro bestiario fuera comparativo, podríamos estudiar la diferencia entre la visión de un europeo, Flaubert, y la de dos americanos, Faulkner y Melville. No sé si Old Ben tuvo un modelo en la realidad, o si tuvo muchos modelos y fue el producto de una síntesis platónica. Una vez, en la región del bajo Mississippi, recorrí las orillas fluviales donde transcurre la cacería faulkneriana. Después nos dirigimos al Hotel Peabody, en la ciudad de Memphis, y nos sentamos en una mesa del bar. "Aquí", me explicaron, "en esta misma mesa, se sentaba Bill Faulkner a beber su Jack Daniels "en las rocas". Decía que el delta del Mississippi comenzaba aquí, en este punto preciso." El delta, agrego yo, y su condado imaginario, su literatura.
Siempre estamos divididos ante el pasado. El pasado es una nostalgia y un lastre, una fuerza depresiva. Algunos se suicidan porque no consiguen dejarlo atrás. Otros viven paralizados. ¿En qué consistió, por ejemplo, la prehistoria democrática chilena? ¿Fue una pura fórmula, una democracia de fachada, como tratan de hacernos creer hoy algunos por motivos perfectamente interesados? Es curioso que las sociedades de hoy, en diferentes lugares y circunstancias, se planteen el problema de sus historias recientes, de sus pretéritos inevitable y melancólicamente imperfectos. La glasnost soviética, sin ir más lejos, es un intento, entre otras cosas, de introducir transparencia en un pasado fuertemente opaco, sombrío, sembrado de trampas. Existe, sin embargo, una necesidad imperiosa de abrir ventanas, de sacudir fantasmas, de sacar los cadáveres escondidos en los roperos.
Un periodista chileno encuentra en la Biblioteca Nacional de París, detrás de unas estanterías polvorientas, una momia que había sido olvidada hace más de un siglo y que pertenece a Petemenofis, joven que vivió alrededor del año 116 después de Cristo y que fue descubierto por exploradores franceses en uno de los templos de Tebas. ¿Por que la sociedad egipcia, hace miles de años, también estaba obsesionada por su pasado, por sus muertos? ¿Por qué trataba de reescribir su historia, de ocultarla y a la vez de ponerla en evidencia? Los más antiguos rastros del hombre, en America, en el Oriente Medio, en Asia, en el Norte de Europa, son monumentos funerarios, expresiones del culto a los muertos, ejercicios y ceremoniales de la memoria.
No es extraño que las memorias, como género literario, y todas las manifestaciones de la historia privada o de la historia secreta, toquen puntos ultrasensibles, increíblemente conflictivos. Gorbachov ha permitido ahora que se publiquen las de Anastas Mikoyan, que sobrevivió a las purgas de Stalin y que quiso dejar un testimonio de sobreviviente. ¿Hasta dónde llegó Mikoyan en el relato de su versión, de su relativa verdad?
Un chileno residente en Berlín Occidental, profesor de filosofía, Victor Farias, descubre otra momia detrás de otros armarios. Después de hurgar durante años en papeles, en archivos de los dos lados de Berlín y de las fuerzas de ocupación aliadas, con tenacidad notable, no se sabe si digna de mejor causa, encuentra las pruebas flagrantes de la militancia nazi de uno de los grandes filósofos de nuestra época, Martin Heidegger. Encuentra su carné del partido y los recibos que acreditan el pago puntual de sus cuotas hasta 1945, hasta el descalabro final. Exhuma fotos en las que Heidegger, el heredero directo de Kant, de Hegel, de Federico Nietzsche, está rodeado de jerarcas uniformados y de banderas, entregado a la fiebre del mesianismo germánico. Yo recuerdo un poema de Unamuno en que hablaba del "demonio germánico" y citaba a Hölderlin, a Kleist, a Lenau. Ese demonio condujo a Heidegger a embriagarse con la idea de la superioridad de su cultura, de su inteligencia. Hay que confiar en la inteligencia, en la racionalidad, pero hay que desconfiar de su soberbia y de su exceso.
Читать дальше