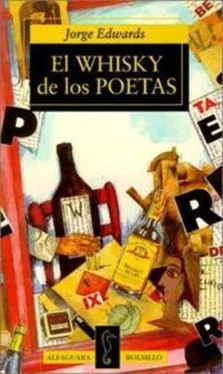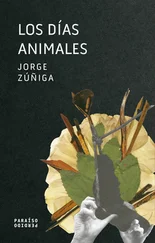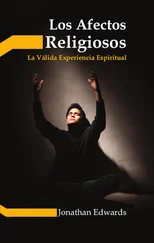Conocí a Ángel Rama en casa de Ricardo Latcham, en Montevideo, en 1960. Aunque parezca extraño, yo era joven delegado de Chile ante una reunión de la ALALC y conseguí escaparme, con cierto escándalo de mis compañeros de delegación, a una tertulia organizada por el entonces embajador Latcham. Los escritores uruguayos de esos días, reunidos en la revista "Marcha", iban a ser importantes, cada uno a su manera y desde posiciones diferentes, en la explosión literaria de la década que se iniciaba. Sus nombres, que entonces formaban parte de una clave confidencial, ahora son archiconocidos: Juan Carlos Onetti, Mario Benedetti, Carlos Martínez Moreno, Emir Rodríguez Monegal. Y, desde luego, Ángel Rama.
Rama escribía sobre nuestros grandes renovadores literarios, maestros de
los futuros escritores del "boom". Hablaba de Darío, de Horacio Quiroga, de
Felisberto Hernández. Era el representante de algo que podríamos llamar
nacionalismo continental. Esa, por lo demás, era la ideología común de los
nuevos narradores de la década del sesenta. La adhesión a la Revolución
Cubana en sus comienzos se produjo alrededor de esos principios. Fue una
adhesión de caracteres nacionalistas, tercermundistas. Después, con el ingreso
de Cuba en la órbita soviética, era inevitable que sobreviniera una escisión
profunda en los medios intelectuales.
Ángel Rama me escribió una carta larga y lúcida, equilibrada y solidaria, después de leer mi testimonio cubano en 1974. Hace tres años lo encontré en la Universidad de Princeton, dedicado a la enseñanza y la investigación. Más tarde supe que la burocracia norteamericana le había revocado la visa. La burocracia es la enemiga eterna de los escritores, de los creadores, de los hombres de pensamiento. Aquí y en la quebrada del ají.
La vanguardia literaria nuestra fue afrancesada, heredera lejana de Darío y sus jardines versallescos y, como tal, se sometió a las normas e, incluso, a las manías de sus maestros franceses: suprimió la puntuación y la rima, buscó la alquimia del verbo, se fascinó frente a la revolución surrealista y también, en muchos casos, frente a la Revolución de Octubre.
Había, sin embargo, otras manifestaciones de la modernidad, de la renovación estética. Habrían debido encontrarse, en teoría, más cerca de nosotros, pero estaban, de hecho, muy lejos, en un mundo que desconocíamos. Nos deslumbraron los "ismos" franceses e ignoramos, por ejemplo, toda la investigación y la reflexión que descubría, a comienzos de siglo, la estructura extraordinariamente avanzada, moderna, del Quijote. Ortega, Unamuno, Azorín, Américo Castro desterraban la crítica farragosa, acumuladora de datos, esterilizadora, y mostraban a Cervantes como hombre del Renacimiento y a su Quijote como metáfora de la vida española y obra de una suprema ironía.
Esos duques que encuentran al Caballero de la Triste Figura y a su escudero en un bosque, en la segunda parte de la novela, y que los reconocen porque han leído la primera, representan uno de los primeros juegos de espejos, uno de los primeros sistemas de cajas chinas en la historia de la literatura. Los duques, utilizando la lectura que han hecho de la primera parte, organizan un conjunto asombroso de representaciones teatrales y de burlas.
Burlas y veras, Don Quijote, perseguido por la bella Altisidora, lucha en la oscuridad contra un gato, mientras Sancho se ve transformado en gobernador de la ínsula Barataria. El caso sirve de pretexto para un arte de gobernar en broma que vale por muchos tratados.
Ahora se descubre otra gran renovación estética que nosotros también ignorábamos: la de Fernando Pessoa en la lengua portuguesa. Ignorancia hasta cierto punto justificada, puesto que los mismos portugueses han tardado mucho en conocer bien a su gran poeta moderno. Pessoa fue profundamente anglófilo y profundamente lusitano. Tuvo muy poco que ver, pues, con esos movimientos de Paris que deslumbraron a escritores y artistas latinoamericanos y españoles. Su impulso renovador fue menos formalista y más intelectual, más filosófico. En Barcelona se acaba de publicar la traducción al castellano del inconcluso Libro del desasosiego editado en Portugal sólo hace muy poco.
En el prólogo del Libro del desasosiego Pessoa cuenta que cenaba todos los días, a la misma hora, en un pequeño restaurante situado en un entresuelo, encima de una taberna. También cenaba ahí todos los días un hombre de unos 30 años, pálido, desprovisto, en apariencia, de cualquier interés, que comía poco "y terminaba fumando tabaco de hebra". Un día hay un incidente en la calle, los dos se asoman por la ventana y cambian algunas palabras. Mucho después, el hombre le confiesa que es lector de "Orpheu", la revista de vanguardia que editaba el poeta en Lisboa. El poeta se asombra. "Orpheu" es lectura difícil. Pues bien, ocurre que el hombre pálido de 30 años, empleado de una oficina comercial, escribe en las noches.
Suponemos que su nombre es Bernardo Soares, el nombre del autor de los apuntes que forman el Libro del desasosiego. Bernardo Soares, lector de Pessoa e invención suya, como los duques de la segunda parte del Quijote, lectores de Cervantes, nos introduce, desde 1912, por una puerta que no habíamos visto, en la modernidad. En otra revolución estética.
He llegado a la conclusión, después de vivir en España y en otros países, de que el nacionalismo es la superstición más arraigada que existe. Se debilitaron todas las otras, la humanidad ingresó en la era de la razón y de la conciencia crítica, pero el nacionalismo se mantuvo incólume.
El fanatismo deportivo constituye, en estos días, una buena demostración de lo que digo. Si no intervinieran el ingrediente nacional y los factores locales, la idea de la patria grande y de la patria chica, las multitudes no llenarían los estadios.
¿Por qué sufren infartos y hasta mueren fulminados los hinchas del equipo de un país, cuando el adversario, en pleno campeonato del mundo, le mete un gol en su propio campo? Es un misterio de la superstición nacionalista, un misterio insondable, que en términos de racionalidad no tiene explicación alguna.
Maradona, el "Pelusa", baja de los cielos en un helicóptero y es depositado en la pista central del estadio de Nápoles. El pueblo napolitano, cansado de sufrir derrotas frente a los jugadores de Roma o de Milán, recibe al jugador argentino como a su mesías. Decenas de miles de niños son bautizados con el nombre de Diego Armando. Se organiza una próspera industria de camisetas, carteles, medallones, distintivos diversos. El arzobispo católico y el alcalde comunista protestan, escandalizados, pero sus voces, en medio del delirio colectivo, no son escuchadas. El descenso de Maradona de los cielos es una continuación de supersticiones medievales. Las voces del arzobispo y del alcalde corresponden a preocupaciones más modernas, que no conmueven a las masas.
Con Maradona, Nápoles también participará en la lucha por el "scudetto", el trofeo anual. "Cuidado -advierte Bertoni, el otro argentino del "Nápoles"-. No hagamos campeón al equipo antes de que suene el primer silbato de la próxima temporada". La decepción de la hinchada podría, sin duda, ser peligrosa.
Llevo semanas leyendo noticias sobre el traspaso de Maradona, el jugador
que pasó gran parte de la última temporada lesionado en el suelo, pero que
tuvo chispazos geniales, chispazos que salían a centenares de miles de dólares
cada uno. Ahora compro el periódico y encuentro en la primera plana la
fotografía de un alcalde con el ojo en tinta. Es un resultado diferente de
la fiebre nacionalista. El año pasado, cuando se izaron banderas españolas en
Читать дальше