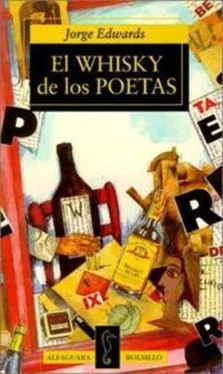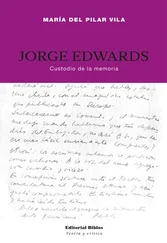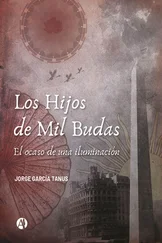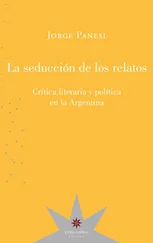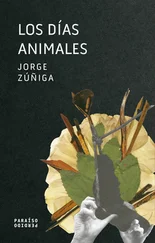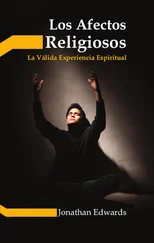William Faulkner estuvo en su juventud en Nueva Orleans, puerto fluvial y marítimo del Mississippi situado directamente al sur de Oxford. Ahí conoció a uno de los maestros literarios de esos años, Sherwood Anderson. Sherwood Anderson escribía toda la mañana y se dedicaba en las tardes a recorrer la región y a beber whisky de maíz, bourbón, en compañía del joven Faulkner. Una tarde Faulkner se atrevió a decirle que había escrito una novela y amenazó con leérsela. Respuesta inmediata de Sherwood Anderson: "Me comprometo a recomendar tu novela a mis editores, pero con una sola condición". "¿Cuál?" preguntó Faulkner, inquieto. "No tener que leerla nunca en mi vida", dijo Anderson.
Sherwood Anderson acertó medio a medio. La novela primeriza de Faulkner era mala, pero el joven tenia condiciones excepcionales, y el maestro, para saberlo, no había necesitado leer una sola línea. Fue la primera de las lecciones del maestro. La segunda lección sólo consistió en un consejo: apegarse a la aldea, escribir sobre Oxford y sus alrededores. Faulkner siguió el consejo toda la vida, con una salvedad importante: en lugar del condado real de Lafayette inventó Yoknapatawpha y en lugar del pueblo de Oxford puso el de Jefferson. Mantuvo, en cambio, el gran río, con toda su leyenda y su misterio. El río de los "blues", del jazz, de los "gospel songs", de las cacerías de osos y de patos salvajes, de las inundaciones temibles, de los barcos blancos a rueda y de las barcazas cargadas de algodón y manejadas por negros de espaldas sudorosas.
Dicen que Faulkner se sentaba en un lugar preciso del hotel "Peabody",
en Memphis, paladeaba un poco de bourbon Jack Daniels en la variedad
conocida como "sour mash", y decía, pensativo, con la imaginación ocupada
por sus personajes y sus paisajes novelescos: "Aquí, en este punto exacto,
comienza el Delta". Los trabajos de la conferencia de Oxford demostraron que
Faulkner había seguido el consejo de Sherwood Anderson, pero no al pie de
la letra. Describió su región, pero no permaneció clavado en ella. Salió con
frecuencia a respirar a la superficie del mundo, sobre todo a tres lugares: París,
Nueva York y Hollywood. Su pasión era Paris y su tortura era Hollywood,
donde tenía que estrujarse el cerebro para producir guiones de cine de calidad
mediocre. Pero en Oxford incluso había un profesor dedicado exclusivamente
a estudiar sus mediocres guiones de cine.
Esta semana, por razones estrictamente particulares, sólo hablaré de botánica y de ornitología. Acabo de pasar unos días en Río de Janeiro en casa de mi amigo Rubem Braga. Rubem, gran cronista de la lengua portuguesa, es un fanático de las plantas y de los pájaros. En la terraza de su departamento del barrio de Ipanema, en un último piso, ha instalado una verdadera floresta. Hay finos pájaros de plumas negras y amarillas, que parlotean y protestan toda la mañana, pájaros contestatarios, y hay caña de azúcar, jazmines, arbustos cuyos nombres ignoro, y un árbol del mango que amenaza con sus raíces.
Llego a Chile y encuentro el magnifico libro de Adriana Hoffmann sobre nuestra flora silvestre. Como vengo sensibilizado sobre la materia, me propongo estudiar estas páginas. Las abro y encuentro el copihue, la malvaloca, la flor del bigote, la violeta del campo y el don diego de la noche. Recuerdo las enumeraciones gongorinas de Pablo Neruda: "El sanguinario litre y el benéfico boldo…".
Neruda reunió un día a un grupo de escritores amigos y les informó sobre un proyecto de revista literaria. Asignó tareas dentro de la revista. Cuando llegó el turno de Luis Oyarzún Peña, poeta, ensayista y filósofo, Neruda le dijo, con su voz nasal y lenta: "A mi me gustaría que tú, Lucho, hagas la sección de botánica". Lucho Oyarzún, que probablemente esperaba que le pidieran poesías líricas o tratados filosóficos, dio un salto. ¡Desde cuando las revistas de literatura tenían secciones botánicas! Pero Lucho, que era hombre razonable y lleno de sentido del humor, terminó por escribir algunos admirables textos en prosa sobre flora chilena. No sé si se habrán recogido en alguna parte. Nuestra característica nacional de ahora y de siempre es el abandono del pasado. Los libros, cuando obtienen el privilegio del "nihil obstat", se agotan lentamente y después se hunden en un pozo negro. ¿Cómo rescatar la prosa de Luis Oyarzún? ¿Cómo leer lo que escribió Vicuña Mackenna sobre el
Santa Lucia?
Pasamos todos los días al lado de lugares y de monumentos que ignoramos. El libro de Adriana Hoffmann me permitió conocer los nombres de las flores de la costa. A menudo, en medio de un pasaje literario, me veo limitado por mi desconocimiento de plantas y de pájaros. Recuerdo un hermoso texto de Isaac Babel sobre este tema en sus Cuentos de Odesa . Un profesor de literatura lo había increpado por su ignorancia de la ornitología. ¿Cómo podía escribir sobre las cosas sin saber nombrarlas? El joven Babel, apesadumbrado, caminaba por un paisaje y escuchaba los maravillosos cantos de pájaros desprovistos de nombres, entre árboles genéricos que florecían con la primavera.
Isaac Babel empezó a tener dificultades con la censura de Stalin y terminó por convertirse, de acuerdo con la frase pronunciada por él mismo en un discurso célebre, en un "maestro del arte del silencio". Arte difícil, me imagino. Poco después pasó a los campos de concentración y nunca más se supo de él. Fue rehabilitado en la década del 60, por órdenes de Jrushov. Ylia Ehrenburg me contó que había sido una rehabilitación parcial. Sólo una edición de 10 mil ejemplares que se agotó en dos horas. Un cuento inocentísimo, pero que transcurría en un prostíbulo, fue eliminado del libro. Los soviéticos, como todo el mundo sabe, son puritanos.
Pero hablábamos de botánica. ¿Será posible que todas estas desgracias le sucedieran a Babel por no saber botánica?
Vi la fotografía de un lobo marino moribundo, amarrado, arrastrado a palos por las calles de un pueblo del archipiélago de Chiloé, y esas imágenes interfirieron en mi proyecto de crónica para esta semana. El texto hablaba de crueldad colectiva, pero lo que se veía en la fotografía era un hombre armado de un garrote, en plena expansión sádica, rodeado de un grupo de mirones atentos, pensativos, quizás asustados. Un niño asoma detrás de un joven como si quisiera mirar y a la vez esconderse. El joven tiene las manos en los bolsillos y está clavado como una estatua en el suelo: toda su actitud, su lenguaje corporal, manifiesta la decisión de no participar en la tortura del lobo. Sólo se sacaría las manos de los bolsillos para lavárselas. Es un Poncio Pilato de los archipiélagos.
Los bramidos del lobo agónico resuenan en mis oídos y se mezclan con otro suceso terrible: la muerte de cuatro colegas literarios, algunos de ellos viejos amigos, ocurrida en el desastre del Avianca que volaba de París a Madrid la semana pasada.
La muerte hace recordar y obliga a reconsiderar. Pienso que Ángel Rama, una de las cuatro victimas, estuvo unido en la critica, en su calidad de ensayista brillante, a los comienzos mismos, escasamente conocidos, de la renovación narrativa latinoamericana, eso que, después, en la jerga publicitaria, se conocería como el "boom". Este fue precedido por la aparición de críticos modernos, extremadamente creativos, liberados de la aridez positivista y de las vaguedades del impresionismo, y a esa especie pertenecía Ángel Rama en grado eminente. Uno podría añadir que los escritores, los novelistas nuevos, trabajaron con una conciencia crítica mucho más desarrollada que la de sus antecesores. Casi todos, en forma paralela a su trabajo de ficción, han escrito textos de reflexión sobre la obra literaria. Podría enfocarse la historia del "boom" como una historia de las relaciones entre creación y crítica. En Borges, por ejemplo, es imposible señalar los límites de una y de otra.
Читать дальше