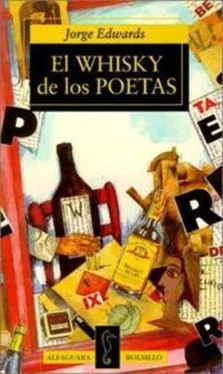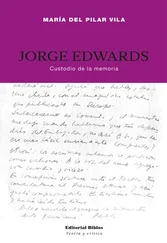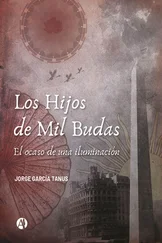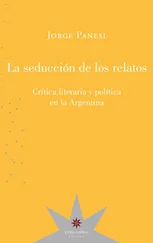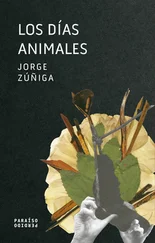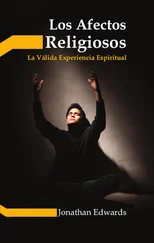Nos quejamos porque los norteamericanos nos conocen mal. Llego a Fort Collins y comprendo que los neoyorquinos no conocen, tampoco, a los habitantes de las montañas Rocallosas, y viceversa. Pensaba, por ejemplo, leer The New York Times todos los días, y resulta que es más difícil encontrarlo aquí que en nuestra pedestre calle Huérfanos. Descubro, en cambio, que la prensa del interior y de las antiguas ciudades de frontera tiene aspectos interesantes. Los policías de Denver interceptan una red de traficantes en animales en vías de extinción. Confiscan "chetahs" -especie de leopardo-, y tigres de Siberia embalsamados, pieles de ocelotes y cocodrilos. La región, rica en especies raras, tiene un Servicio de Protección de los Peces y la Vida Silvestre, asunto que no preocupa demasiado, me imagino, a los teóricos neoyorquinos del postestructuralismo.
La prensa está llena de columnas firmadas que narran asuntos regionales. Una señora de apellido Sánchez, autoridad municipal, viajó hasta Washington y participó, con cierto asombro provinciano y con mucho entusiasmo, en las fiestas y ceremonias de la proclamación de Ronald Reagan. Como pertenece a la cada vez más poderosa minoría hispana, se sintió encantada cuando el Vicepresidente Bush le habló "en un castellano muy bonito".
A pesar de todas las previsiones pesimistas, los estudiantes de los cursos de idiomas saben perfectamente quién es Faulkner y quien es el inspirador de tantas paginas faulknerianas, Shakespeare, y hasta se da el caso de que los hayan leído. También han escuchado hablar de García Márquez, Vargas Llosa y Neruda. Parecen muy dispuestos a ampliar estos conocimientos y a darse fenomenales palizas de lectura. Del estructuralismo y sus secuelas, en verdad, se habla poco, pero me dicen que está de moda en la ciudad cercana de Bouldren, junto con el budismo Zen, doctrina traída hasta estas latitudes por Jack Kerouak y Allen Ginsberg, los profetas del hippismo de la década del 50.
A todo esto, los pacíficos habitantes de Fort Collins ejercen sus derechos de ciudadanos de la Unión con fuerza. Hay, por un lado, movimientos callejeros en contra de la nueva ley del aborto, considerada demasiado liberal. Por el otro, se organizan vigilias de protesta por la política que sigue la administración federal en Centroamérica. La participación en estos actos es intensa, pese a la temperatura exterior de 10 grados bajo cero, y las mujeres asisten con los niños amarrados a la espalda, como en nuestra Araucanía.
Otro tema vigente, que también se discute en nuestra angosta faja: las severas penas en contra de los que conducen en estado de ebriedad. El viernes
en la tarde, en las carreteras heladas, los chóferes enfiestados patinan y suelen
provocar accidentes graves. Las revocaciones de licencias de manejar provocadas por estos motivos se publican en los diarios locales en letras mayúsculas, con nombres y apellidos, para escarmiento general y mayor vergüenza de los culpables.
Entro a la biblioteca de la Universidad de Austin, en Tejas, y encuentro tesoros latinoamericanos. Me dicen que es la mejor colección del mundo en su género. Repaso las revistas de la sección chilena y parece que está todo o casi todo. Me dedico a ver viejos números de la revista Hoy, la de los años 30. Parece que todo el mundo visitaba Chile y que Chile estaba en contacto con todo el mundo. Se publican párrafos escogidos del "Regreso de la URSS", de André Gide. Ese "Regreso" fue considerado una traición y provocó la expulsión de Gide del Congreso de Intelectuales Antifascistas, que se realizó en Madrid, la capital sitiada, en 1937. ¡Extraño asunto! La República española, que necesitaba aliados en todos los ambientes, se creaba enemigos, o mejor dicho, mantenía a sus amigos naturales a raya. ¿Criticar a la URSS, la de José Stalin, la que iniciaba las grandes purgas, significaba necesariamente ser partidario de los nazis?
La revista Hoy de la década del 30 , la de André Gide y la de nuestro Vigía del Aire, que vigilaba de monóculo puesto, también tiene cosas más inocentes: ejercicios bomberiles en plena Alameda, jóvenes señoras de sociedad que uno conoció, o vislumbró, bastante mayorcitas, aunque todavía dignas de merecer, allá por los dichosos años 50. Caballeros de polainas, de tongo y de chaleco.
Se realiza un simposio sobre literatura chilena y ocurre que los participantes, Enrique Lihn, Pedro Lastra, el que escribe estas líneas (como se decía antiguamente), hablamos de lo mismo, no sé por que. Hablamos de los poetas que correspondían a esos tiempos, a esas cabezas femeninas que asistían a su primer baile, a esos ejercicios bomberiles en una Alameda llena de árboles. Hablamos de los poetas de metaforones y de pecho caliente. Lihn se exalta, se le disparan los pelos ensortijados, parece indignarse con su propia sombra, y habla de los "poetas sumos sacerdotes", que se creían investidos de una misión divina, o quizás excesivamente humana. ¿Qué fue de las debutantas, de los caballeros de polainas, de los bomberos de antaño, de los poetas de metaforón y pecho caliente?
Abandonamos la sala académica y pasamos cerca de un Capitolio neoclásico. De él veo salir a un diputado vestido de azul marino y corbata, pero que camina con las piernas separadas, a lo cowboy, y lleva un enorme sombrero blanco, de alas anchas. Me cuentan que es el Estado del oro, del petróleo y de los grandes escándalos financieros. Las huellas de México, las de antes de la guerra que le arrebató estos territorios, están borradas, pero por todas partes se advierten los signos de una invasión nueva, de una especie de revancha. Comemos tacos y mole, regados con cerveza de marca "Chihuahua". La invasión del sur hispánico ha dominado Florida; controla por completo Miami, ciudad hispánica desde hace ya un tiempo, y se extiende por Nuevo México, por Tejas, por el sur de Colorado. Los nombres castellanos se leen en los listados de las instituciones, en la policía, en los municipios.
"Me gusta que mi hija", me dice el padre de una alumna "estudie castellano. Es muy posible que el porvenir de nuestros hijos, para los que vivimos en ésta región, esté más allá del Río Grande". No sé qué habrá querido decir. Los mexicanos, en calidad de braceros clandestinos, atraviesan la frontera en cantidades crecientes, incontrolables. Los turistas emprenden viajes desde aquí, en sus casas rodantes, y encuentran playas solitarias y baratas. "¡Y si Ronald Reagan decide invadir Centroamérica!" Nadie lo Cree. Todos piensan que sería una perfecta locura. "¡Disparates!", exclaman, moviendo las manos.
Nunca me había terminado de convencer el talento de Woody Allen. Me parecía un Carlos Chaplin menor, un Hermano Marx rezagado, un intelectual neoyorquino perdido en una búsqueda demasiado prolongada y algo verbosa de su identidad. Ahora he visto la última de sus producciones cinematográficas, La Rosa Púrpura de El Cairo , y me he sentido deslumbrado y conmovido por su talento, su formidable talento y su gracia narrativa.
Estamos en los meses más duros de la crisis de 1929. Se repiten las imágenes, en el cine y en la novela de estos días, de la Gran Depresión. Parece que hemos salido de lo peor de la recesión, pero no terminamos de salir. Pues bien, hay una ciudad en crisis, unos suburbios miserables, unos hombres sin trabajo que juegan a algo parecido a nuestra rayuela, una música, un ritmo, que aluden al Chaplin de Luces de la ciudad y de Tiempos modernos . Una mujer joven discute con su marido, que forma parte del grupo de desocupados, y entra a su trabajo rutinario, opresivo, en un café de mala muerte. Nunca consigue concentrarse en la tarea. Confunde los pedidos de los clientes, rompe la vajilla, en medio de los improperios y de las miradas fulminantes del patrón.
Читать дальше