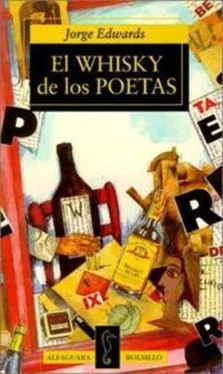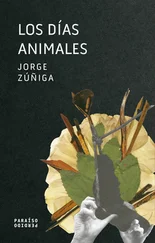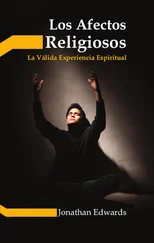Una vez, sin embargo, me contó su llegada con Neruda a Paris, allá por el año 27. Corrieron al café Dôme, lugar de reunión de los amigos, de Alberto Rojas Jiménez, de Luis Vargas Rozas, de muchos otros, y de pronto se decidió que Álvaro de Silva fuera al consulado por un asunto de pasaportes. El cónsul, contaba Álvaro, después de examinar los pasaportes, salió precipitadamente de su despacho, lo tomó de los hombros, lo miró intensamente a los ojos y exclamó: "¡Tiene la mirada del genio!" Álvaro, que nunca se sintió inferior a ninguno de los escritores del mundo, tuvo que explicarle que Neruda se había quedado en Montparnasse con un grupo de amigos, ante lo cual el cónsul decepcionado, volvió a encerrarse en su oficina.
Álvaro de Silva, de pronto, se había sentido absolutamente hastiado de la carrera de profesor, de la vida norteamericana y de su propia familia. Había jubilado y se había divorciado, todo de una sola vez, y con la tercera o cuarta parte de la jubilación que le había quedado disponible, unos doscientos o trescientos dólares a lo sumo, se había instalado en el barrio latino a vivir como estudiante y a iniciar una carrera de escritor francés.
"¿Por qué escritor francés?" le preguntaba.
"¿No te parece que es muy bueno ser escritor francés? Observa un poco alrededor tuyo."
Si trataba de hacerlo ver las dificultades de la empresa, se escurría con su
canturreo característico, haciendo variaciones musicales sobre el tema del
escritor francés y mirando las mansardas de la montaña de Sainte Geneviève,
las nubes que desfilaban encima de las agujas góticas.
Aunque parezca extraño, Álvaro sustentaba toda su conducta en un método riguroso y un orden absoluto. Cuando recibía su magra jubilación a comienzos del mes, pagaba de inmediato su buhardilla y compraba provisiones en conserva para treinta días. Dejaba un poco de dinero aparte para movilización, para café y para comprar pan y manzanas. El pan de cada día, la "baguette" fresca y crujiente, acompañada de sardinas y manzanas, era su sólida dieta. De ahí no lo movía nadie. Una vez nos invitó a cenar, a mi mujer y a mí, a su buhardilla en el hotel des Carmes, rue des Carmes, a los pies de la montaña y a dos cuadras de la Sorbona. El techo en pendiente era tan bajo que ninguno de los tres podía mantenerse de pie. Nos sentamos en cojines, frente a una especie de taburete, y comimos pan, sardinas, queso y manzanas. El queso había sido el lujo, la excepción de aquella noche, y la verdad es que todo combinaba perfectamente, y que el vino en botellas de litro, unido al espectáculo de la arquitectura iluminada, terminó por conferirle a la reunión un carácter espléndido.
"No tengo nada que ver con el mundo de las longanizas, de los arrollados,
de las prietas, de todas esas cosas que le interesan tanto a Pablo", decía, con
una mueca de disgusto. Su amistad con Neruda, después del viaje al Oriente,
se había vuelto conflictiva. Neruda se había encontrado con la guerra civil
española y había participado en la lucha de su generación contra el nazismo.
Álvaro se había internado, en cambio, por caminos cada vez más quintaesenciados y abstractos.
Era, según el diagnóstico de Neruda, un producto de su mitomanía, del hecho de ser, en último término, un escritor sin libros, un escritor cuyos libros, siempre geniales, sólo existían en su imaginación.
A pesar de sus gustos casi incorpóreos en cuestiones de gastronomía y de literatura, Álvaro tenía pasiones completamente carnales, dignas de un Rubens, en materia femenina. Su incipiente carrera de escritor francés lo había llevado a estudiar el idioma en la Alianza Francesa. Era el requisito mínimo que debía cumplir un émulo de Choderlos de Laclos y de George Bataille. Pues bien, de alguna manera se las ingeniaba, a base de conversaciones y de invitaciones a compartir sus latas de sardinas, para seducir a sus compañeras de curso. Llegaba con ellas a nuestra mesa del café Dôme o de la Coupole, muy orondo, y al cabo de un tiempo se lo empezó a ver con una noruega hermosa y enorme, casi descomunal.
Después se dijo que la noruega, en los seis o siete metros cuadrados de la buhardilla de la rue des Carmes, se las ingeniaba para hacer gimnasia sueca a las seis de la madrugada, con las ventanas abiertas de par en par, en un invierno glacial, y que Álvaro había caído enfermo de pulmonía. Los rumores no pudieron confirmarse, pero Álvaro, al comenzar la primavera, reapareció en Montparnasse, huesudo, algo quijotesco de aspecto, con una vivacidad casi eléctrica, producto quizás de la alimentación sana, y con esa mirada fija y a la vez huidiza que para el antiguo cónsul chileno había sido la representación fiel de la mirada del genio.
En el Montparnasse de aquellos años todavía sobrevivían algunos de los monstruos sagrados del arte contemporáneo. Giacometti, un poco encorvado, flaco, de pómulos hundidos y cutis de color ceniza, con el pelo entrecano tieso y revuelto, exactamente igual a sus dibujos y esculturas, llegaba a medianoche y se instalaba en una mesa del fondo del Dôme, acompañado de tres o cuatro personas jóvenes. Se vestía con telas ásperas, de colores terrosos, parecidos a los de su cara, y hablaba con gran intensidad, bebiendo jarros de vino tinto. En esa época ya era uno de los artistas más cotizados del mundo, pero el dinero, aparentemente, no había introducido el menor cambio en su forma de vida. Por mi parte, conocí un caso en el que Giacometti actuó con una generosidad extraordinaria, principesca, muy difícil de encontrar, desde luego, en las personas ricas de ahora. Otro montparnasseano de la vieja guardia era Man Ray, el gran pintor y fotógrafo del surrealismo: un hombre de baja estatura, de cara redonda, que tenía amigos en todas las mesas y que practicaba un humor muy semejante al de nuestro compatriota Acario Cotapos.
Álvaro de Silva, que tenía el don de la comunicación, flotaba en este ambiente como en su propia salsa. Años después me lo encontré en la calle Ahumada, en el centro de Santiago. Me invitó a tomar una copa de pisco sauer y me dijo solemnemente, con una entonación que alcanzó cierto grado de patetismo: "Cada día de mi vida que no estoy en Paris, es un día que pierdo". Me contó que tenía una colección de cuadros de Herrera Guevara en la bóveda del Banco de Chile, y que pensaba regresar a Montparnasse con el producto de su venta.
Mis últimas informaciones indican que ha vuelto al Dôme y a la Coupole
y que ha escrito, en francés, conforme con sus propósitos de la década del
sesenta, las memorias de un sobreviviente. No me cabe duda de que esas
memorias, que todavía no he logrado ver, serán uno de los libros sabrosos e
interesantes de nuestra literatura, por más que hayan sido escritas en un
idioma extranjero. Salvo que se trate de otra de esas fabulaciones, de otro de esos libros imaginarios que Pablo Neruda le achacaba a su ex compañero de viajes.
Había leído muchas historias sobre Francia en guerra, sobre España durante la guerra civil, sobre Moscú en vísperas de la batalla de Borodino, en la época de las invasiones napoleónicas, y, desde luego, sobre Chile y el Perú en la contienda de 1879, pero nunca había estado en un país en guerra. Pues bien, viajé la semana pasada a Buenos Aires, por asuntos particulares, después de haber reflexionado e incluso escrito bastante sobre el conflicto de las Malvinas, y no tenía una conciencia demasiado clara de ir a un país en guerra, por primera vez en mi vida. No sabia que el hecho de haber vivido en países que sólo conocen las guerras desde lejos es un privilegio extraordinario, que sólo se comienza a apreciar en el momento en que se lo pierde.
Читать дальше