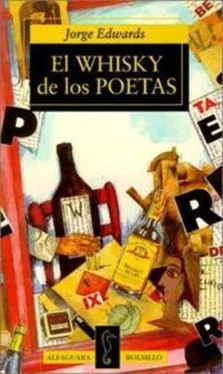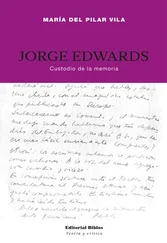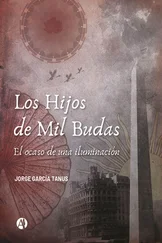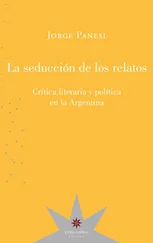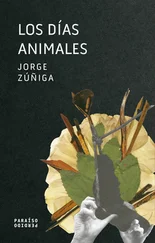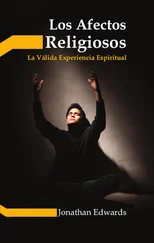Ahora bien, sabemos que esto del consenso no sólo es una premisa fundamental de la España del postfranquismo. Todas las democracias europeas funcionan gracias a un consenso mínimo, alcanzado hace tiempo y que proporciona un marco dentro del cual transcurre la vida política. Incluso en Francia, en las elecciones parlamentarias recientes, la izquierda procuraba demostrar que su triunfo no implicaría un trastorno completo del sistema, en tanto que la derecha señalaba que la aplicación del programa común provocaría inevitablemente, a través de la lógica implacable de los hechos económicos, una situación revolucionaria. Berlinguer, con su tesis del "compromiso histórico", ha reconocido desde hace ya cinco años que en Italia es imposible gobernar sin un consenso mínimo. Para el jefe comunista italiano, ni siquiera una futura mayoría matemática seria suficiente para que los comunistas entraran al poder en Italia sin acuerdo de los democratacristianos.
En países como Inglaterra o Suecia, el consenso tácito y mínimo que permite el buen funcionamiento del sistema, con sus alternativas conservadoras y socialdemócratas, es todavía más evidente. En Inglaterra, la excesiva uniformidad social alcanzada por la vía de la socialdemocracia empieza a producir cansancio tributario y cierta nostalgia de los regímenes "tories". En Suecia, por el contrario, la inexperiencia de la actual coalición gobernante, coalición demasiado heterogénea y frágil, anuncia un probable regreso de los socialistas, que habían permanecido en el poder demasiado tiempo y que en estos años de oposición han tenido la oportunidad de renovarse y de hacer su autocrítica.
Mis amigos intelectuales suelen ser contradictorios. Aspiran a que España se integre en Europa y a la vez se sienten decepcionados por el carácter gris, por la frialdad, por el exceso de racionalidad y la ausencia de brillos románticos que supone una política de estilo europeo. A pesar de lo que ellos dicen, creo que la aparente mediocridad de la actual política española no es un mal síntoma. En mi país, en Chile, durante la experiencia de la Unidad Popular, experiencia mirada con tan universales simpatías por los intelectuales de todas las latitudes, lo que faltaba precisamente era el consenso mínimo que hubiera podido evitar la crisis del sistema. Se quiso realizar una experiencia revolucionaria desde una minoría de votos y sin haber buscado un acuerdo con una de las fuerzas políticas decisivas del país, la democracia cristiana. En esta forma, el Gobierno de Allende, que en sus orígenes había presentado un programa socialdemócrata, un proyecto de economía mixta no demasiado diferente al que acaba de esbozarse en los artículos económicos de la nueva Constitución española, terminó arrastrado por fuerzas centrifugas, de manera que los gestos y los símbolos, junto con invadir las calles y la prensa, empezaron a transformarse rápidamente en realidades conflictivas: tierras y fabricas ocupadas, minas extranjeras nacionalizadas sin pago de compensaciones, etcétera.
Ahora recuerdo a los intelectuales que desfilaban por mi oficina de la Embajada chilena en Paris, vibrantes, jubilosos, dispuestos a prestar su apoyo activo a una política que por fin había dejado de ser mediocre, a una política que se había olvidado de los fríos cálculos del racionalismo europeo, y pienso que esa ingenuidad, ese romanticismo, nos ayudaron bastante poco. Vino el contragolpe, el reflujo de la ola revolucionaria, y esos amigos cambiaron el entusiasmo por la indignación. Está muy bien. Su indignación consiguió reprimir muchos abusos, muchos atropellos. Pero a veces me pregunto si esos amigos, además de pasar del entusiasmo a la indignación, han comprendido algo. Cuando veo que se lamentan de la mediocridad del consenso, de las servidumbres inevitables de la joven democracia española, me asaltan algunas dudas.
Al regresar a Chile después de muchos años y muchos acontecimientos, sin haber abandonado en el tiempo intermedio mis hábitos de explorador de librerías antiguas y modernas, he comprobado a simple vista la existencia de lo que aquí llaman "apagón cultural". El espacio de los libros ha sido invadido por el de los artículos de escritorio y el de la literatura por las novelas comerciales anglosajonas que hoy día se fabrican en serie, de acuerdo con fórmulas bien conocidas, y que todos los editores europeos designan con el nombre de "productos". Ya sé que en años anteriores la literatura había sido desplazada por la folletería revolucionaria, pero esta comprobación histórica no es suficiente consuelo para el buscador empedernido de verdaderos libros. También he comprobado, sin embargo, y en cierto modo lo he comprobado a simple vista, que la tradición poética chilena, a pesar de todo, continúa viva. Debajo de la capa de los best sellers y de los artefactos importados asoma de pronto la mirada burlona, nostálgica, critica, de los poetas. Chile siempre ha sido, desde los tiempos de don Alonso de Ercilla, un apéndice curioso y rico de la poesía occidental, a pesar de que los académicos del siglo XIX quisieron ponernos la etiqueta de país de historiadores, como si la historia y la fantasía creadora estuvieran reñidas. En los primeros días de esta llegada vi en la casa del hijo del poeta los retratos originales que Pablo Picasso y Juan Gris hicieron de Vicente Huidobro. El profesor René de Costa, especialista en estudios huidobrianos de la Universidad de Chicago, estaba deslumbrado por la correspondencia de Hans Arp, de Max Jacob, de Cocteau, que había descubierto en los archivos familiares. Era la poesía de Montparnasse, el barrio parisino de los pintores y los poetas de la época de Vicente Huidobro, escondida en San Francisco de las Condes.
Después hice la experiencia de visitar Isla Negra al cabo de ocho años y descubrí que la ausencia de Neruda era un hecho casi inverosímil. Tenia la costumbre, en épocas pretéritas, de conversar con el poeta todos los domingos en la noche, junto al fuego de la chimenea, cuando los visitantes del fin de semana habían partido. Miré la casa desde las rocas y pensé que adentro, en medio del silencio que había caído sobre la Isla, había dinamita literaria: las cartas en que Isabel Rimbaud describe la muerte de su hermano Arturo, las ediciones originales de Baudelaire, de Edgar Poe, de Walt Whitman… Exiliado entre los bosques de pinos y eucaliptus, un poco más arriba, Nicanor Parra estudiaba la clasificación de los cornudos hecha por Fourier, el socialista utópico, y alternaba la lectura de los diálogos eruditos escatológicos de Rabelais con las memorias de emigrante de Benedicto Chuaqui. Habían comenzado a brotar las extraordinarias flores de agosto y los erizos de la hostería de la señora Elena seguían espléndidos. En resumen, no había que perder las esperanzas en Isla Negra.
Uno de los libros que cayó en mis manos en estos días es la última colección de poemas de Jorge Teillier, Para un pueblo fantasma. La reticencia o la casi general indiferencia de los críticos frente a este libro me parecen sorprendentes. Es como para pensar que el "apagón cultural" tiene mucho que ver con la pereza o con las intenciones extraliterarias de la crítica. Jorge Teillier es el continuador por excelencia de la tradición poética chilena. Es el que logra la mejor síntesis del orden literario y de la aventura, después de largas décadas de experimentación formal. En la poesía de Teillier existe un Sur Mítico, la misma frontera lluviosa y boscosa de Pablo Neruda, pero en este caso desrealizada, convertida en pretexto de una creación verbal donde árboles, montes, plazas de provincia, se tiñen de innumerables referencias a la literatura contemporánea, como si el espacio literario y el de la naturaleza se entrelazaran. La casa fantasmagórica de Usher, que en el relato de Poe se derrumbará sobre su dueño, flota en los versos de Teillier en un sur pantanoso, y el poeta William Gray se cura de su delirium tremens en una clínica de los alrededores de Santiago.
Читать дальше