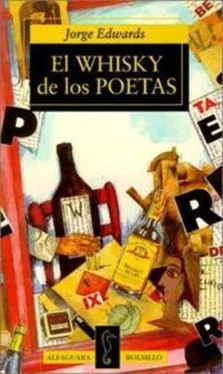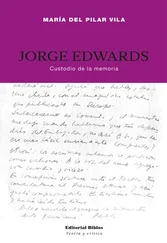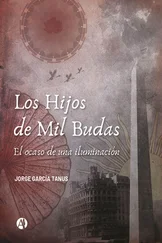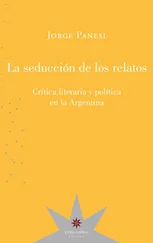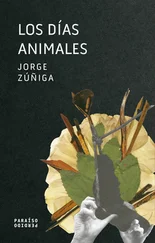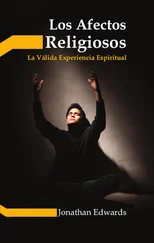En algunos cuentos de Julio Cortázar se siente muy cercana la huella del novelista de El Castillo . Y Cortázar también suele moverse en un universo de galerías cubiertas. "El Otro Cielo", uno de los cuentos de su libro Todos los fuegos el fuego, transcurre simultáneamente en el Pasaje Güemes de Buenos Aires y en la Galería Vivienne de París. "Ese mundo, dice Cortázar al describir estas galerías, que ha optado por un cielo más próximo, de vidrios sucios y estucos con figuras alegóricas que tienden las manos para ofrecer una guirnalda".
"El Otro Cielo" alude en forma inequívoca a otro escritor que, como Kafka, es un precursor y una de las figuras centrales de la literatura moderna. Me refiero a Isidore Ducasse, más conocido por su pseudónimo de Conde de Lautréamont. Lautréamont describía en el siglo XIX un Paris espectral, emparentado con los laberintos de Kafka, con las galerías cubiertas de Cortázar, con la calle Matucana que después de haber leído El Proceso mirábamos con nuevos ojos.
Así describe Lautréamont la calle Vivienne al anochecer, cuando el reloj de la Bolsa de Comercio termina de dar las ocho campanadas: "Los transeúntes apuran el paso y se retiran pensativos a sus casas: Una mujer se desmaya y cae sobre el asfalto. Nadie la levanta: todos tienen prisa por alejarse de ese paraje. Las persianas se cierran con ímpetu, y los habitantes se sumergen en sus lechos. Se diría que la peste asiática ha revelado su presencia. Así, mientras la mayor parte de la ciudad se prepara para nadar en los placeres de las fiestas nocturnas, la calle Vivienne se encuentra súbitamente congelada por una especie de petrificación".
Tanto la visión de Lautréamont como la de Kafka transforman la realidad. Pero al recorrer la parte antigua de Praga o la galería y la calle Vivienne de París uno adquiere la impresión de que no inventaron demasiado. La imaginación creadora es sobre todo una capacidad de ver y conocer. Lo que los grandes escritores inventan es precisamente una visión o una imagen de las cosas. Una visión que nos transmiten de una vez para siempre; por eso es que hoy día no podemos mirar Praga sin los ojos de Kafka, o la calle y la galería de Vivienne sin los de Lautréamont, con el añadido ahora de la versión de Cortazar.
La vieja Sorbona estaba llena de letreros que contenían prohibiciones y advertencias a los alumnos. Muchas cosas estaban prohibidas. Uno de los primeros actos de los rebeldes fue colocar un cartel que reza: "Se prohíbe prohibir". Todo, ahora, está permitido. En el austero patio central, bajo las columnas de estilo jesuítico de la capilla, funciona una orquesta de jazz. En el Salón de Honor y en las salas principales los estudiantes continúan su maratón oratoria. Se aprobó por aclamación la iniciativa de vender en remate los frescos de comienzos de siglo, obra de Puvis de Chavanes, que adornan algunos muros. La moción no ha podido ser llevada a la práctica debido a la dificultad de retirar los frescos sin destruirlos.
El desafío a las prohibiciones sale de la Sorbona y se propaga por la ciudad y por el país. Cada vez que un tren llega a una estación del Metro una puerta se cierra automáticamente e impide el acceso al andén. En letras rojas, una leyenda "prohíbe terminantemente" poner obstáculos al cierre automático de la puerta. La otra noche bajamos a una estación de Metro en el momento en que el tren llegaba y la puerta empezaba a cerrarse. Indiferente a los gritos de un inspector, un joven se montó a horcajadas en la puerta y nos facilitó el paso.
El inspector terminó por encogerse de hombros y al día siguiente, con seguridad, se plegó a la huelga. Porque el espectáculo que presencié en el Metro, al día siguiente, era un fiel reflejo del paso de la etapa universitaria a la etapa obrera del movimiento. Pasé mi boleto y la inspectora, que conversaba con una amiga, se negó a perforarlo. En el andén, una multitud rodeaba a un funcionario gordo, que transpiraba. El tren tardaba demasiado en llegar. El funcionario se resolvió a llamar por teléfono a la administración y supo que pasaría un último tren dentro de algunos minutos. ¿Y para el regreso? El funcionario no sabía una palabra…
La plaza de la Contrescarpe, en la Montaña de Santa Genoveva, detrás de la Universidad y del Panteón, es la plaza de los "clochards", de los harapientos de París. Hace dos noches, los clochards formaban un circulo en la plaza y discutían los sucesos recientes. En un círculo contiguo, un grupo de "hippies" de largas melenas hacia circular de boca en boca un cigarrillo de marihuana. En la era de las prohibiciones, la policía francesa perseguía severamente el tráfico y el uso de la droga. Pero esa era, al menos por unos días, ha terminado. Ahora se prohíbe prohibir.
La rebelión de los jóvenes no es una rebelión contra la pobreza sino
contra las esclavitudes que engendra una sociedad rica. Los jóvenes se
han levantado contra los mecanismos opresivos de la llamada "sociedad de
consumo". El movimiento es libertario, anarquizante, opuesto por igual a la
deshumanización del capitalismo y a la pesadez burocrática del socialismo
soviético.
Una de estas esclavitudes tuvo una expresión clara y sorprendente en los días finales de la crisis. Me refiero a la esclavitud del automóvil, una de las opresiones más implacables que conocen los miembros de la sociedad industrial. Cuando faltó la bencina, hubo incidentes que parecían anunciar un regreso a la barbarie. Cinco automovilistas atacaron a un bencinero que no pudo venderles combustible y lo dejaron en un hospital, con lesiones graves. Se trataba de cinco ciudadanos normales, reunidos por azar junto a una bomba de bencina; seres pacíficos a quienes la perspectiva de verse privados del uso de su automóvil convirtió en energúmenos.
En una calle solitaria, tres sujetos armados de rifles y pistolas detuvieron a un automovilista con el propósito de robarle el combustible. El automovilista logró escapar, pero estuvo a punto de perder la vida; una bala le rozó las sienes.
Cuando llegó la bencina, la tiranía del automóvil se manifestó en su aspecto más absurdo. Según las estadísticas, el espacio que desplazan los automóviles de París es superior a la superficie total de las calles de la ciudad. En consecuencia, si todo el mundo saca su automóvil la circulación es imposible. Llegó la bencina y todo el mundo sacó su automóvil. Paris conoció los "tacos" más monstruosos de su historia. Como en esos días aún no había trenes subterráneos y buses, quedó demostrado que sin locomoción colectiva los automóviles pasaban a ser un instrumento inútil. Al llegar a cierta etapa, la civilización industrial es como una serpiente que se muerde la cola. A más automóviles, menos velocidad.
En la crisis de mayo dejó un saldo de dos muertos. En el primer fin de semana posterior a la crisis, hubo 120 muertos en accidentes de automóvil. Esta cifra no parece haber conmovido a la opinión pública. El automóvil es uno de los flagelos más peligrosos de las sociedades avanzadas, pero nadie presta mayor atención a sus víctimas.
Se podría terminar esta crónica con una cita del viejo Baudelaire. "La verdadera civilización, decía, no está en el gas, ni en el vapor, ni en las mesas circulatorias, sino en la disminución de las huellas del pecado original".
Es preciso recordar que el pecado original nos sometió al paso del tiempo
y nos hizo avergonzarnos de nosotros mismos.
La mayoría de la gente piensa que el tango es una creación de los suburbios de Buenos Aires. En el tomo tercero de sus Memorias, Baroja dedica un capitulo a las canciones madrileñas de fines de siglo. Dice que la canción popular, callejera, suburbana, ha tenido varios ritmos, pero que el más destacado ha sido el del tango. "Este tango, de origen incierto -agrega Baroja-, luego ha emigrado a la Argentina, y ha venido de allá de retorno, americanizado, italianizado, decadente, dulzón y de un sentimentalismo ñoño y venenoso".
Читать дальше