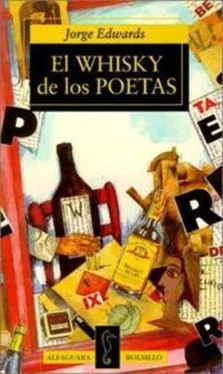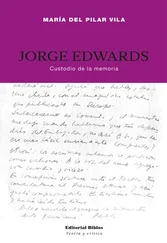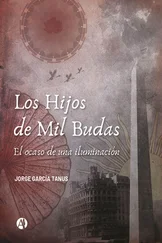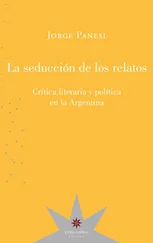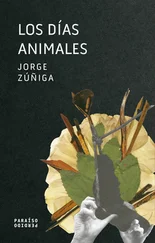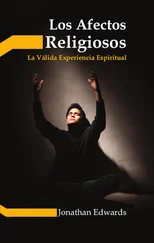El diario de Luis Oyarzún, que comenté aquí la semana pasada, tiene un sabor inactual que me interesa, un eco de los años cincuenta, todavía cercanos en la cronología, pero, a la vez, enormemente lejanos, anacrónicos, casi prehistóricos. Es natural que un hombre de mi generación, llamada "del cincuenta", salga al rescate de esas páginas. Me advierten que han sido expurgadas por algún miembro pudibundo de la familia, y el caso me parece curiosamente irónico. Oyarzún no hace más que hablar contra los chilenos depredadores, destructores de árboles, de paisajes, de casas, de cosas. Ahora sabemos que el también fue víctima de la depredación, pero su Diario, a pesar de las tijeras del censor privado, se salva. Y nos habla de textos que hemos olvidado y que deberíamos, si tuviéramos un mínimo respeto por nosotros mismos, si no fuéramos esclavos de la actualidad, de la moda, recuperar. Textos, por ejemplo, de Pedro Prado. En nuestra provincia, Prado fue un poeta auténtico y un hombre de ideas, un intenso animador intelectual. Neruda, que en su juventud lo había mirado como un caballero conservador, excesivamente cosmopolita, sintió más tarde la necesidad de reivindicarlo. Hay que leer su discurso de incorporación a la Facultad de Filosofía, donde hace la defensa simultánea, en apariencia herética, de dos de los extremos más opuestos de nuestra literatura: Mariano Latorre y Pedro Prado. Oyarzún, más fragmentario que Neruda, incisivo y errático, heredero lejano del doctor Johnson, nos habla de paseos por el huerto de la casa de Prado, de malezas que él dejaba crecer en libertad, de "jardines ruinosos, casas deshabitadas, puertas vencidas…".
El rey de España en la Araucanía
Nunca había llegado un Rey de España hasta el remoto Reino de Chile, bautizado con ese pomposo título en homenaje al Príncipe Felipe, el futuro Felipe II, en la víspera de sus bodas con María de Inglaterra, y nunca había bajado, por consiguiente, hasta la Araucanía, la región de América que combatió por más tiempo y con mayor eficacia contra los ejércitos españoles. El hecho de que algunas comunidades indígenas hayan protestado por la visita real, invocando situaciones que tienen más de cuatro siglos de antigüedad, es sin duda insólito y anacrónico. Sin embargo, nos hizo reflexionar un momento, en medio de los festejos, sobre una historia extraordinaria y que tuvo un final triste: un pueblo que no fue derrotado por las armas de los españoles, sino por el aguardiente y la chicha que le pasaban los traficantes chilenos.
Los obispos del sur habían conseguido que los delegados mapuches aceptaran conversar con el Rey, pero la presencia de un funcionario del Gobierno chileno hizo que todo el plan fracasara. El asunto quedó colocado dentro de la más impecable tradición histórica. Algunos de los mejores defensores de los araucanos, en los tiempos coloniales y también durante la República, fueron los enviados de la Iglesia. En la Colonia, protegían en nombre del Rey a los indígenas. Estos estaban acostumbrados a recurrir a la Corona o a la Iglesia en sus querellas con las autoridades locales. No está nada de claro que la independencia del país los haya beneficiado en algo. Nuestros historiadores no tienen el hábito de contar estas cosas, pero la historia debe ser reexaminada, revisada, reescrita a cada momento. Hay muchos indicios de que las tribus araucanas, años después de la formación de la República, tenían simpatías y hasta nostalgias monárquicas.
En mis primeros años de diplomático en París, en la década del sesenta, investigué en los archivos del Quai d'Orsay la historia de Aurélie Antoine Primero, el aventurero francés que consiguió hacerse "coronar" Rey de la Araucanía y de la Patagonia. Según los informes que mandaban los representantes franceses en Santiago y en Concepción, Aurélie Antoine, que era gascón, que se llamaba Antoine de Tounens, y que había fracasado en su tierra en la profesión de corredor de propiedades, había sabido que los araucanos, decepcionados con el Gobierno de Manuel Montt, al que llamaban "Monte", se hacían ilusiones sobre una restauración colonial. Habían visto hacia poco y habían escuchado hablar de barcos españoles que navegaban frente a las costas del sur. Tounens, que era un hombre alto, blanco, barbudo, se presentó ante las tribus como hijo del Rey de España, recién desembarcado en algún lugar de la costa, y fue proclamado Pichirey sin mayores trámites. De inmediato formó un ministerio, emitió moneda y mandó cartas amenazantes a las autoridades chilenas. También concedió títulos de nobleza, y entiendo que sus descendientes todavía lo hacen. Uno puede viajar a un pueblo de la provincia francesa y adquirir, por una suma módica, un titulo de marques de Carampangue o de Vizconde de Curanilahue o Nahuelbuta. ¡No está mal!
Es lógico, entonces, que los mapuches hayan esperado algo de un encuentro con el Rey y se hayan retirado al ver en la sala a un funcionario del Gobierno. Claro está, el Rey no vino para resucitar historias antiguas, sino para mejorar las relaciones futuras entre España y Chile. Pero la integración de los araucanos a nuestro mundo y a nuestra cultura, de una manera moderna, es importante. Forma parte de la reconciliación con nuestro pasado y también ayuda a preparar el futuro. Además, si se trata de celebrar aniversarios, la guerra de la Araucanía es uno de los episodios más extraordinarios de la conquista de América. Los araucanos vivían en la Edad de Piedra, en un estado de civilización muy inferior al de los indígenas del Perú o de México, pero consiguieron, quizás por que razón, desarrollar técnicas militares mucho más avanzadas que las de ellos. Atacaban en formación, por grupos, a diferencia de los quechuas o los aztecas, e inventaron sistemas eficaces para neutralizar a los caballos y para defenderse de los cañones de los españoles. Al comienzo de la batalla de Tucapel, Lautaro estaba seguro de la victoria. Por eso, según los cronistas, le gritó a Pedro de Valdivia, que había sido su amo y por quien sentía estimación: "¡Huye, Valdivia, Huye!"
Esa guerra, por último, produjo la primera gran literatura hispanoamericana, desde La Araucana, poema renacentista, lleno de reminiscencias homéricas, hasta el Arauco Domado, que es quizás la primera expresión del barroco literario en el Nuevo Mundo. En sus estrofas descriptivas de la naturaleza del sur de Chile, el Arauco Domado es de mejor calidad poética que La Araucana , pero así como Ercilla, poeta cortesano de visita en estas tierras, embellecía demasiado a los héroes y las heroínas de Arauco, Pedro de Oña, nacido en Angol de los Confines, les tenía miedo y los pintaba con tintas excesivamente negras. Algunas ideas corrientes sobre su barbarie, su canibalismo, su crueldad supersticiosa, que los llevaba a convertir a los niños mejor dotados de la tribu en monstruos (imbunches), vienen del poema de Oña, que desacreditaba a los indígenas y hacia la apología de los ejércitos imperiales y de la Inquisición.
Si las protestas de los mapuches y sus peticiones al Rey sólo sirvieran para recordar algunas de estas cosas, eso ya las justificaría de alguna manera. El quinto centenario no podrá ser sólo una celebración. También, para que tenga algún sentido, tendrá que ser una revisión y una toma de conciencia.
Al final del trimestre de invierno del hemisferio norte, mis alumnos de la Universidad de Chicago tienen que entregarme un ensayo de doce o quince páginas de extensión. Es lo que aquí se llama y empieza a llamarse en casi todas partes, por influencia norteamericana, un "paper". Yo les explico a mis alumnos en qué consiste, en mi opinión, un buen "paper", es decir, un buen ensayo breve. Deben partir con un tema bien definido, delimitado con exactitud, y con ideas claras, y deben desarrollarlas con calma, con respeto de su coherencia interna, sin excesivas digresiones. Para ilustrar el asunto, les cuento una anécdota personal: un fracaso parcial, pero notorio, en un texto mío. El profesor, en estas latitudes, no es un maestro infalible. Tampoco es un "guru". El profesor es una persona que puede equivocarse a veces e incluso muchas veces. No es, ni mucho menos, el propietario exclusivo de la verdad.
Читать дальше