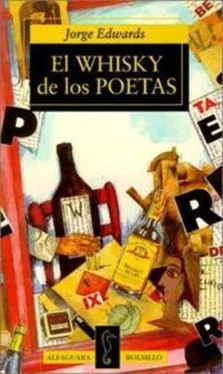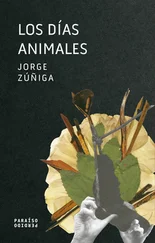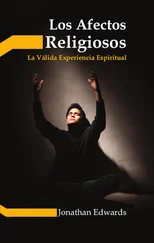La primera película chilena que da cuenta de esta condición inestable, de esta inseguridad primordial recubierta por una apariencia inocente, es La Frontera , que se filmó en Puerto Saavedra con algo de cooperación española y que se proyecta en estos días en Santiago con relativo éxito de público. No conozco la historia de la película y no pretendo hacer crítica de cine. No me pareció que sea una obra de arte perfecta, enteramente lograda, pero me interesó desde el comienzo hasta el fin y por momentos me impresionó. Tiene episodios discutibles, demasiados ingenuos o demasiados grotescos, pero también tiene escenas extremadamente bellas, en que la belleza del paisaje refuerza las emociones de los personajes y las conduce a una especie de límite dramático. Aunque haya chistes un poco fáciles y se abuse de la caricatura, predomina en toda la película una humanidad fuerte, quizás primitiva, pero en ningún caso primaria ni tosca. Dirigida por un cineasta nuevo, Ricardo Larraín, e interpretada por algunos actores experimentados, la película sugiere un sistema de correspondencias entre los personajes principales y la naturaleza. En este aspecto pertenece a una tradición romántica bastante vigente en parte de la poesía chilena. No es gratuito el hecho de que se haya filmado en Puerto Saavedra y sus alrededores, uno de los paisajes recurrentes en Crepusculario y en los Veinte poemas de amor, del Pablo Neruda de la juventud, escenarios que después fueron destruidos por el maremoto de 1960, pero tampoco es casual que esos paisajes no tengan nombre en La Frontera, que mantiene siempre una ambigüedad geográfica, un elemento de irrealidad.
Aclaremos que el nudo de la película es una historia política y que la obra, en ese contexto, no es en absoluto ambigua. A un pequeño puerto del sur, a una atmósfera de mar agitado, de viento, de lluvia constante, de vida humana precaria, llega un relegado en los años del pinochetismo. Es profesor de matemáticas en la capital y su delito consiste en haber firmado un manifiesto en favor de un colega detenido y desaparecido. El cura del pueblo, un extranjero de barba pelirroja, hombre áspero, de cabeza dura y de espíritu generoso, muy bien interpretado por Héctor Noguera, le dará hospedaje en la parroquia, y la condena del profesor lo obligará a firmar cada ocho horas y después cada cuatro horas el libro de registros de la delegación provincial. La condena es absurda, las condiciones de vida son mínimas, pero el relegado terminará por identificarse con el lugar. Cuando llegue la orden de su liberación, optará por quedarse. Su relación amorosa con una refugiada de la guerra civil española no será una explicación suficiente. La española y su padre, republicano indómito, obsesionado por la memoria de una España que ya no existe, serán barridos por un nuevo maremoto. El profesor, en cambio se salvará con el resto de la población en el cementerio de la colina. Cuando los periodistas de Santiago bajen de su helicóptero y lleguen a entrevistarlo, él reaccionará como un extraño, como un hombre ya incorporado a esas regiones del fin del mundo. Sólo podrá repetir su protesta en favor del colega desaparecido, la que había provocado su condena.
El valor principal de la película, a mi juicio, reside en que es una gran metáfora, una fantasía sobre Chile, pero también una reflexión sobre la vida humana. El espectador se indigna frente a la arbitrariedad del delegado de la dictadura, pero pronto descubre que es un pobre diablo, víctima de la inseguridad, de la ignorancia, del miedo; un dictador en pequeña escala y que tiene que recurrir a la habilidad casuística de su secretario para poder dormir tranquilo. Lo que domina, al fin, es el mar, con su poder fascinante y terrible, y el tiempo: los años y las olas que arrasan con todo y lo barren todo. Si la española y su padre forman uno de los polos de la narración, el otro es un buzo aficionado y fanático, explorador de un mito submarino, que se convierte en el mejor amigo del protagonista. La frontera del titulo de la película alude a nuestra frontera histórica, la de la antigua guerra de la Araucanía, cuyas secuelas todavía se sienten en este año del quinto centenario, y también a otras antinomias y puntos de ruptura: el europeo y el americano, el blanco y el indio, el delegado de los poderes centrales y la gente del lugar, la tierra firme y el mar, el mundo conocido y el ignorado.
A fin de cuentas, La Frontera es una historia política que tiene el mérito de llevarnos más allá de la política. Si se hubiera mantenido en un nivel exclusivamente político, habría sido fácil contarla mejor, sin recurrir a un cataclismo final que hace las veces de Deus ex machina, el Dios que salía de una máquina en el antiguo teatro y solucionaba los enredos en última instancia, pero probablemente habría sido menos interesante. No está mal que la ambición artística nos haga ir más allá de las contingencias políticas y de cualquier especie. Es, quizás, necesario para nosotros, y no sólo para nosotros.
Ningún país ha sido más sometido a examen en los últimos años que
Chile. Nos han examinado durante la dictadura y durante la transición,
y ahora nos examinan durante esto que algunos llaman, democracia, otros
democracia a medias y otros dictablanda. No sé por qué nos ocurre esto.
Quizás porque nos convertimos hace ya muchos años en una especie de
laboratorio internacional: el de la Revolución en Libertad, el del camino
pacífico al socialismo, el de la dictadura política con apertura económica.
Nuestros examinadores actuales, que viajan con frecuencia o que nos observan desde sus tribunales remotos, llegan con una papeleta severa, con exigencias rigurosas. Si el general Pinochet, sostienen, continúa en la Comandancia
del Ejército, quiere decir que aquí no ha pasado nada. Si el mapa de la extrema
pobreza sigue en pie, si en Chile hay todavía más de cinco millones de pobres,
¿de qué éxitos económicos nos hablan? Si los recientes esbirros andan sueltos
y los combatientes contra la dictadura presos, ¿qué clase de democracia es
ésta?
Preguntas difíciles, no cabe duda. A un escritor de hoy, por lo menos en Chile, no le plantean cuestiones literarias, no lo interrogan sobre sus ficciones, sus lecturas, sus teorías estéticas, sus proyectos. Pasan las comisiones examinadoras, aplicadas, metódicas, infatigables, y siempre vuelven a lo mismo: por qué esto, por que aquello, por que lo de más allá. Ahora último, y sobre todo después del primero de enero de este año, agregan una pregunta adicional, también endiabladamente difícil: por qué el Quinto Centenario, por que conmemorar una invasión, una conflagración, un genocidio.
Uno se queda pensativo, uno reflexiona y responde lo mejor que puede, y de pronto, sin quererlo, se encuentra convertido en abogado sin patrocinio, en diplomático sin credenciales. ¿No corresponde, más bien, que los escritores ejercitemos la crítica a fondo, que señalemos con el máximo de crudeza, sin la menor complacencia, las contradicciones? Creo que debemos mantener nuestra independencia, nuestra disponibilidad intelectual, pero que frente a un conjunto de ideas simplistas, reiteradas hasta el cansancio, repetidas como una nueva consigna, tenemos la obligación de ser lúcidos. En otras palabras, frente a la crítica, y sin menospreciar su justificación y su sentido, tenemos que hacer la crítica de la crítica. De lo contrario, nos contentamos con lugares comunes y no nos movemos de nuestro sitio. La crítica de la crítica nos ayuda a cambiar, a refrescar nuestro pensamiento, a conocernos mejor y a darnos a conocer. Una persona de nuestro exilio regresa después de once años, ni más ni menos, y me hace las preguntas consabidas, preguntas que esconden una afirmación y que implican una respuesta. Vive en un país del norte de Europa donde es obligatorio proceder en esa forma frente al incauto chileno de adentro. Cuando respondo, esa persona sonríe con expresión de alivio. Parece que hubiera encontrado en mis argumentos una posibilidad de pensar de otra manera, de zafarse de una prisión mental. A ella le resulta evidente, en efecto, que el país de 1980 no se parece en nada al país de ahora. El pueblo fantasma de que hablaba un poeta, la población silenciosa, excesivamente discreta, asustada, se ha transformado en una gente comunicativa, que se expresa con naturalidad, que ha recuperado su agudeza criolla. No se ha producido una explosión de alegría, desde luego. La situación no da para tanto. Pero sostener que la atmósfera de hoy es la misma de hace diez años, que el general Pinochet todavía manda en el país, que los chilenos todavía tenemos miedo, es una perfecta majadería. En este aspecto, un escritor no puede limitarse a repetir lugares comunes. En el Chile de ahora, el escritor, el filósofo, el artista tienen que orientar su conciencia crítica en una doble dirección. Tienen que mantenerse alertas, de eso no cabe duda, frente a las limitaciones y a las mediocridades de la política contingente a sabiendas de que la democracia no es ninguna panacea. Pero tienen que desconfiar frente a los lugares comunes, herencias del discurso político ya desfasado y anacrónico de la vieja izquierda. Mi interlocutor, el exiliado que regresa al cabo de once años de ausencia, no necesita que le demuestren que la figura del general Pinochet se desvanece en el horizonte, que su permanencia en la Comandancia en Jefe del Ejército no es la primera de las preocupaciones de los chilenos de hoy. Basta conocer un poco el país para comprobar que eso ocurre. Esa evolución es un producto de nuestra historia reciente y de nuestro sentido particular de las formas políticas. Hemos abandonado la dictadura de un modo bastante original, sin violencia, con un mínimo de conflicto. Los sectores políticos que no comprendieron ese proceso, minoritarios, pagan ahora las consecuencias de ese error. Enjuiciaron la realidad con anteojeras ideológicas y, como era inevitable, se equivocaron. Desde luego, hay rémoras, hay secuelas, hay límites, hay zonas oscuras. ¿Dónde no las hay? ¡Que país, en este sentido, puede lanzar la primera piedra: Alemania, España, Francia!
Читать дальше