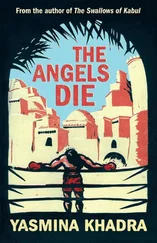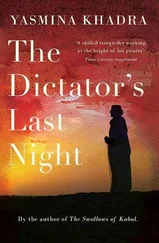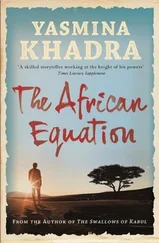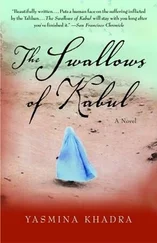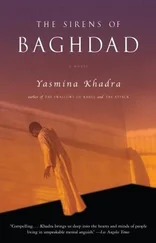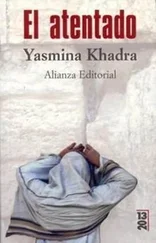– No me molestas.
– Gracias.
Se tambalea hasta el canapé, rascándose el trasero con la mano debajo del calzoncillo. No huele bien. Apuesto a que lleva lustros sin darse un baño.
Echa una ojeada admirativa a la suite.
– ¡Guau! ¿Acaso eres hijo de un nabab?
– Mi padre era pocero.
– El mío era un inútil.
Se percata de la ridiculez de su réplica, la rechaza con un gesto de la mano y, cruzando las piernas, se acomoda contra el respaldo del sofá y mira de soslayo al techo.
– No he pegado ojo en toda la noche -se lamenta-. Últimamente no consigo conciliar el sueño.
– Trabajas demasiado.
Sacude la barbilla:
– Puede que tengas razón. Esas conferencias me agotan.
Había oído hablar del doctor Jalal en el instituto. Mal, por supuesto. Había leído dos o tres obras suyas, sobre todo ¿Por qué los musulmanes han montado en cólera?, un ensayo sobre el advenimiento del integrismo yihadista que en su momento suscitó la ira del clero. Era muy controvertido en los círculos intelectuales árabes y muchos lo ponían en la picota. Sus teorías sobre las disfunciones del pensamiento musulmán contemporáneo eran auténticos requisitorios que los imanes rechazaban de pleno, al punto de que llegaron a sostener que los que osaran leerlas irían al infierno. Para la mayoría de los fieles, el doctor Jalal no era sino un saltimbanqui a sueldo de las camarillas occidentales hostiles al islam en general, y a los árabes en particular. Yo mismo lo detestaba, y le reprochaba su exhibicionismo de ideas recibidas y su evidente desprecio por los suyos. Para mí, representaba la especie más repugnante de esos felones que proliferan como ratas en los círculos mediáticos universitarios europeos, dispuestos a malvender su alma con tal de ver su foto en la prensa y de que hablen de ellos, y no había desaprobado las fatuas que lo condenaron a muerte con la esperanza de poner fin a sus elucubraciones incendiarias, que publicaba en la prensa occidental y desarrollaba con un celo ultrajante en los estudios de televisión.
Así que me quedé estupefacto cuando me enteré de su cambio radical. Y algo aliviado, todo hay que decirlo.
La primera vez que vi al doctor Jalal en persona fue al segundo día de mi llegada a Beirut. Sayed insistió en que fuésemos a su conferencia: «¡Es magnífico!».
Aquello fue en una sala de fiestas, no lejos de la universidad. Había una locura de gente, cientos de personas de pie alrededor de las sillas tomadas por asalto horas antes de la intervención del doctor. Estudiantes, mujeres, chicas jóvenes, padres de familia, funcionarios se amontonaban en el inmenso auditorio. Su algazara recordaba el despertar de un volcán. Cuando el doctor apareció en la tarima, escoltado por milicianos, las paredes se estremecieron y los cristales tintinearon por los clamores. Nos impartió un curso magistral sobre la hegemonía imperialista y las campañas de desinformación que estaban en el origen de la satanización de los musulmanes.
Aquel día adoré a ese hombre.
Es cierto que no tiene buena pinta, que arrastra los pies y que viste de cualquier manera, que su resaca y su indolencia de alcohólico inveterado desconcertaban, pero cuando toma la palabra, ¡Dios mío!, cuando curva el micro mientras levanta los ojos hacia su audiencia, eleva la tribuna al rango de Olimpo. Sabe mejor que nadie describir nuestros sufrimientos, las afrentas que padecemos, nuestra necesidad de sublevarnos contra nuestros silencios. Hoy, somos los criados de Occidente; mañana, nuestros hijos serán sus esclavos, martilleaba. Y la asistencia estallaba. Un ataque masivo de delirium trémens. Si a un gracioso se le ocurriera en ese instante gritar «¡A por el enemigo!», el conjunto de embajadas occidentales habría quedado reducido a cenizas sobre la marcha. El doctor Jalal tiene talento para movilizar hasta a los lisiados. La precisión de su discurso y la eficacia de sus argumentos son una delicia. No hay imán que le llegue a la suela del zapato, orador que mejor sepa convertir un murmullo en grito. Es un alma desollada de una inteligencia excepcional; un mentor de singular carisma.
«El Pentágono engañaría hasta al propio diablo -dijo al final de su conferencia en respuesta a la observación de un estudiante-. Esa gente está convencida de haber cobrado mucha ventaja a Dios… Llevaban años preparando cuidadosamente la guerra contra Irak. El 11 de Septiembre no es el desencadenante sino el pretexto. La idea de destruir Irak se remonta al mismo instante en que Sadam puso la primera piedra de su instalación nuclear. No iban tras el déspota o el petróleo, sino tras la ingeniería iraquí. Aunque, ya puestos, tampoco viene mal conciliar lo útil con lo agradable: poner a un país de rodillas y chuparle la sangre. A los norteamericanos les encanta matar dos pájaros de un tiro. Con Irak han perpetrado el crimen perfecto. Lo han hecho aún mejor: han convertido el móvil del crimen en el garante de su impunidad… Me explico: ¿Por qué atacar Irak? Porque se supone que tiene armas de destrucción masiva. ¿Cómo atacarlo sin demasiado riesgo? Asegurándose de que no tiene armas de destrucción masiva. ¿Acaso se puede ser más genial combinando datos? Lo demás vino solo, a pedir de boca. Los norteamericanos manipularon al mundo entero asustándolo. Luego, para asegurarse de que sus tropas no corrieran ningún riesgo, obligaron a los expertos de la ONU a hacer el trabajo sucio por ellos, y sin gastos añadidos. Una vez seguros de que no había ningún petardo nuclear en Irak, lanzaron sus ejércitos contra un pueblo sabiamente embrutecido a golpe de embargos y de acoso psicológico. Y así rizaron el rizo.»
Yo tenía una ofensa que lavar con sangre; para un beduino, es algo tan sagrado como la oración para un creyente. Con el doctor Jalal, la ofensa se injertó en la Causa.
– ¿Estás enfermo? -me pregunta señalándome el montón de medicamentos sobre mi mesilla de noche. No sé qué responder.
Como no me había planteado recibirlo alguna vez en mi apartamento, no había tomado precauciones.
Me maldigo a mí mismo. ¿Por qué he tenido que dejar esos medicamentos al alcance de cualquiera cuando debí guardarlos en el botiquín del cuarto de baño? Y eso que las instrucciones de Sayed son estrictas; no dejar nada al azar, desconfiar de todo el mundo.
Intrigado, el doctor Jalal se incorpora para levantarse y se acerca a las cajas esparcidas por mi mesilla de noche.
– Oye, aquí tienes para sanar a toda una tribu.
– Tengo problemas de salud -le contesto tontamente.
– Y gordos, por lo que veo. ¿Qué te ocurre para tener que meterte todo esto en el cuerpo?
– No me apetece hablar de ello.
El doctor Jalal coge algunas cajas, les da una y otra vuelta, lee en voz alta el nombre de los medicamentos como quien lee pintadas ininteligibles, hojea en silencio un par de prospectos. Agarra con el ceño fruncido los distintos botes, los mira, los sacude haciendo sonar su contenido.
– ¿Acaso te han hecho un trasplante?
– Eso es -contesto apoyando su deducción.
– ¿Riñón o hígado?
– Por favor, no me apetece hablar de ello.
Para gran alivio mío, deja los botes en su sitio y regresa al sofá.
– De todos modos, pareces estar en forma.
– Es porque sigo al pie de la letra las prescripciones. Son medicamentos que debo seguir tomando durante toda la vida.
– Comprendo.
Le pregunto para cambiar de tema:
– ¿Puedo hacerte una pregunta indiscreta?
– ¿Sobre las artimañas de mi madre?
– No me lo permitiría.
– Ya he contado largo y tendido sus calaveradas en una obra autobiográfica. Era una puta. Como tantas otras en el mundo. Mi padre lo sabía, y se callaba. Lo despreciaba más a él que a ella.
Читать дальше