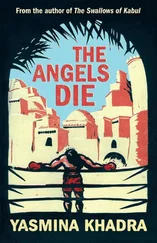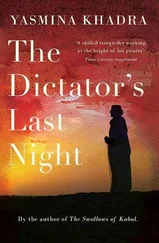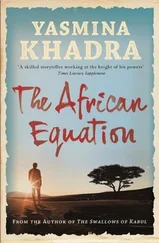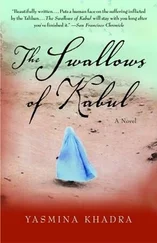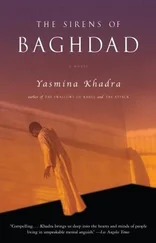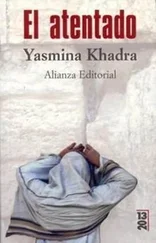Colgó y, sin dirigirnos la palabra, se metió en la habitación de al lado dando un portazo.
El «paquete» nos llegó por la noche, en el maletero de un coche conducido por un oficial de policía uniformado, un grandullón de frente maciza que había visto dos o tres veces en la tienda de Sayed. Nos encargaba televisores. Cuando venía a vernos iba de paisano. Él era Jawad, un mote, y ni se me habría ocurrido pensar que ocupaba el cargo de comisario adjunto del distrito.
Nos explicó que hasta volver de una misión de rutina no se enteró de que el grupo de asalto de su unidad había salido a operar.
– Cuando la central me comunicó las coordenadas de la intervención, no me lo pude creer. El comisario andaba tras vuestro escondrijo. Quiso marcarse el tanto en solitario para fastidiar a sus rivales.
– Pudiste avisarme de inmediato -le reprochó Yacín.
– No estaba seguro. Tu escondite era uno de los más seguros de Bagdad. No veía cómo iban a poder dar con él, con todas las alarmas que había puesto yo alrededor. Me habrían avisado. Para estar del todo seguro, fui allí personalmente, y fue cuando me di cuenta.
Levantó la tapa del maletero del coche aparcado en el garaje. En su interior, tumbado en postura fetal, un hombre respiraba medio asfixiado. Estaba embutido en un rollo de cinta adhesiva ancha, con la boca tapada y el rostro deformado y con marcas de golpes.
– Él os vendió. Estaba en el lugar de la redada, con el comisario, para enseñarle dónde os escondíais.
Yacín meneó la cabeza, consternado.
Salah hundió sus brazos musculosos en el maletero y sacó brutalmente al preso. Lo soltó en el suelo y lo alejó del coche a patadas.
Yacín se acuclilló delante del desconocido y le arrancó la mordaza:
– Como grites, te arrancaré los ojos y echaré tu lengua a las ratas.
El hombre debía de tener unos cuarenta años. Era delgaducho, de rostro caquéctico y sienes canosas. Se retorcía en su especie de camisa de fuerza como un gusano blanco.
– Yo ya he visto esta cara -dijo Hossein.
– Es vuestro vecino -dijo el oficial contoneándose con los dedos agarrados al cinturón-. Vivía en la casa que hacía esquina con la tienda de comestibles, la que tenía hiedra en la fachada.
Yacín se levantó.
– ¿Por qué? -preguntó al desconocido-. ¿Por qué nos has denunciado? ¡Santo Dios! Estamos luchando por ti.
– No os he pedido nada -replicó el soplón con desprecio-. ¿Cómo me van a salvar unos delincuentes como vosotros?… ¡Antes muerto!
Salah le propinó una fuerte patada en el costado. El soplón rodó, sin aliento. Esperó hasta haber recuperado el sentido para volver a la carga:
– Os tomáis por fedayines. Sólo sois unos criminales, unos vándalos asesinos de niños. No me dais miedo. Haced conmigo lo que queráis, pero no me quitaréis de la cabeza que sois unos perros rabiosos, unos forajidos perturbados… ¡Os odio!
Y nos escupió a todos, uno tras otro.
Yacín estaba estupefacto.
– ¿Ese fulano es normal? -preguntó.
– Del todo. Es maestro en un colegio de primera enseñanza -le confirmó el oficial de policía.
Yacín se cogió la barbilla entre el pulgar y el índice para reflexionar.
– ¿Cómo hizo para localizarnos? No estamos fichados en ninguna parte, no tenemos antecedentes penales… ¿Cómo habrá sabido quiénes éramos?
– Reconocería esa jeta entre millones de jetas de monos -dijo el soplón señalando con la cabeza a Salah-. Perro sarnoso, bastardo, hijo de puta…
Salah se dispuso a destrozarlo; Yacín lo disuadió.
– Yo estaba allí cuando te cargaste a Mohamed Sobhi, el sindicalista -contó el soplón, rojo de rabia-. Estaba en el coche que lo esperaba abajo de su casa. Te vi dispararle por la espalda cuando acabó de bajar las escaleras. Por la espalda. Cobardemente. ¡Cobarde traidor, aborto, asesino! Si tuviese las manos libres, te comería crudo. Sólo sirves para pegar tiros por la espalda y salir pitando como un conejo. Pero tú te crees un héroe y vas sacando pecho por la calle. Si Irak ha de ser defendido por cobardes como tú, más vale que se lo queden los perros y los golfos. Sois una gentuza, unos zumbados, unos…
Yacín le dio una patada en la cara, cortándolo en seco.
– ¿Has entendido algo de su delirio, Jawad?
El oficial de policía torció el labio hacia un lado:
– El sindicalista Mohamed Sobhi era su hermano. Este capullo reconoció a Salah cuando lo vio entrar en su casa. Fue a comisaría a dar parte.
Yacín hizo, con los labios hacia fuera, una mueca circunspecta.
– Volved a amordazarlo -ordenó-, y lleváoslo lejos de aquí. Quiero que muera lentamente, fibra a fibra, que se pudra antes de entregar el alma.
Salah y Hasán se encargaron de ejecutar la orden.
Volvieron a meter el «paquete» en el maletero del coche y salieron del garaje con los faros apagados, precedidos por el oficial de policía en el coche de Salah.
Hossein cerró el portal.
Yacín permaneció plantado en el sitio en que había estado interrogando al prisionero. La nuca gacha, los hombros caídos. Yo estaba detrás de él, a punto de saltarle encima.
Tuve que retroceder hasta lo más profundo de mi ser para recuperar el aliento y decirle:
– ¿Ves? Omar no tenía nada que ver.
Fue como si hubiese abierto la caja de Pandora. Yacín se estremeció de pies a cabeza, giró sobre sí mismo y, apuntándome con un dedo afilado como una espada, me dijo en un tono que me dejó helado:
– Una palabra más, sólo una palabra más, y te degüello con los dientes.
Dicho esto, me apartó con el revés de la mano y regresó a su habitación a zarandear los muebles.
Salí en plena noche.
Era una noche realmente estúpida, con su cielo olvidadizo de las estrellas y su relente de matadero; una noche consciente de haber caído muy bajo y que seguía ahí, sin más, viéndolo todo negro. En las luces anémicas de los bulevares, mientras el toque de queda se endurecía, entendí la incongruencia de los seres y de las cosas. Bagdad había puesto de patas en la calle hasta sus oraciones. Y yo había dejado de reconocerme en las mías. Rozaba las paredes como una sombra chinesca, apesadumbrado… ¿Pero qué he hecho?… ¡Dios todopoderoso! ¿Qué puedo hacer para que Omar me perdone?…
El sueño se había convertido en mi purgatorio. Apenas me quedaba dormido, volvía a huir por hileras de pasillos laberínticos, perseguido por la sombra de un antepasado. Estaba en todas partes. Hasta en mi jadeo descontrolado… Me despertaba sobresaltado, empapado de pies a cabeza, los brazos hacia adelante. Seguía allí. En la claridad del alba. En el silencio de la noche. Sobre mi cama. Me agarraba las sienes con ambas manos y me encogía tanto que desaparecía bajo las sábanas… ¿Pero qué he hecho?… Esa horrible pregunta me asediaba, me atrapaba en plena carrera, como el halcón a la avutarda. El fantasma de Omar se había convertido en mi animal de compañía, en mi pesar itinerante, en mi embriaguez y mi locura. Bastaba con que cerrase los párpados para que ocupara toda mi mente, y con que volviera a abrirlos para que ocultara el resto del mundo. Sólo quedábamos él y yo en el mundo. Éramos el mundo.
Por mucho que rezara, que le suplicara que me dejara en paz al menos un minuto, no había nada que hacer. Ahí seguía, silencioso y desconcertado, tan real que lo habría tocado alargando el brazo.
Pasó una semana y las cosas iban a peor, se alimentaban de mis obsesiones, se aprovechaban de mi fragilidad para envalentonarse y volver a la carga, atropellándose unas a otras, sin tregua ni descanso…
Sentía que me hundía progresivamente en la depresión.
Читать дальше