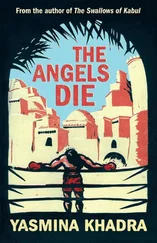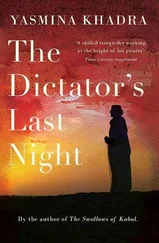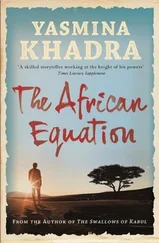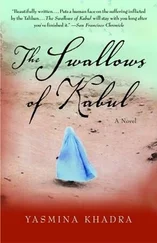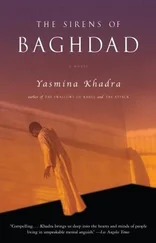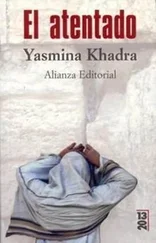– Apuesto a que toda esta mercancía nunca ha pasado por un control aduanero.
– En Bagdad, todo el mundo trabaja en el mercado negro.
Sayed transpiraba. Estaba muy enfadado, pero intentaba contenerse. Ambos polis tenían esa apariencia relajada de quienes dominan la situación con puño de hierro. Sabían lo que querían y cómo conseguirlo. Forrarse era la primera vocación del conjunto de los funcionarios del Estado, especialmente de los cuerpos de seguridad; una vieja costumbre heredada del régimen caído y que seguía practicándose desde la ocupación al amparo de la confusión y del empobrecimiento galopante que reinaba en el país, donde los secuestros mafiosos, la corrupción, los desfalcos y las extorsiones eran moneda corriente.
– ¿Cuánto crees que hay aquí dentro? -preguntó el capitán a su colega.
– Como para comprarse una isla en el Pacífico.
– ¿Crees que estamos pidiendo la luna, inspector?
– Sólo la necesaria para iluminar la noche.
Sayed se secó el sudor con un pañuelo. Amr y Rachid permanecían en la entrada, detrás de los dos policías, al acecho de una señal de su patrón.
– Regresemos a la oficina -farfulló Sayed al capitán-. Veamos lo que puedo hacer para ayudaros a montar vuestra empresa.
– Ésa es una sabia decisión -dijo el capitán apartando los brazos-. Ojo, que si se trata de un sobre como el que me has dado, no merece la pena.
– No, no -dijo Sayed, deseoso de salir del almacén-, vamos a buscar un arreglo. Volvamos a la oficina.
El capitán frunció el ceño.
– Cualquiera diría que tienes algo que ocultar, Sayed. ¿Por qué nos metes tanta prisa? ¿Qué hay en este almacén, aparte de lo que vemos?
– Nada, te lo aseguro. Sólo que es hora de cerrar, y tengo cita con alguien en la otra punta de la ciudad.
– ¿Estás seguro?
– ¿Qué quieres que oculte aquí? Ésta es toda mi mercancía, bien embalada.
El capitán frunció su párpado derecho. ¿Acaso sospechaba algo y trataba de acorralar a Sayed? Se acercó a las murallas de cajas, curioseó por aquí y por allá y se dio bruscamente la vuelta para comprobar si Sayed contenía o no el aliento. La rigidez de Amr y de Rachid le puso la mosca detrás de la oreja. Se acuclilló para ojear debajo de las pilas de televisores y demás cajas, se fijó en una puerta oculta en una esquina y se dirigió hacia ella.
– ¿Qué hay ahí detrás?
– Es el taller de reparaciones. Está cerrado con llave. El ingeniero se fue hace una hora.
– ¿Puedo echar una ojeada?
– Está cerrado por dentro. El ingeniero entra por el otro lado.
De repente, justo cuando el capitán estaba a punto de abandonar, se oyó un estruendo detrás de la puerta que dejó petrificados a Sayed y a sus empleados. El capitán arqueó una ceja, encantado de pillar a su interlocutor en un renuncio.
– Te aseguro que creía que se había ido, capitán.
El capitán golpeó la puerta.
– Abre, chico; si no, la echo abajo.
– Un minuto, estoy acabando una soldadura -dijo el ingeniero.
Se oyeron unos chirridos, luego un rechinar metálico; una llave giró en la cerradura y la puerta se apartó ante el ingeniero vestido con camiseta y pantalón de chándal. El capitán vio una mesa cubierta de alambres, de tuercas minúsculas, de destornilladores, de pequeños botes de pintura y de cola y de material para soldar alrededor de una tele desmontada cuya tapa, colocada a la carrera, cayó desvelando una madeja de hilos multicolores en el interior de la caja. El capitán volvió a arrugar el párpado derecho. Justo cuando descubrió la bomba medio oculta en el interior del aparato, en el lugar del tubo catódico, se le contrajo la garganta, y su rostro se ensombreció de repente cuando el ingeniero le puso el cañón de una pistola en la nuca.
El inspector, algo rezagado, no cayó de inmediato en la cuenta de lo que estaba ocurriendo. El silencio que acababa de instalarse en la sala le impulsó a llevarse instintivamente la mano a la cintura. No alcanzó su arma. Amr lo agarró por detrás, le puso una mano en la boca y, con la otra, le hundió un puñal debajo del omoplato. Al inspector se le desencajaron los ojos de incredulidad, se estremeció de pies a cabeza y cayó lentamente al suelo.
Al capitán le temblaba el cuerpo entero. No conseguía levantar los brazos para rendirse ni echarse hacia delante.
– No diré nada, Sayed.
– Sólo los muertos saben mantenerse callados, capitán. Lo siento por ti, capitán.
– Te lo suplico. Tengo seis críos…
– Debiste pensártelo antes.
– Por favor, Sayed, no me mates. Te juro que no diré nada. Si quieres, méteme en tu equipo. Seré tus oídos y tus ojos. Jamás he aplaudido a los norteamericanos. Los odio. Soy madero, pero podrás comprobar que jamás he puesto la mano encima a un resistente. Estoy con vosotros de todo corazón… Sayed, es verdad lo que te contaba; pienso largarme de aquí. No me mates, por el amor de Dios. Tengo seis críos, y el mayor no llega a los quince años.
– ¿Me espiabas?
– No, te juro que no. Sólo me he pasado de codicioso.
– Entonces, ¿por qué no has venido solo?
– Es mi compañero.
– No te estoy hablando de este cretino que venía contigo, sino de los fulanos que te están esperando fuera, en la calle.
– Nadie me espera fuera, te juro…
Se hizo el silencio. El capitán alzó los ojos; cuando vio la sonrisa satisfecha de Sayed, se dio cuenta de la gravedad de su error. Debió obrar con astucia, hacer creer que no estaba solo. Mala suerte.
Sayed me ordenó que bajara del todo el cierre metálico. Obedecí. Cuando regresé al almacén, el capitán estaba arrodillado, con las muñecas atadas a la espalda. Se había meado en el pantalón y lloraba como un niño.
– ¿Has mirado fuera? -me preguntó Sayed.
– No he visto nada raro.
– Muy bien.
Sayed metió la cabeza del capitán dentro de una bolsa de plástico y, con ayuda de Rachid, lo tumbó en el suelo. El oficial se debatió como un loco. La bolsa se llenó de vaho. Sayed cerró con fuerza la abertura de la bolsa alrededor del cuello del capitán. Éste se quedó muy pronto sin aire y empezó a contorsionarse y a patalear. Su cuerpo fue presa de convulsiones brutales que se fueron espaciando hasta debilitarse; cesaron repentinamente tras un último estremecimiento. Sayed y Rachid siguieron aplastando al capitán con su peso y sólo se levantaron cuando el cadáver se había quedado tieso.
– Quitadme de encima esas dos carroñas -ordenó Sayed a Amr y Rachid-. Y tú -dijo volviéndose hacia mí-, limpia esa sangre antes de que se seque.
Sayed encargó a Amr y a Rachid que hicieran desaparecer los cuerpos. El ingeniero propuso pedir un rescate a las familias de ambos policías para que se pensara en un secuestro y así despistar. Sayed le contestó: «Es tu problema», antes de ordenarme que lo siguiera. Subimos en su Mercedes negro y atravesamos la ciudad para ir al otro lado del Tigris. Sayed conducía con calma. Había puesto un CD de música oriental y subió el sonido. Su flema natural me relajaba.
Siempre había temido el momento de dar el paso; ahora que ya estaba hecho, no sentía nada especial. Había asistido a la matanza con el mismo desapego que veía a las víctimas de los atentados. Ya no era el chico frágil de Kafr Karam. Otro individuo se había colado dentro de mí. Estaba estupefacto por la facilidad con que se podía pasar de un mundo a otro y casi lamentaba haber tardado tanto en hacerlo. Ya no tenía nada que ver con el blandengue que vomitaba al ver chorrear la sangre y que se desmayaba cada vez que se liaba un tiroteo; nada que ver con el pingo que se desmayó cuando el error policial que se llevó por delante a Suleimán. Había vuelto a nacer en la piel de otro, aguerrido, frío, implacable. Mis manos no temblaban. Mi corazón latía con normalidad. En el retrovisor derecho, mi rostro no delataba ninguna expresión; era una máscara de cera, impenetrable e inaccesible.
Читать дальше