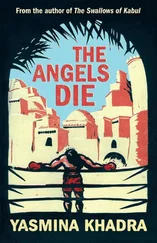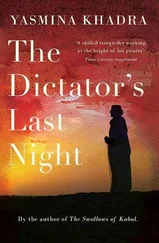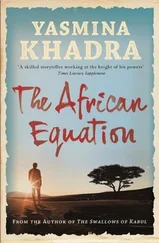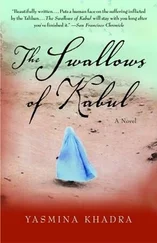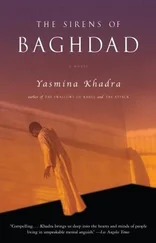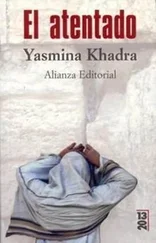– Nadie -dijo Hasán.
– ¿Tú esperaste el incendio?
– No, Yacín -dijo Hasán.
– ¿Acaso esperaste a que unos hijos de perra vinieran a sacarte de tu jergón, en plena noche, para que despertaras?
– No -dijo Hasán.
– Y tú, Hossein, ¿ha sido necesario que unos hijos de perra te arrastren por el lodo para que te levantes?
– No -dijo Hossein.
Yacín me volvió a mirar fijamente.
– Yo no he esperado a que escupan sobre mi amor propio para rebelarme. ¿De qué carecía en Kafr Karam? ¿De qué tenía queja? Habría podido cerrar mis postigos y taparme los oídos. Pero yo sabía que si no iba al incendio, el incendio vendría a mí. Entonces tomé las armas para no acabar como Suleimán. ¿Cuestión de supervivencia? Sólo cuestión de lógica. Éste es mi país. Unos canallas pretenden arrebatármelo. ¿Qué hago? ¿Qué pretendes que haga? ¿Crees que voy a esperar que vengan a violar a mi madre ante mis ojos, y bajo mi techo?
Hasán y Hossein agacharon la cabeza.
Yacín respiró lentamente y, moderando la acuidad de su mirada, me dijo:
– Sé lo que ocurrió en tu casa.
Fruncí el ceño.
– Pues sí -añadió-. Lo que es tumba para los hombres es huerto para sus tiernas mitades. Las mujeres ignoran lo que significa la palabra «secreto».
Incliné la cabeza.
Se apoyó en la pared, cruzó los brazos sobre su pecho y me miró en silencio. Sus ojos me indisponían. Cruzó las piernas y posó la palma de las manos encima.
– Yo sé lo que es ver a un venerado padre arrojado al suelo, con los cojones al aire, por un bruto -dijo.
La nuez se me atascó en la garganta. ¡No pensaba soportar que aireara toda mi ropa sucia en público!
Yacín leía en mi rostro lo que gritaba en mi fuero interno. No hizo el menor caso.
Señaló a los gemelos con la barbilla, luego a Sayed, y prosiguió:
– Todos nosotros aquí, yo y los demás, y hasta los mendigos que van pordioseando por las calles, sabemos perfectamente lo que ese ultraje supone… No el soldado norteamericano. Ése no puede evaluar la magnitud del sacrilegio. Ni siquiera sabe lo que es un sacrilegio. En su mundo, despachan a los padres en asilos para ancianos y se olvidan de ellos como si fueran la menor de sus preocupaciones; tratan a la madre de vieja loca y al progenitor de gilipollas… ¿Qué puede esperarse de tipos así, eh?
La ira me tenía sin aliento.
Yacín lo notaba muy bien; insistió:
– ¿Qué puede esperarse de un mocoso que dejaría tirada en un cementerio a la mujer que lo tuvo en su vientre, que lo parió con fórceps, lo concibió fibra a fibra, lo educó paso a paso y que veló por él tantas veces como la estrella por su pastor?… ¿Que respete a nuestras madres? ¿Que bese la frente de nuestros ancianos?
El silencio de Sayed y de los gemelos acentuaba mi cólera. Tenía la sensación de que me habían metido en una ratonera y estaba resentido con ellos. Que Yacín se metiera donde no lo llamaban formaba parte en cierto modo de su reputación, pero que los demás participaran sin implicarse del todo me daba rabia.
Sayed se dio cuenta de que estaba a punto de estallar por dentro.
Dijo:
– Esa gente no tiene mayor consideración por sus mayores que por sus retoños. Es lo que Yacín intenta explicarte. No te está echando una bronca. Está contándote a ti mismo. Lo que ocurrió en Kafr Karam nos ha trastornado a todos, te lo aseguro. Ignoraba esta historia hasta esta mañana. Y cuando me la contaron, enloquecí de furia. Yacín tiene razón. Los norteamericanos han ido demasiado lejos.
– Sinceramente, ¿qué esperabas? -refunfuñó Yacín, irritado por la intervención de Sayed-. ¿Que se dieran la vuelta ante la desnudez de un sexagenario inválido y aterrado?
Giró la mano en la dirección de las agujas del reloj.
– ¿Por qué?
Yo había perdido el uso de la palabra.
Sayed aprovechó para rematarme:
– ¿Cómo pretendes que se den la vuelta si hasta pueden sorprender a sus mejores amigos tirándose a sus mujeres y hacer como si nada? El pudor es algo que perdieron de vista hace lustros. ¿El honor? Falsificaron sus códigos. No son sino unos abortos enloquecidos, que echan por tierra los valores como búfalos sueltos en una tienda de porcelanas. Proceden de un universo injusto y cruel, sin humanidad ni moral, donde el poderoso se nutre de la carne de los sometidos, donde la violencia y el odio resumen su historia, donde el maquiavelismo conforma y justifica las iniciativas y las ambiciones. ¿Qué pueden comprender de este mundo nuestro, que contiene las páginas más fabulosas de la civilización humana, donde los valores fundamentales no tienen una sola arruga, donde los juramentos no se han debilitado lo más mínimo, donde las referencias de antaño no se han movido una pizca?
– Poca cosa -dijo Yacín levantándose y acercándose a mí hasta pegar su nariz a la mía-. Poca cosa, hermano.
Y Sayed:
– Ignoran nuestras costumbres, nuestros sueños y nuestras oraciones. Ignoran sobre todo que tenemos a quien parecemos, que nuestra memoria está intacta y que nuestras opciones son justas. ¿Qué conocen de Mesopotamia, de este Irak fantástico que pisotean con sus rangers de mierda? ¿De la Torre de Babel, de los Jardines Colgantes, de Harum al-Rachid, de Las mil y una noches? ¡Nada! Nunca miran de este lado de la historia y sólo ven nuestro país como un inmenso charco de petróleo en el que lamerán hasta la última gota de nuestra sangre. No están en la historia; están en el filón, en el expolio, se bañan en el Pactolo. Sólo son mercenarios a sueldo de las finanzas blancas. Han reducido todos los valores a un horrendo asunto de pasta, todas las virtudes al interés. Unos temibles depredadores, eso es lo que son. Pisotearían el cuerpo de Cristo con tal de forrarse. Y cuando no estamos de acuerdo con ellos, sacan su artillería pesada y ametrallan a nuestros santos, lapidan nuestros monumentos y se suenan los mocos en nuestros pergaminos milenarios.
Yacín me empujó hacia la ventana y me gritó:
– Míralos; ve y echa una ojeada por el cristal y verás lo que son en realidad: máquinas.
– Y esas máquinas se van a partir los dientes en Bagdad -dijo Sayed-. Pues ahí fuera, en nuestras calles, se está librando el duelo más grande de todos los tiempos, la lucha entre titanes: Babilonia contra Disneylandia, la Torre de Babel contra el Empire State Building, los Jardines Colgantes contra el Golden Gate Bridge, Scherazade contra Ma Baker, Simbad contra Terminator…
Me engatusaron, me engatusaron por completo. Tenía la impresión de encontrarme en el centro de una mascarada, en pleno ensayo teatral, rodeado de actores mediocres que se habían aprendido de carrerilla su papel sin por ello estar en condiciones de acompañarlo del talento que requería, y sin embargo… y sin embargo… y sin embargo me parecía que era exactamente lo que quería oír, que sus palabras eran precisamente las que me faltaban y cuya carencia me arrasaba la cabeza con migrañas e insomnios. Poco me importaba saber si Sayed era sincero o si Yacín me hablaba con palabras propias, palabras que le salieran de las vísceras; la única certeza que tenía era que la mascarada me convenía, que me iba como un guante, que el secreto que llevaba semanas rumiando era compartido, que mi ira ya no estaba sola, que me devolvía lo esencial de mi determinación. Me costaba definir esa alquimia que, en otras condiciones, me habría hecho reír a carcajadas, y que a la vez me aliviaba. Menuda espina acababa de sacarme del pie ese canalla de Yacín. Había sabido tocarme donde debía hacerlo, remover dentro de mí todas esas porquerías de las que me había atiborrado desde aquella noche en que el cielo se me vino encima. Había venido a Bagdad para vengar una ofensa. No sabía cómo hacerlo. Ésa era una cuestión que ya no me planteaba.
Читать дальше