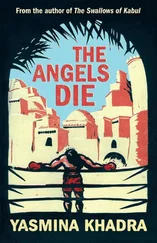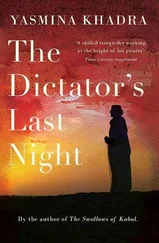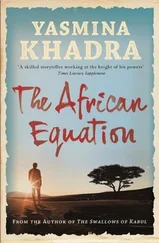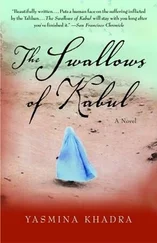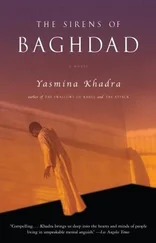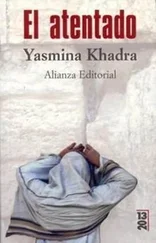– ¿Puedo saber qué has venido a hacer en Bagdad? -me preguntó Omar mientras escrutaba sus uñas.
– A vengar una ofensa -contesté sin vacilar.
Clavó sus ojos en mí. Su mirada era triste.
– Hoy día la gente viene a Bagdad para vengar una ofensa padecida en otra parte, con lo cual se equivoca burdamente de objetivo… ¿Qué ha ocurrido en Kafr Karam?
– Los norteamericanos.
– ¿Qué te han hecho?
– No te lo puedo contar.
Asintió con la cabeza.
– Comprendo… Vamos a caminar un poco -dijo levantándose-. Luego iremos a picar algo en un restaurante. Se habla mejor con algo en la panza…
Recorrimos el barrio de punta a punta, hablando de naderías, dejando para luego el tema candente. Omar estaba preocupado. Una gruesa arruga le sajaba la frente. Con la barbilla metida en el hueco de la garganta y las manos a la espalda, caminaba renqueando como si cargara con un pesado bulto. No paraba de dar patadas a las latas de conserva con que se topaba en el camino. La noche iba cayendo lentamente sobre la ciudad preñada de delirios. De cuando en cuando, coches de policía nos adelantaban, con sus sirenas aullando; luego el guirigay habitual de los barrios populares volvía por sus fueros, casi imperceptible en su banalidad.
Cenamos en un pequeño restaurante de la plaza. Omar conocía al dueño. Sólo había dos clientes, un joven con pinta de galán, con sus gafas de latón y su traje sobrio, y un camionero polvoriento que tenía un ojo puesto en su camión, aparcado enfrente, al alcance de una pandilla de pilluelos.
– ¿Cuánto tiempo llevas en Bagdad? -me preguntó Omar.
– Unos veinte días, poco más o menos.
– ¿Dónde dormías?
– En placetas, a orillas del Tigris, en mezquitas. Dependía. Me acostaba allá donde mis pantorrillas cedían.
– Por Dios, ¿cómo has podido llegar a eso? Si hubieses visto tu cara ayer… Te reconocí de lejos, pero cuando me acerqué tuve mis dudas. Parecía que una puta gorda y sifilítica te había meado encima mientras le lamías el conejo.
Eso era una típica parida del Cabo de Kafr Karam. Curiosamente, su obscenidad no me repugnó más de la cuenta.
– Vine con la idea de alojarme al principio en casa de mi hermana -le conté-. Pero no era posible. Tenía algo de dinero conmigo, como para aguantar un mes. Para entonces, pensaba, habría encontrado algún sitio donde meterme. La primera noche, dormí en una mezquita. Por la mañana, mis cosas y mi dinero habían desaparecido. Ya puedes suponer lo demás… ¿Cómo ha reaccionado tu compañero de piso? -pregunté para cambiar de tema.
– Es un buen chico. Sabe lo que es esto.
– Te prometo que no abusaré de tu hospitalidad.
– No seas tonto, primo. No me molestas. Habrías hecho lo mismo por mí de haberme encontrado en tu situación. Somos beduinos. No tenemos nada que ver con la gente de aquí…
Juntó sus manos delante de la boca y me miró con intensidad:
– ¿Y si me explicaras ahora esa historia de venganza? ¿Qué piensas hacer exactamente?
– No tengo ni idea.
Infló las mejillas y liberó un suspiro incoercible. Su mano derecha regresó a la mesa, cogió una cuchara y empezó a remover la sopa fría del fondo del plato. Omar adivinaba lo que me traía entre manos. Abundaban los campesinos venidos de todos los rincones del país para engrosar las filas de los fedayines. Todas las mañanas, los autocares soltaban contingentes de ellos en las estaciones. Los motivos eran muy variados, pero el objetivo el mismo. Saltaba a la vista.
– No tengo derecho a oponerme a tu elección, primo. Nadie posee la verdad. Personalmente, ignoro si tengo razón o no. Así que no tengo lecciones que darte. Te han ofendido, eres el único en poder decidir lo que tienes que hacer.
Su discurso chirriaba por todas partes.
– Se trata de honor, Omar -le recordé.
– Prefiero no decir chorradas sobre el tema. Pero tienes que saber con precisión dónde pones los pies. Ya ves lo que hace a diario la resistencia. Han caído miles de iraquíes por su culpa. ¿Por cuántos norteamericanos? Si esa pregunta no te afecta, es tu problema. Pero yo no estoy de acuerdo.
Pidió dos cafés para ganar tiempo y recomponer sus argumentos y prosiguió:
– Si quieres que te sea sincero, vine a Bagdad para ponerlo todo patas arriba, literalmente. Jamás he conseguido digerir la afrenta que Yacín me hizo en el café. Me faltó al respeto, y desde entonces, cada vez que pienso en ello, o sea, varias veces al día, noto que me falta el aire. Como si me hubiera vuelto asmático.
La evocación del incidente que padeció en Kafr Karam lo indispuso. Se sacó un pañuelo del bolsillo y se secó el sudor.
– Estoy convencido de que voy a tener esta ofensa pegada al trasero hasta que la lave con sangre -confesó-. No tengo la menor duda al respecto: antes o después, Yacín pagará con la vida…
El camarero dejó dos tazas de café al lado de nuestros platos. Omar esperó que se retirara para seguir secándose. Sus hombros rollizos se estremecían.
Dijo:
– Me avergüenzo de lo que pasó en Kafr Karam, en el Safir. Por mucho que me emborrachara, no había manera. Decidí ahuecar el ala y perderme en otra parte. Tenía un cabreo máximo. Quería poner fuego al país entero hasta convertirlo en una hoguera. Todo lo que me llevaba a la boca me sabía a sangre, todo lo que respiraba apestaba a cremación. Mis manos reclamaban el acero de las culatas y te juro que sentía ceder el gatillo cada vez que movía los dedos. Mientras el autocar me traía a Bagdad sólo tenía ojos para las trincheras que veía cavar en el desierto, para los refugios y puestos de mando. Pensaba como soldado del cuerpo de ingeniería militar, ¿entiendes?… Resulta que llegué a Bagdad el día en que se formó ese enorme tumulto tras una falsa alarma que costó la vida a un millar de manifestantes. Cuando vi eso, primo, cuando vi todos esos cadáveres tirados, esas montañas de zapatos allá donde tuvo lugar el tumulto, cuando vi los rostros de esos críos azules y con los ojos medio cerrados, cuando vi todo ese estropicio causado a unos iraquíes por otros iraquíes, me dije de inmediato que ésa no era mi guerra. Todo aquello se me pasó, primo.
Se llevó la taza de café a los labios, tomó un trago y me invitó a hacer lo mismo. Su rostro se estremecía y las aletas de su nariz recordaban a un pez quedándose sin respiración.
– Vine para unirme a los fedayines -dijo-. No pensaba en otra cosa. Hasta el asunto Yacín quedó postergado. Ya le ajustaría las cuentas en su momento. Primero tenía un litigio pendiente con el desertor que era. Debía recuperar las armas que había abandonado en el campo de batalla ante la llegada del enemigo, ser digno del país que no había sabido defender cuando se suponía que debía morir por él… Pero, ¡joder!, uno no hace la guerra a su propio pueblo sólo para incordiar a la humanidad.
Esperó mi reacción, que no llegó; se revolvió el pelo con desánimo. Mi silencio lo turbaba. Comprendía que no compartía sus emociones, que estaba muy aferrado a las mías. Los beduinos somos así. Cuando nos callamos, es porque todo ha quedado dicho y no queda nada por añadir. Él recordaba el desastre del puente, yo no veía nada, ni siquiera a mi padre cayendo de espaldas. Me encontraba en la etapa posterior al choque y a la ofensa; tenía el deber de lavar la afrenta, un deber sagrado y absoluto. Yo mismo ignoraba lo que aquello suponía, cómo se iba formando en mi mente; sólo sabía que me movía una obligación insoslayable. No estaba ni preocupado ni enardecido; me hallaba en otra dimensión, donde la única referencia que tenía era la certeza de cumplir el juramento que mis antepasados habían sellado con sangre y dolor desde que pusieron el honor por encima de su propia vida.
Читать дальше