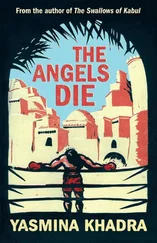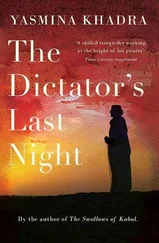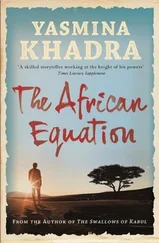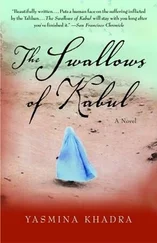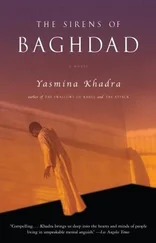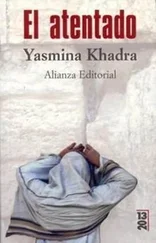– ¿Qué has venido a buscar a Bagdad?
De nuevo, ese deje de reproche que exacerbó mi susceptibilidad.
Farah y yo nunca habíamos estado muy unidos. Era mucho mayor que yo, y se había ido muy pronto de casa, de modo que nuestra relación no pasó de ser superficial. Incluso cuando estaba en la universidad, sólo nos veíamos muy de cuando en cuando. Ahora que la tenía delante me di cuenta de que para mí sólo era una extraña. Peor aún, comprendí que no la quería.
– En Bagdad no hay más que follones -dijo.
Se pasó la lengua por los labios.
– En la clínica estamos desbordados de trabajo. Todos los días nos invaden con enfermos, con heridos y mutilados. La mitad de mis colegas han abandonado. Como ya ni siquiera cobramos, apenas quedamos unos veinte para intentar paliar la situación.
Se sacó un sobre del bolsillo y me lo tendió.
– ¿Qué es eso?
– Algo de dinero. Búscate un hotel por unos días, mientras encuentro un sitio donde meterte.
No me lo podía creer.
Rechacé el sobre.
– ¿Debo entender que te has quedado sin tu piso?
– Lo sigo teniendo, pero no puedo alojarte.
– ¿Por qué?
– No puedo.
– ¿Cómo puede ser? No te entiendo. Entre nosotros, nos las arreglamos para…
– No estoy en Kafr Karam -dijo-. Estoy en Bagdad.
– Soy tu hermano. A un hermano no se le da con la puerta en las narices.
– Lo siento.
La contemplé fijamente. Ella evitaba mirarme. No la reconocía. No se parecía a la imagen que había conservado de ella. Sus rasgos no me decían nada; era otra persona.
– ¿O sea, que te avergüenzas de mí? Has roto con tus orígenes; eres una mujer de ciudad, muy moderna y todo eso, y yo no paso de ser un cateto inoportuno, ¿no es así? La señora es médica. Vive sola en un apartamento encopetado en el que no recibe a sus familiares por temor a convertirse en el hazmerreír de los vecinos de piso…
– No puedo alojarte porque vivo con alguien -me interrumpió con sequedad.
Se me vino encima una avalancha de hielo.
– ¿Que vives con alguien? ¿Cómo puede ser? ¿Te has casado sin que la familia se entere?
– No estoy casada.
Me puse de pie de un brinco.
– ¿Vives con un hombre? ¿Vives en pecado?
Me lanzó una mirada árida.
– ¿Qué es el pecado, hermanito?
– No tienes derecho, es… Está prohibido por, por… Pero bueno, ¿es que te has vuelto loca? Tienes una familia. ¿Has pensado en tu familia? ¿En su honor? ¿En el tuyo? Estás pecando, no puedes vivir así, tú no…
– No vivo en el pecado, vivo mi vida.
– ¿Ya no crees en Dios?
– Creo en lo que hago, y eso me basta.
Estuve errando por la ciudad hasta no poder dar un paso más. No quería pensar en nada, ver nada, oír nada. La gente se arremolinaba a mi alrededor; la ignoraba. ¿Cuántas veces un bocinazo me devolvió de un bote a la acera? Por un momento, mi opacidad se despejaba, y luego volvía a sumergirme en ella sin transición. Me sentía a gusto en la oscuridad, a resguardo de mis tormentos, fuera del alcance de las preguntas enojosas, solo con mi ira, que iba encauzándose en mis venas hasta confundirse con las fibras de mi ser. Farah ya era historia pasada. La expulsé de mi mente apenas me despedí de ella. No era más que un súcubo, una puta; no había lugar para ella en mi vida. En la tradición ancestral, cuando un familiar degeneraba, quedaba sistemáticamente excluido de nuestra comunidad. Cuando era una chica la que pecaba, el rechazo era tanto más expeditivo.
La noche me pilló en un banco público de una plaza venida a menos, contigua a un túnel de lavado de coches en cuyas inmediaciones vegetaban unos energúmenos de pésima catadura, desahuciados por ángeles y demonios, encallados allí como ballenas ya indiferentes al vértigo oceánico; un hatajo de pordioseros alcohólicos envueltos en sus trapos, de chavales enganchados al pegamento de zapatero, de mujeres perdidas mendigando al pie de un árbol, con sus niños de pecho sobre las rodillas… Antes, el barrio no era así. No era muy elegante, pero sí tranquilo y limpio, con sus tiendas luminosas y sus paseantes bonachones. Ahora estaba infestado de huérfanos hambrientos, de jóvenes licántropos harapientos y cubiertos de escaras dispuestos a todo tipo de fechorías.
Con el petate pegado al pecho, vigilaba a una pandilla de lobeznos que merodeaba alrededor de mi banco.
– ¿Qué quieres? -pregunté a un mocoso que vino a sentarse a mi lado.
Era un crío de unos diez años, con cortes en el rostro y la nariz moqueante. Tenía el pelo revuelto encima de la frente como un nido de serpientes sobre la cabeza de Medusa. Su mirada era inquietante, y una sonrisa pérfida pendía de la comisura de sus labios. Llevaba una camisa que le llegaba a las pantorrillas, un pantalón rasgado, e iba descalzo, con los dedos de los pies maltrechos y negros de mugre que apestaban a bicho muerto.
– ¿Tengo derecho a descansar, no? -me gritó sosteniéndome la mirada-. Es un banco público, no es de tu propiedad.
De su bolsillo sobresalía el mango de un cuchillo.
A pocos metros, tres pilluelos fingían interesarse por una mata de césped. En realidad, nos observaban con disimulo y esperaban un gesto de su compañero para acercarse.
Me levanté y me alejé. El chaval del banco me soltó una obscenidad y me señaló su bajo vientre. Sus tres acólitos me miraron soltando risotadas. El mayor de ellos apenas alcanzaba los trece años, pero apestaban a muerte a leguas a la redonda.
Apuré el paso.
Unas callejuelas más allá, unas sombras surgieron de la oscuridad y se abalanzaron sobre mí. Pillado por sorpresa, me pegué a una pared. Unas manos agarraron mi bolsa e intentaron arrancármela. Lancé el pie, alcancé una pierna y me replegué hacia una puerta. Los espíritus malignos duplicaron su ferocidad. Sentí cómo cedían las correas de mi bolsa y me puse a repartir golpes a ciegas. Después de una lucha encarnizada, mis asaltantes soltaron su presa y salieron corriendo. Cuando pasaron bajo una farola, reconocí a los cuatro lobeznos de antes.
Me acuclillé en la acera y, con la cabeza entre las manos, respiré a pleno pulmón para recobrar el aliento.
– ¿Qué país es éste? -me oí decir entre jadeos.
Al levantarme, tuve la impresión de que mi bolsa se había aligerado. Efectivamente, tenía un corte que atravesaba todo un lado, y la mitad de mis pertenencias había desaparecido. Me llevé la mano al bolsillo trasero de mi pantalón y me sentí aliviado al constatar que mi dinero seguía ahí. Entonces eché a correr hacia el centro de la ciudad, apartándome rápidamente a un lado cada vez que una sombra se cruzaba conmigo.
Cené en un puesto de barbacoa, sentado a una mesa esquinada, lejos de la puerta y de las ventanas, con un ojo puesto en mis pinchitos y el otro en los clientes que no paraban de entrar y salir. Ninguna cara me gustaba, y me crispaba ante cada mirada que se posaba en mí. No me encontraba a gusto en medio de esos seres hirsutos que me producían tanta desconfianza como espanto. Poco tenían en común con la gente de mi pueblo, salvo quizá la forma humana, que apenas atemperaba su brutal aspecto. Todo en ellos me inspiraba una fría animosidad. Tenía la sensación de estar aventurándome en territorio enemigo; peor todavía, en un campo de minas, y temía saltar por los aires en cualquier momento.
– Relájate -me dijo el camarero poniéndome delante un plato de patatas fritas-. Hace un minuto que te tiendo el plato y tú me miras fijamente sin verme. ¿Qué pasa? ¿Acabas de escapar de una redada o de salir entero de un atentado?
Me guiñó un ojo y fue a atender a otro cliente.
Tras haberme zampado mis pinchitos y mis patatas, repetí una vez, y luego unas cuantas más. Un hambre inaudita absorbía lo que iba engullendo, y cuanto más comía, más se acentuaba. Me bebí una botella de gaseosa de un litro, una jarra de agua, vacié dos cestas de pan y me tragué una veintena larga de pinchitos con guarnición. Esa repentina bulimia me asustó.
Читать дальше