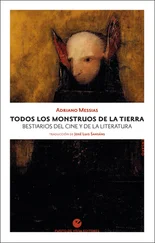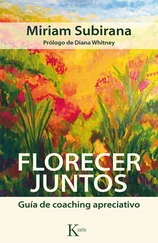– Todo el mundo tiene una contradicción -murmuró Patricia.
– Como tú ahora, querida mía. ¿En qué puedo ayudarte para que lleves adelante esa fundación con mis obras?
Patricia vio cómo Douglas y Alfonso entraban para ayudarla a levantarse y dirigirla hacia la biblioteca. Graziella los dispensó y estiró su mano cartierizada hacia Patricia.
Había fuego en todas las chimeneas, la casa olía a canela y madera. Douglas y Alfonso reaparecieron en la biblioteca, cerca de los sofás, y repitieron la ayuda para sentarla, colocando cojines estratégicos para hacerla parecer lista para una entrevista televisiva. Douglas acercó una copa alta y de un cristal de múltiples verdes a cada una, Alfonso derramó el champagne, impecable, brut, apretando músculos desconocidos en su recorrido, y como si aprehendiera la cadencia de esos olores en su entorno, Patricia poco a poco reveló a su mítica abuela todo lo que había hecho antes de volver a Edimburgo.
– Siempre dije que tanto ordenador no podía ser bueno para la humanidad -intentó sintetizar Graziella al final del relato-. Por lo que entiendo, eres inmensamente rica pero no puedes disfrutarlo. Vaya, es una metáfora del tiempo que vivimos, querida mía. Cuando tu abuelo y yo salvamos todo lo que pudimos de Venezuela, nos dimos cuenta de que teníamos mucho más de lo que imaginábamos y que afortunadamente en Europa se morían de hambre y necesitaban unos ricachones suramericanos o de donde fuera. Nadie nos hizo preguntas, abríamos cuentas en todos los bancos y en todos los países. Era increíble tener dinero en liras y en francos y también en libras y francos suizos, y hasta en pesetas. Nadie investigaba, me miraban llegar en Rolls al banco y extender las chequeras con los diamantes y cero preguntas. Zero. Nien.
– Por eso has podido mantener esta impresionante colección, abuela.
– Es auténtica. Los Manet, los Murillos, mis queridos Modiglianis, el pequeño Goya que, entre tú y yo, no me gusta nada, demasiado contra todo y luego enamorando duquesas, el típico izquierdista. Los Picasso que nos obligó a comprar el inútil de Mariano, mi primer hijo, que se queme en el infierno de los suicidas. Y… -detuvo su apresurado hablar, estaba hablando del abuelo de Patricia; la miró como nunca antes lo había hecho- «el Velázquez 101», como lo llamé yo.
– ¿Velázquez 101? -siguió el juego Patricia.
– ¿Sabes que se supone que el maestro no pintó más de cien cuadros? Yo tengo el que demuestra que al menos pintó uno más. Y lo tenemos en esta casa.
Patricia se quedó con la boca abierta delante de su abuela.
Esta se levantó, sola, y sacudió una de las manos enjoyadas ante Douglas y Alfonso, que se retiraron ipso facto. Sosteniéndose en los tacones de sus recién estrenados zapatos fue detrás de una de las pesadas cortinas de verde gris. Pulsó un botón y el mediano Manet encima de la chimenea comenzó a girar. Empezó a surgir otro cuadro, oscuro, más rojizo que oscuro, como si fuera la cabellera de una medusa escocesa. Cuando terminó de girar, delante de ellas había un espectacular óleo, en efecto, de colores vivos, un otoño perenne, que reflejaba a una familia blanca, mediterránea, siempre europea, atendiendo a sus menesteres mientras una visión iluminada aparece en sus vidas.
– Velázquez gustaba mucho de incorporar lo milagroso en lo cotidiano, ya sabes. Hay dos parecidos. Este se cree o bien perdido o definitivamente falso.
– ¿Por qué no lo has enviado a investigar? O, conociéndote, lo tienes investigadísimo y…
– Me gusta tenerlo escondido. -Alargó sus manos para servirse una copa de champagne-. Sé que estará allí hasta que alguien realmente lo necesite.
– ¿De dónde proviene? -preguntó Patricia, y ya estaba arrepentida.
– Unos alemanes que tuvieron que huir de Berlín al final de la guerra y recalaron en el oriente venezolano.
Patricia miraba el cuadro obsesivamente. De ser auténtico, si lo hiciera suyo, si consiguiera que la abuela se lo entregara, tendría el argumento perfecto para construir una fundación alrededor de la obra, para facilitar su presentación en museos, galerías, colecciones y ferias y permitirle a su dinero de la cuenta Popea-Chanel pasar a llamarse Popea-Velázquez, y así toda la fundación albergaría sus cuantiosos dividendos. Todo lo que hubiera en las cuentas, todo lo que ella había distribuido. De norte a sur y al revés. Todo lo que había colocado a nombre de su propia abuela, todo lo que Alfredo y ella habían atesorado en Aruba, todo eso podía reunirse en una fundación para la preservación de este único, inaudito cuadro.
– A lo mejor eran nazis los pobres Uhren, que accedieron a que Pedro les comprara este cuadro. Tenían un hijo que se había metido en líos anti gobierno y no querían que muriera o desapareciera. Pedro sabía cómo arreglar estas cosas.
Patricia sintió un nudo en la garganta; la forma en que su abuela podía contar una historia atroz la debilitaba.
– Los Uhren, pobres, cocinaban realmente tan bien en aquella Caracas. Eran tiempos diferentes, la gente no andaba preguntándose cosas incómodas, si eran de izquierdas o de derechas, si defendían dictaduras o democracias. Al menos no los padres, ¿comprendes? Eso era cosa de los hijos, que ya habíamos perdido todo control sobre ellos. Y como los que escriben la historia son ellos, homosexuales exhibicionistas, nos hacen quedar como bestias feroces, dentellando nuestro descanso. No éramos malos porque sí, teníamos enemigos y debíamos enfrentarnos a ellos. Estábamos todos contra el comunismo, Patricia, y tener ese único enemigo, ya ves, organizaba la vida mucho mejor que ahora, que todo son espejismos -sentenció Graziella.
– Esa fue la última vez que estuvimos juntas, abuela. En 1989, noviembre, cuando la caída del Muro de Berlín.
– Mira lo que nos ha traído. Crisis, creímos que seríamos ricos más de veinte años y ni siquiera. Pero te he perdonado, Patricia. Te perdoné incluso esa misma noche.
Patricia no perdió tiempo, explicó con toda la parsimonia posible su idea alrededor del cuadro, aglutinar una fundación que encerrara todas sus cuentas. Una fundación con múltiples ramificaciones, la preservación del cuadro, la investigación sobre posibles grandes reliquias extraviadas en el mundo, la lucha contra el hambre y mejores vías de educación para los países pobres. Nada de lucha contra el sida ni cosa alguna que pudiera incomodar a Graziella.
– Porque quiero que lleve tu nombre -culminó Patricia-. Y estemos juntas en la junta.
Graziella volvió a llenar su copa de champagne.
– ¿Empleas alguna de mis cuentas para desviar esos fondos?
Patricia afirmó en silencio.
– ¿Alguna de mis cuentas en Europa?
– La que abriste para mi fideicomiso después de tu desaparición. Lo he hecho desde el principio, antes de dejar Nueva York.
– Qué hábil. Así parecerá que he decidido heredarte en vida, ¿no? Lo mismo podemos hacer con el cuadro, claro. Eres magnífica, Patricia. Tu abuelo estaría tan orgulloso de ti, querida mía.
Iban a abrazarse pero prefirieron evitarlo. Fue como si una de repente temiera de la otra.
– Necesitaremos cierto tiempo para ponerlo todo en orden. -Volvió a levantar la mano, esta vez la izquierda y apareció Douglas solo.
– Douglas, ¿de cuándo es mi último testamento?
– La semana pasada, Graziella.
– Incorporaremos un codicilo que lega a Patricia el Velázquez a través de una fundación. Pero claro, Patricia, tienes que quedarte más allá del fin de semana.
Douglas miró a Patricia como si fuera su padre.
– Hace muchos años tuve la idea para esa fundación, pero tu abuela no quiso hacerme caso.
– Hace muchos años, Douglas, no necesitábamos aparentar ser pobres para dejar de serlo -afirmó Graziella.
Читать дальше