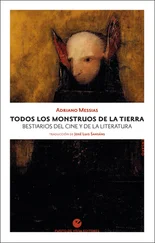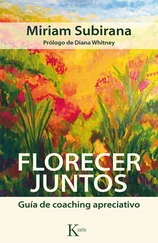Se miró en el retrovisor como si estuviera disfrazada de señorona. Un armani antiguo que consideró adecuado para el reencuentro con Graziella. Alfonso le piropeó el pelo corto y el pelirrojo, que era quien en realidad conducía, le dijo en un escocés cerradísimo a Alfonso que él siempre decía a las mujeres lo que estas querían oír. Patricia se tapó la risa con la mano enguantada. A lo mejor eran amantes ellos y no el escocés y su abuela. Recordó la última vez que habló con su temido abuelo Pedro, decían que leía la mente, y él le confesó que vivían en esa ciudad tan amurallada y fría porque así podía beber todo el escocés que jamás llegaría a Venezuela.
– ¿Y beben whisky en Venezuela, abuelo Pedro? -recordaba preguntarle.
– Ya ves qué país. Con una temperatura de treinta y cinco grados todo el año, la bebida nacional es el whisky, que se ha hecho para soportar este inmundo clima de lluvia y más frío -le respondía el abuelo. Era magnífico, fuerte, tan bien envejecido como la abuela, oloroso a la misma colonia que Alfredo y Borja juntos. Ahora lo entendía, por eso era capaz de querer a hombres así, atractivos y firmes como los mencionados y voraces y peligrosos como Marrero.
– ¿Sabes que cada año diez productoras cinematográficas le piden a la señora que alquile su casa para las producciones victorianas? -decía Alfonso en su español gallego. Patricia bajó la ventanilla para ver, ahora en presente, el magnífico recuerdo de su infancia, Regent Avenue, number 17, la calle de perfecto empedrado gris, todos los edificios iguales creando una impresionante curva de piedra meticulosamente tallada, ventanas de ocho metros y cristales inmaculados, inaccesibles a la lluvia. El verde intenso de la plaza en el medio, cuajada de robles de troncos tan sólidos como si fueran gigantes en torno a una pira, ofreciendo protección a las ancianas propietarias como su abuela. En el punto meridiano de esa curva de prestigio y poder, el propio Mar del Norte, sus olas haciendo el agua viajar del verde al azul una y otra vez. Alfonso descendió para abrir la puerta. Pisó el suelo del mismo gris que las fachadas, el agua resbalando encima del paraguas tan azul marino como su traje y la chaqueta del uniforme de Alfonso. Miró hacia arriba, hacia el ventanal en el piso principal. Encontró la silueta diminuta, enfundada en un ceñido traje de chaqueta, un inmenso broche en forma de orquídea en la izquierda. Y el elaborado moño alrededor de la cara de estatua sagrada. Los labios dibujando su nombre antes de que las uñas de rojo sangre dejaran caer la cortina.
Entró lentamente en el enorme hall, enteramente recubierto de madera y el sofá, inmortal antes que viejo, cubierto de infinidad de tartanes. Algunos los recordaba perfectamente, cuadrados verdes encima de otros cuadrados de verde más claro y otro idéntico pero en naranjas, y delante la mesa circular caoba que parecía sangrar al instante de ser observada. Al ser el primer mes de primavera, acababan de cubrirla con las orquídeas que caracterizaban a la abuela. Iban del blanco hacia el intenso morado que también caracterizaba la elección. Desplegaban un curioso olor, de montaña y frío, de origen remoto y secretos similares. Patricia sonrió, el espejo detrás de ella la devolvió espléndida, más joven, más rubia, muchísimo más compuesta que la última vez que estuvo en ese mismo espacio, deshecha en lágrimas y gritándole a su abuela que jamás, jamás volverían a verse.
A la imagen del espejo se incorporó un hombre alto, cadavérico, Douglas, el mayordomo de la abuela. Sus ojos se iluminaron al verla. Dijo algo como que no habría podido reconocerla, habiendo pasado más de veinte años. Y que la señora Graziella la esperaba en el invernadero. Patricia le abrazó; o todos los hombres de grandma Graziella llevaban la misma colonia o ella perdía olfato. Le dejó que fuera delante, por el ancho y largo pasillo también cubierto de madera, y los bodegones de animales y plantas de colores similares a los tartanes de la entrada. Crujían las maderas del suelo brillante y llevando falda podía ver sus bragas plegarse al andar y los ojos de Douglas iluminando el siguiente paso. Sonrió, recordó a su madre y a Manuela vistiéndose para un baile de gala en esa casa, una acción benéfica para captar donantes para una de las alas de uno de los museos de la ciudad. Se recordó muy de niña escuchando a su madre hablarle de esos aterradores bodegones que parecían recuperar sus colores al momento que los mirabas, las granadas derramando más pepitas rubíes o las naranjas desgajándose pulposas y soleadas, el cuello de los patos estrangulados aún palpitando. El pasillo se abría en otro cuadrado gigante; a un lado la biblioteca de techos altos y artesonados con la chimenea encendida, los chippendales de nuevo cubiertos de tartanes y pieles de variados marrones. Se detuvo, y Douglas, unos pasos más allá, la esperó. Se giró para mirar el comedor, al otro lado. La mesa de roble, doce sillas tapizadas en negrísimo cuero a cada lado y el cuadro de dos cisnes desplegando sus alas delante de una cabeza de tigre amenazante. Era una visión absoluta, irrepetible. En la pared que no podía ver había un largo Manet. Y en la que sí podía ver, las cabezas de al menos veinte alces y ciervos en distintas y desordenadas alturas. Douglas seguía esperándola; debían atravesar la biblioteca, cada estantería atestada de volúmenes, algunos siguiendo un orden, pertenecientes a una colección, otros colocados como si una noche desesperada alguien los desordenara buscando una botella, drogas o el botón de un pasillo secreto. Enfrente, como si fuera el mejor cuadro de esta impresionante jaula, el gran ventanal, tan alto como toda la estancia, seis, nueve metros de cristal enmarcado por fuertes barras de hierro negro, algunos reverdecidos por las enredaderas mantenidas a raya en sus bordes. Douglas abrió las dos puertas y Patricia las cruzó sintiendo que entraba a un universo raro. El celebrado, premiado jardín de Graziella Uzcátegui en Edimburgo, la ciudad de la lluvia y el viento. Otra explanada de verdes y marrones. Miró los troncos de los robles irguiéndose hacia el cielo de nubes muy rápidas, la gravilla del camino rozando sus tacones como diminutas serpientes deseosas de morderla, orientándola hacia el invernadero: allí esperaban los sofás de hierro blanco y cojines de lana y cashmere, otra mesa de caoba quizá más usada, Douglas acercándose a una estantería de espejos en el interior y vasos de todos los tamaños, sirviéndole un escocés y desde el fondo, precedida por los altísimos tacones para sus innombrables años, Graziella, con otro traje, otro broche, el mismo pelo, la boca cerrada, estirando su mano derecha levemente engarrotada, brillante de diamantes y rubíes.
– El tiempo se niega a pasar por nosotras, querida Patricia -dijo, abriendo la sonrisa y acercando su mejilla de color Orinoco. Patricia se veía tan blanca en su cercanía. Estaba acostumbrada desde niña a no fastidiar la piel de la abuela Graziella, pero esta vez quiso que la sintiera; había vuelto, y era mucho más rica de lo que podía explicar. Y la necesitaba y sabía que la impenetrable abuela india de modales kaiserianos terminaría por agradecerle que la necesitara.
– Me habría gustado que me dieras al menos un poco más de tiempo para arreglarme, grandma Graziella.
– Te veo, Patricia, aún más bella y más blanca, más anglosajona que nunca. Qué equivocada estaba en negarme a que fueras a Barcelona. Pero no perdamos tiempo recordando lo que no podemos cambiar, hija mía. Es desesperante todo lo que tengo que hacer en estos días. Toda la vida igual, cuando eres querida serás siempre requerida, decía el pobre Pedro. Te iré explicando todo. Y tú también me contarás lo tuyo. He visto magníficas reseñas de ese restaurante que lleváis en Londres. Insana ciudad, poblada solo por ladrones de todas las nacionalidades.
Читать дальше