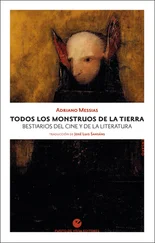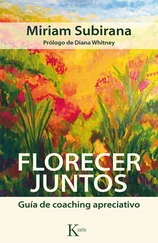Llegaron al club a las tres y cuarto, una hora doble, 15:15, y estaban entrando las flores. Todo tipo de narcisos, rojos y amarillos, para crear una especie de alfombra de bienvenida española en la puerta, hortensias extraordinarias para los baños y rosas Hollywood Pink para todos los muebles importantes: el bar, a ambos extremos, las cuatro mesas redondas de la zona de conversación, las dos columnas que daban acceso al salón de baile y también en el bar al fondo y, por último, en dos inmensos jarrones de cristal ahumado antes de entrar en el despacho de Patricia, todo espejos para ver y ser visto, el escritorio de aluminio y cristal de casi cuatro metros por cuatro metros y el ordenador cubierto de mosaicos como las lámparas disco de los setenta.
Joanie y un par de becarios, en realidad groupies de lo culinario dispuestos a trabajar con sueldos de becario, llegaron a las diecisiete horas y se encerraron con Alfredo en la reducida cocina. Claws no iba a servir comidas, aunque los predilectos de Patricia y Alfredo podían contar con tres de los mejores platos del Ovington precocinados y conservados en la nevera. Milhojas de bogavante. Langostinos de Siam. Queso manchego cortado muy finito, con la archi reconocida lechuga Alfredo y una cucharada de ensaladilla. Chupe peruano a la manera del Ovington, es decir, sin lactosa y con la patata irlandesa que lo hacía un tanto más mazacote, y gallina de granja del sur de Inglaterra. Flan de manzana y chocolate para los extraños borrachos que comieran dulce. Joanie y los groupies regresarían al Ovington, pero estaba previsto que volvieran a hacer un turno extra porque el Claws, lógicamente, se activaría en lo que cerrara el restaurante.
A las diecinueve horas llegó la orquesta. Alfredo había decidido que quería una orquesta que supiera tocar jazz al principio, con una pareja masculina-femenina de cantantes para ejecutar canciones crooner entre las once y las doce y media; después la misma orquesta sabría transformarse en ejecutores de ska, reggae, soft hip hop y cualquier mezcla sacada del karaoke que los miembros y presentes desearan. A la una y media habría una transición instrumental para que antes de las dos de la madrugada el disc jockey invitado hiciera lo que su talento le indicara.
Los invitados empezaron a llegar a las once de la noche, una hora mágica en Londres porque es cuando todo empieza a cerrar y solamente los miembros de clubes consiguen estirar su diversión todo lo que quieren. Patricia determinó que la canción de bienvenida fuera de Beyoncé en castellano, «ya me curé de dolor, ya te saqué de mi corazón, tú eras mi luz, pero hay amores que matan, ya no soy aquella que fue infeliz, qué sabes tú de mí, no me hagas reír, creía que eras imprescindible, voy a sustituirte». El efecto fue formidable, todo el mundo reconocía el hit de 2007 y más aún con Patricia enfundada en un manto azul cielo de lentejuelas. A medida que la canción se desarrollaba y los invitados se agolpaban para besarla, iba quitándoselo y debajo estaba vestida como una Beyoncé rubia, mitad maestra sádica, corsé de piel negra, mitad cheerleader treintañera, mallas de lycra lila. Detrás de ella, al principio de la escalera que conducía a los salones llenos de flores rosas, estaba Alfredo en primer lugar, y en cada escalón las doce camareras vestidas y peinadas como la reina Patricia, agitando sus manos y caderas como bailarinas de «Vogue», mientras Patricia acompañaba hacia su obra maestra lo mejor de ese Londres en llamas.
A las 23:55 la noticia recorrió la marea de besos como si fuera el fantasma del comunismo. Patricia acababa de meterse una raya y de besar a Alfredo delante de catorce cámaras de distintos periódicos. Vio por el rabillo del ojo a gente llorando, determinadas a golpear a quien fuera para alcanzarla y decírselo. Vio cómo su móvil sonaba, agolpándose números de distintos países. El de su hermana y de pronto, cuando la orquesta estaba cambiando de tono y arrancando los acordes de Billie Jean, vio el nombre en la pantalla del teléfono. Grandma Graziella.
– ¿En qué horrible jaleo te encuentras? -dijo esa voz grave y pastosa, acento caliente, sonido de palmeras que no dejan de crecer y ramas viejas.
– Inauguro mi sueño, grandma Graziella.
– Ha muerto Michael Jackson, hija mía, vaya día nefasto para inaugurar cualquier sueño. Cualquiera diría que lo has hecho adrede -sentenció la voz que regresaba del más profundo secreto.
DESTINO EDINBRA
Una muerte trae otra esperanza de vida. Un amor jamás es completo, una canción recupera memorias perdidas, un cocinero es una persona que siempre tiene soluciones y una estafadora jamás es lo suficientemente bella ni bien vestida para defender su propensión al crimen. Esa era Patricia pensando mientras el tren se alejaba de King's Cross St. Pancras.
Era buena señal que estuviera mezclando ideas una vez más y que lo hiciera de nuevo durante un viaje. El viaje para enfrentarse al secreto, para recuperar veinte años que no pasaron en vano. ¿O sí? Una llamada precisa, en un momento insuperable, y una orden. «Es tiempo de que regreses a verme, Patricia querida», exigió la voz añeja, grave, casi aromática a café y a ron. Sí, grandma Graziella, respondió con las melodías de Michael Jackson colándose en la conversación. Y sintió ese alivio de paso lento y profundo. Había deseado esa llamada desde el principio, desde el mismo momento que le diera la espalda a esa mujer terrible, culpable, que cada día de ausencia le recordaba lo que iba a ser ella misma. «No creo en el perdón, pero sí en el diálogo», le había dicho. «El tren parte de King Cross todos los días a las diez de la mañana», culminó la conversación. Y al colgarle, el Claws era un hervidero de gente diciéndose que siempre recordarían la inauguración porque sería la respuesta a la pregunta decisiva de una generación: ¿Dónde estabas el día que murió Michael Jackson? Inaugurando el Claws, pero también preparando mentalmente un viaje que aunque parecía de ida, en realidad era de regreso.
Patricia pensaba recostada contra la ventana del tren en marcha.
Miraba hacia el paisaje enmarañado. Gente vestida no solo en todo tipo de colores sino mezclando curiosas décadas. Los años treinta, los años de la primera depresión económica mundial, aparecían sin editar en prendas salvajes, azarosamente escogidas, mujeres de veinte años vestidas como su abuela, azul marino y un destello de amarillo canario, de pronto un traje rojo con un delgadísimo cinturón plateado. Cuellos de triángulos cayendo desnivelados, fedoras, esos sombreros que ocultaban media cara y zapatos con exagerados lazos, o enseñando una uña esmaltadísima. Bolsos pequeños e incómodos. Sí, Patricia tenía que adoptar esa tendencia que veía surgir en las calles que se volvían nudos, edificios marrones perdiendo color, tiendas de taxidermia atendidas por caballeros jóvenes con sombreros altos, sus cigüeñas y leonas disecadas asomando por las ventanas y la promesa de un dedo inmarchitable de Pancho Villa anunciándose en un cartel que el tren convertía en señal de lo que se alejaba. Iba haciéndose cada vez más claro, esa tendencia sería la estética que marcaría esta etapa de su vida y la de todo el mundo. A medida que se afianzaba la imposibilidad de superar la crisis, las reminiscencias de la anterior gran depresión irían colándose en nuestras vidas que nunca más volverían a ser modernas porque eran demasiado pobres.
Pensaba, pensaba, igual que el traqueteo del tren que ya no existía porque la alta velocidad había sustituido ese ruido. Pensaba y veía pasar las chimeneas de las fábricas en las riberas del interminable Támesis, veía la ciudad asociarse a cementerios, ciclistas que seguían la velocidad del tren, otros trenes y sus andenes cubiertos de personas sin risa, rascándose los cuellos, protegiéndose las bocas con mascarillas, besando niños que preguntan cosas y se sostienen de la mano de madres que piensan, como ella, en encontrar una explicación a todos sus actos.
Читать дальше