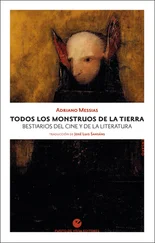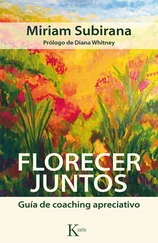– Es una cursilada, David, sabes que lo estás interpretando.
– Alfredo es mi medio hermano, ya lo sabes. Su madre le pegaba, era tan terrible e injusto. En realidad el que tenía las papeletas para ser maltratado era yo y, sin embargo, en mi casa, donde nuestro padre era feliz y culpable al mismo tiempo, nunca hubo ese tipo de irracionalidad.
– Su madre es esquizofrénica, David.
– ¿Y no lo somos todos, Patricia?
– No.
– Nunca estés tan segura. De qué otra manera puedes explicarte que amando como amas a mi hermano no puedas resistirte a…
– No es buena idea que sigamos hablando de esta manera.
– Algún día teníamos que hacerlo, Patricia.
– Lo que pasó ayer… pasó…
– Ése es tu lema en la vida y está muy bien. Pero sabes que pueden quedar recuerdos. No temas por mí, parezco un cotilla pero no lo soy. Y el hijo de Marrero, pobre, tiene el cerebro tan frito por todo lo que nos metemos que no creo que se acuerde de que estuvimos a punto de montárnoslo juntos.
– David, regreso a casa, sola.
– No, por favor. ¿No entiendes lo importante que es que hablemos?
– Soy la novia de tu hermano, es el único amor de mi vida, a mi manera, a nuestra manera, pero no hay nada más de qué hablar.
– Estás atrapada en una cárcel de amor, Patricia, y vas a salir de ella haciendo tanto daño…
– Te prefiero cuando te extasías delante de los Turner y los Rothko, David -contestó ella, recogiendo su bolso y extrayendo las libras para pagar su parte. Miró hacia el restaurante, otro gastro-pub de los miles que poblaban su Londres post debacle financiera. Alfredo despreciaba este tipo de locales. «Es tan fácil cocinar comida casera en porciones pequeñas», había sentenciado Alfredo en una entrevista que generó controversia. Un recién llegado como él no podía señalar con el dedo lo que le molestaba. Patricia terminó de poner la cuenta exacta en la bandejita, David la miraba alelado. Y Patricia apartaba sus ojos pensando que tendría que soportar verlo de nuevo, junto a la Higgins, el negro y la Modelo y todo el equipo en el Ovington esa noche. No podía escapar, se fijó en el vidrio esmerilado de los ventanales del gastro-pub y ciertamente le parecieron como decorados de un videoclip.
– Los que sois bellos creéis en serio que todo se adapta a vuestro criterio -decía David-. Seguramente porque no dejáis de observar a los que no somos bellos haciendo lo imposible por parecerlo. Tú y mi hermano estáis seguros que todo se os perdona. Pero no es así, Patricia. La gente no olvida, la gente acumula fracciones de información y odio y esperan el momento preciso, en el que estés fuera de guardia, como ahora en esta conversación, para arrojártelo como ácido contra tu bella cara. Todos esperamos de los bellos que se corrompan. Y tú y mi hermano lleváis mucho tiempo jugando con todo tipo de fuegos. Sé muy bien lo que estáis haciendo en Nueva York, y aquí en el restaurante de Londres, y lo de los platos valencianos y el interés por ver a la pobre Higgins clamando por más polla negra en su culo. Queréis ver cómo nos embarramos para que vosotros podáis salir más limpios que nadie. Pero tú sabes, y lo sabes bien, que las leyes del juego cambiaron de repente. Que nadie volverá nunca, nunca más a ser inocente mientras dure esta crisis. Y va a durar, como también sabes, mucho tiempo. Tanto como me gusta a mí estirar tu nombre sobre el Támesis: Paaaaaaaaaatriiiiiiiiicia.
No pudo terminarlo, el sonoro golpe del carterazo de Patricia lo dejó con la boca abierta y la sensación de que un diente había saltado a la mesa de enfrente.
Regresó al barco, no al de la Tate porque entre los nervios, el dolor en la mano por el golpe a David y la sensación de que todo lo que había tomado la madrugada anterior iba subiéndole por todos los sitios, la hizo decidir ir Támesis arriba. Hasta Greenwich, si fuera necesario. Era invierno, el frío del río terminaría por subirle al cerebro todo lo que acumulaba de toxinas en el cuerpo. Le saltaban las lágrimas, de rabia, de reconocer que David le había dicho las cosas claramente. Pero le saltaban también por el frío. Descarado, se oyó decir a sí misma, era una muletilla tan propia de su hermana Manuela. Descarado esto, descarado todo lo que hacía, descarado David por hablarle tan puñeteramente claro. Descarada la belleza de la ciudad entregándose a las sombras del invierno apenas pasadas las tres de la tarde. La magnífica quietud de los edificios a orillas del río. El desorden arquitectónico de los mismos, que es justamente lo que diferencia la ribera del Sena de la del Támesis. Pensar eso hizo sonreír a Patricia; siempre había defendido la decisión de mudarse a Londres porque como ciudad era menos escenográfica que París y por ende más viva. La sonrisa se disipó rápidamente porque recordaba las palabras de David. Ella era la traición, ella era la futura culpable del descalabro de la felicidad de Alfredo, el único hombre, hasta ahora, que había bebido los vientos por ella. Odiaba esas frases hechas españolas: «beber los vientos», ¿por qué bailar el agua y no la sopa?, ¿por qué marear a la pobre perdiz? Las lágrimas seguían saliendo, cada vez menos por el frío, cada vez más por haberse enfrentado a la verdad sin ningún tipo de defensa.
Un milagro permitió que su típica manera de pensar y anudar datos inconexos entre sí disipara los nubarrones de su propia culpa. Milagro porque no podía esperar de sus empobrecidas neuronas un destello de brillantez. Milagro porque imaginaba que ya no surgiría nada que la permitiera apartar las palabras de David. Milagro porque nada, ni una hoja de periódico flotando en las aguas del Támesis, ni el peinado de la otra pasajera congelada en la proa del barco, ni la visión de los feos edificios circa 1990 que van acompañando el trayecto hacia Greenwich podían asociarse a la insólita aparición de Lady Diana Spencer en su cabeza, entre la cortina salada de sus lágrimas, atravesando la pantalla afilada del frío en su cara.
Miró su reloj, estaba ligeramente empañado por la inclemencia climatológica que soportaba, pero podía ver que eran las 15:45 y que el último rayo de luz solar se alejaba para siempre por el oeste. Estaba claro que la Diana que empezaba a materializarse sobre las aguas era la Diana de 1997, es decir, esa mujer perseguida, de pelo corto perfectamente peinado hacia atrás, con fijación ultra potente, a prueba de cualquier brisa y súbito cambio de clima londinense. Patricia pensó en persignarse, que seguramente es lo que su educación católica le obligaría a hacer delante de un espíritu. Pero prefirió no ofender a lo que entendía se trataba de un espíritu protestante. Se enjugó los ojos, de nuevo cuajados de las lágrimas del frío, y creyó que no seguiría allí, esa Princesa de Gales prácticamente esquiando sobre las heladas aguas del Támesis. Pero seguía allí, no necesariamente mirándola, mucho menos sonriéndole, pero presente, acompañándola en su viaje hacia el este de la ciudad.
La otra pasajera abandonaba la proa y se adentraba en el interior del barco. Patricia mezclaba el frío verdadero con el otro frío del miedo que comenzaba a sentir. No era solo que viera un fantasma, sino que fuera precisamente Lady Di. Seguía allí, suspendida, sin dirigirle la mirada porque miraba hacia el frente, la piel tan blanca, el perfil tan elegante, el pelo incapaz de alterarse ante el agua que debería salpicarle.
La figura se giró. Lentamente, como un muñeco en un reloj de cuco, movió sin perder gracia alguna el cuello para permitirle a su mirada enfrentarse a la de Patricia.
Patricia no pudo pestañear, como si las lágrimas le hubieran congelado los párpados. Aterrada por dentro, incapaz de expresarlo por fuera, vio cómo la aparición la enfrentaba sin que el resto de su cuerpo cambiara de dirección. La cara estaba girada hacia ella, pero los hombros, el torso, las piernas continuaban suspendidos sobre el agua en dirección este.
Читать дальше