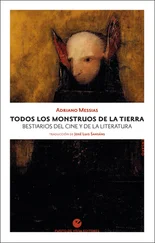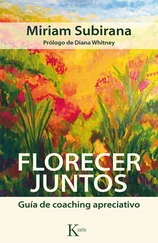Bebió el champagne, demasiado fuerte, Dom Pérignon, el champagne de los aviones privados recién adquiridos. Alfredo no era un hombre de champagne, siempre terminaba por atosigar su paladar, por generar un pedo extraño, dicho llanamente. Si tuviera que escoger una marca preferiría Bollinger a cualquier otra. Le recordaba a las primeras Nocheviejas en Nueva York después del 11 de septiembre, a él y Patricia repartiéndose las atenciones de potenciales clientes deseosos de acostarse con ellos.
Apareció el mayordomo con una nueva copa de Dom Pérignon. Nada había pasado para él. Alfredo observó el carrito de comidas que empujaba. Era su menú: la ensalada César Alfredo por la cual al final sería recordado, la lechuga con esa fresquísima apariencia crujiente, el parmesano tan finamente esparcido cerca de las puntas de cada hoja, el alioli reminiscente del vitello tonnato que tanto le gustaba a Patricia y el pan, casi galleta, sobrevolando el remolino de anchoas y alcaparras. ¿Habrían conseguido su punto de mostaza? Sí, comprobó al morder una de las lechugas. Al lado, el solomillo cubierto por una costra de extraordinario color caramelo que al abrirse con el cuchillo mostraba la carne deliciosamente rosada. Como Patricia por dentro, reconoció. Ella habría vendido a Marrero este menú a bordo. El mayordomo sin nombre ni nacionalidad específica colocó en la fuente las dos botellas de Sancerre y Burdeos, y Alfredo se esforzó por leer las etiquetas aunque, de pronto, le dio igual y optó por ir de nuevo al mueble-bar para ponerle hielo al vino blanco. Hielo en el blanco, horror, se burló de sí mismo y al cabo se justificó con un encogimiento de hombros: ¿no era acaso igual de horrible todo lo que suponía este viaje con Marrero?
Bebió el vino y apretó entre los dientes uno de sus cubitos de hielo. Horas de placidez incierta, de placidez absurda, de placidez corrupta ante él. Todo en silencio, ni siquiera los ronquidos de Marrero, encerrado en la otra habitación del avión privado, existían. Guau, pensó, y a lo mejor verbalizó, los ricos siempre tienen ese detalle que te alucina: un viaje hacia la corrupción en el más insonorizado de los silencios.
Se abrió la puerta de la habitación y apareció Marrero ridículamente vestido como para un safari. Alfredo intentó cubrirse con las sábanas monogramadas.
– Estamos en la Isla Prima. Vamos de subasta, Alfredo -anunció, deteniéndose al observar la evidente erección de este. Después de unos segundos recreándose en ella, parpadeó y le dedicó una mirada directa, taladradora, antes de salir para esperar a que se vistiera.
Por alguna razón, Alfredo pensó que debería llevar chubasquero y gorra. Una isla privada no tiene por qué ser tropical, se dijo, y se maldijo por no haber sido tan bueno en geografía como su hermano David, que sabía de memoria los nombres de todos los ríos y cualquier accidente geográfico. Afuera hacía frío pese a que el cielo estaba del todo despejado. Los hombres que conducían el jeep negro cubierto y los otros dos que iban detrás, en el descapotable que les seguía, eran rubios y parecían hablar holandés entre ellos. Podrían estar en Islandia si no fuera porque realmente no hacía un frío polar. ¿Vivirían allí o también viajaban en las galeras del avión privado?, se preguntó Alfredo mirando atrás y apreciando que el aeropuerto que dejaban a sus espaldas no parecía tal sino una autopista vacía, rodeada por aquellas montañas pequeñas que ahora cruzaban, que se abrían después en un túnel muy iluminado que atravesaron a toda velocidad para finalmente llegar a una bóveda de piedra muy negra, volcánica, llena de brillitos, como diamantes fosforescentes que terminaba en el centro de una plaza donde ya se había hecho de día y el mar a lo lejos se veía, como los ojos de Patricia, verde antes que azul, pensó en un arranque de cursilería. Observó que la plaza estaba rodeada por señoriales edificios, la mayoría de ellos eran entidades bancarias pintadas de un color marfil muy de urbanización rica en películas de bajo presupuesto y regentadas por personas de tez morena que se esforzaban por atender con excesiva amabilidad, casi diría que servilismo, a los clientes que no dejaban de entrar, todos señores gordos con cara de Winston Churchill.
– ¿Me echaste drogas en el Sancerre, Marrero? -preguntó Alfredo.
– Por supuesto que no. Esta es la isla del Cliente, Alfredo, y estamos más cerca de las Islas Vírgenes de lo que imaginas -explicó mientras se bajaba del jeep con esa facilidad típica de los malos en las películas de James Bond-. Creo que se la conoce, más que por su verdadero nombre, por el de Isla Prima, y es que en realidad supone una suculenta prima estar aquí e invertir en cosas poco comunes para personas fuera de lo común -rió su propia gracia con carcajadas.
Marrero, con esa horrible seguridad en sí mismo, se dirigió a uno de los edificios de la plaza y abrió una pequeña puerta lila en medio de una pared amarilla sobre la cual no figuraba ningún distintivo. Dentro era como la caja fuerte de un banco del tamaño de la catedral de San Pedro. Una inmensa escalera, exacta a la de Grand Central Station en Nueva York, les obligaba a descender. Ok, un poco más pequeño todo, tanto el tamaño con respecto a San Pedro y la escalera en cuanto a Grand Central, pero igual de asombroso con respecto a la dimensión de la puerta y del sitio insólito, sin nombre, a lo mejor fuera del alcance de los radares. ¿Dónde estaban? ¿Qué coño era esa Isla Prima?
– Actúa con naturalidad, como hacen los héroes en las películas. No hagas preguntas innecesarias -advirtió Marrero, que sacudía sus dedos gruesos saludando a uno de los señores-. El cliente es la hostia, tiene su propio banco, su propio paraíso fiscal.
Una vez abajo se encontraron rodeados de ventanales del tamaño de un edificio pequeño. Eran acuarios, no, era el propio mar delante de sus ojos, ofreciendo el lento ballet de sus habitantes. Langostas azules, malvas, de rayas atigradas como las que supuestamente debía adquirir en Siam, bogavantes atomatados y cangrejos enormes de colores que derivaban del azul noche hacia el naranja atardecer. También había peces manta de plácido navegar, atunes vigorosos con los ojos enrojecidos del mismo tono de su carne, peces espada y peces martillo que batían sus extremos al encontrarse con la mirada inanimada de Alfredo.
– ¿Esto es un banco?
– Es dinero, Alfredo, para que lo entiendas de una buena vez. El dinero real, ese que se ha vuelto dígito en los monitores, va a desaparecer muy pronto y se esconderá tras cosas que ahora te parecen extraordinarias, como este acuario que es en realidad un mercado.
Volvieron a subir por otra escalera. Esta vez se abrían puertas más grandes que las del principio y delante aparecía un auténtico mercado, quizá demasiado decorado, un cierto dibujo en los estands que le recordaba algo, pero no quería volverse más loco asociando cosas.
– ¿Cómo voy a saber que todo es real? -preguntó.
– No puedes hacer preguntas, Alfredo. Es la Isla Prima. Solo unos pocos alcanzan a ver todo esto. Estás aquí para invertir. El dinero está en estos animales. Y tú, en esta fresca mañana en medio del Atlántico, debes escoger cuáles de estas piezas conformarán tu ágape. Y lo demás, lo demás son palabras en un ordenador que alguien escribe por ti. Explotación animal para investigación cancerígena. Por ejemplo. Y el dinero que esto cuesta y provoca queda así inscrito en un registro que a su vez se guarda en otro y así hasta que te aburres de buscar el verdadero significado, procedencia y destino final de todo esto que hacemos aquí.
– ¿Cómo vais a meter estos animales en Estados Unidos?
– Como llevan haciéndolo nuestras abuelas toda la vida: camuflados en el equipaje. Recuérdalo bien, no me gusta repetir las cosas: Todo lo que compres se te pagará con creces.
Читать дальше