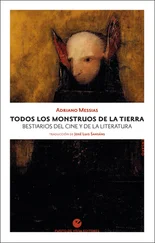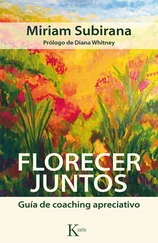– Hijo, todos esos años en el extranjero te han vuelto de un comedido en tus explicaciones… ¡Por supuesto que tú no puedes saber quiénes son ellos, pero yo sí! Viene a casa mucho y solo come salchichas, dice que pierde el paladar por las exquisiteces locas que creáis en vuestros fogones -explicó subiendo mucho la voz y abriendo la boca llena de pan y porcelana-. Voy a llamarle esta misma noche porque esto hay que llenarlo de ingleses, si no, no te tomarán en serio. -La pilló desprevenida un ataque de tos y expulsó ruidosamente una bola de miga después de darse ella misma con esfuerzo varios golpes en la espalda. Tapó la boca chorreante de saliva con su servilleta y respiró hondo, Alfredo le acercó una copa de agua, la sorbió mirándole a los ojos con indisimulado desprecio, respiró hondo una segunda vez y reanudó su discurso-: Patricia y tú tenéis que bajar al mundo de los mortales, Alfredo. Las cosas se consiguen siempre con un poquito de humildad -recalcó.
– No me cabe la menor duda, Lucía -le respondió este ofreciéndole una servilleta nueva de una mesa vecina. Aprovechó la respuesta para al fin sonreírle a Marrero.
– Lucía y yo hemos hecho una apuesta sobre vosotros -le dijo Marrero, con tono retador-, sobre si vas a repetir esta maravillosa pintada en tu cena de Acción de Gracias en Nueva York. Seguro que si lo haces, Bernie te pone un piso.
Alfredo buscó a Patricia. No quería continuar solo con Pedro y Higgins hablando precisamente de esa cena de Acción de Gracias.
– Hijo, Alfredo -intervino Lucía-, ya se ve que eres una celebridad entre los del verdadero poder. Y que conste que Pedro me habla maravillas de ese hombre, judío, claro, ¿quién no lo es en Nueva York? ¿Por qué les gusta tanto la comida mexicana a los judíos millonarios?
Alfredo imaginó que Marrero se incomodaría con la manera tan antisemita de Lucía al hacer la pregunta.
– Cariño, porque tiene sabores que les hacen olvidar sus estados de culpabilidad.
Todos rieron la salida de Alfredo, menos Alfredo.
– No es fácil ser millonario, no es fácil ser judío, no es fácil ser las dos cosas al mismo tiempo -advirtió Marrero, súbitamente con aire de rabino-. Toda religión está basada en sacrificar y ser millonario, en exagerar el sacrificio para que la gente no te odie tanto como para desear tu muerte cada segundo que pasan delante de ti. Ser hijo de un millonario inteligente y controlador es horrible. Así era el hijo mayor de Bernie, por cierto. Triste, apagado, eclipsado más bien por la figura paterna. Me costó hacerlo mío -advirtió Marrero siguiendo el relato-. Cubriéndole de halagos, aprovechando la debilidad de alguien que nadie quiere porque solo tienen energías para querer al padre. Por eso quiero que este Acción de Gracias sea especial para él. Porque quiere hacerlo especial a su vez para su padre.
Los comensales que le rodeaban sentían ganas de aplaudirle. Marrero tenía el don de los comunicadores, envuelven, excitan, consiguen fácilmente al aplauso. Alfredo solo pensaba en salir de allí cuanto antes.
– El Día de Acción de Gracias es la fiesta religiosa más importante de los Estados Unidos -continuó Marrero al callar los aplausos- y es religiosa precisamente porque no es religiosa. Se supone que los primeros colonos, irlandeses reunidos en un barco llamado Pilgrim, en su mayoría católicos perseguidos por los protestantes, escogieron el último jueves de cada noviembre para agradecer con una cena el haber arribado a aquel país que les había acogido y ofrecido un nueva vida, un nuevo mundo de desconocidas riquezas -avanzó Marrero ahora ya definitivamente historiador-, y el extraño pájaro incapaz de volar y fuente de extraños sonidos que encontraron en estas tierras, bautizado como «pavo», se convirtió en el ingrediente esencial de esa fiesta.
– Pues el Thanksgiving está poniéndose muy de moda aquí en Inglaterra también. Aunque no tengamos nada que agradecer -soltó la Higgins y hubo una carcajada general.
– Esta vez Bernie tendrá a un cocinero español sirviéndolo -atizó Marrero mirando directamente a Alfredo.
– No tenía ni idea… -mintió una vez más Alfredo, que estaba pensando en excusarse para refugiarse en Patricia, cono, qué inoportuna, empeñada en alejarse y dejarle con estos bichos y su conversación.
Marrero, como si pudiera leer en su mente sus intenciones, lo sujetó con la mano del reloj. Eran las 00:45, pudo ver Alfredo, y deberían cerrar no más tarde de la 01:30.
– Él quiere que lo hagas tú, solo tú -murmuraba junto a su oído Marrero, desagradablemente cerca de él, haciendo gala de una igualmente desagradable complicidad a todas luces fuera de lugar-. Se le ha metido entre ceja y ceja por más que le hayamos dicho que ya no estás en Norteamérica. Me pide que te lo diga y te comunique que, si quieres, está dispuesto a visitarte estas Navidades para echarte un cable con el esquema de tus negocios de aquí y la planificación financiera de esta nueva aventura.
– Acabamos de abrir -intentó excusarse débilmente Alfredo-, cómo voy a irme a organizar la cena…
– Pongo mi avión a tu disposición. Y a la de Patricia, claro, aunque no sé si preferirás que ella permanezca aquí, al tanto del negocio.
– No sé, tengo que pensármelo… -alcanzó a balbucear Alfredo, ¿para qué montaban todo ese teatro si ya sabían todos que no podía rehusar? Que viajaría a Nueva York, que serviría la cena.
– Alfredo, escúchame, en serio: es una ocasión maravillosa. Él quiere que la cena de este año sea especial y tú eres especial para él. Tengo en esta tarjeta escrito el presupuesto de que dispone.
Alfredo vio la tarjeta materializarse en la mano de Pedro. No quería cogerla, Patricia había hablado de sesenta y cinco mil dólares ya ingresados en cuenta. ¿Había más? ¡Demonios, Patricia, dónde coño estabas!
Vio la cifra.
De pronto percibió el perfume de Patricia, estaba allí, por fin, y saludaba con dos besos a Pedro, se había cambiado, por eso había tardado en llegar, llevaba puesto su abrigo y sobre la mesa de Higgins había dejado su pañuelo, su sombrero y su bolso azul marino rígido y de asas. Parecía una reproducción de la reina Isabel.
– Hija, Patricia, qué delgada estás siempre -machacó Higgins-. Nunca he entendido si es buena publicidad para tu marido que estés tan chupadita.
Patricia la besó en ambas mejillas colocando sus manos sobre los codos de Lucía. Estaba utilizando el saludo que Patricia llamaba en la intimidad «de embajadoras que reprimen sus deseos de abofetearse».
– Me encanta tu perfume -le estaba diciendo ahora-. ¿Sigue siendo…? -Patricia no sabía el nombre y no era verdad que le encantaba, estaba jugando con la Higgins.
– También me encanta el tuyo, Patricia. Nunca recuerdo cómo se llama…
– Era el favorito de mi abuela -murmuró, y extendió su mano hacia Pedro-. ¿Has cenado bien? -le preguntó, y luego le recriminó en tono irónico-. ¿Hoy debo llamarte Marrero o Moura? Cualquiera que sea lleváis acaparando demasiado tiempo a Alfredo. -Y se abrazó a él para dar por concluido el encuentro.
Alfredo se despertó de golpe en la mullida cama de la habitación principal en el piso de los colombianos. Llevaban tanto tiempo ahí que no dormían en el de invitados. Pudo ver que una lucecita se alejaba en el cielo. Un avión, en menos de un minuto otro pasaría. Lo había aprendido de Patricia, que mirando el cielo de Londres siempre contaba hasta seis aviones en un periodo de seis minutos para añadir luego que esa era la demostración de que se hallaban en una gran capital: su incesante tráfico aéreo.
Inquieto, se revolvió entre las sábanas. Había estado soñando que Lucía Higgins le perseguía a la salida del Ovington a lo largo de una ciudad que parecía oscurecerse a medida que ella crecía más y más, sus tetas moviéndose como pesados ladrillos, sus piernas como torres de chocolate, sus zapatos abriéndose por los lados a causa del traqueteo de sus planos, muy planos y anchos pies de mujer gorda. Le decía algo, le enseñaba algo y de repente, al pasar por delante de una iglesia de ladrillo muy rojo, el golpe, el ruido sordo, seco, duro y las piernas confundiéndose con los brazos, la bolsa de piel que fuera su cuello desinflándose, los brazos cruzándose en el aire como si fueran boomerangs que regresaran y el collar de perlas deshaciéndose y rodando, cada perla en su orden riguroso, hacia el desagüe de la alcantarilla. Ay, un débil ay, aaaaaaay y un silencio y la oscuridad en la calle poco a poco cediendo espacio a la luz y al despertar.
Читать дальше