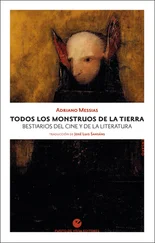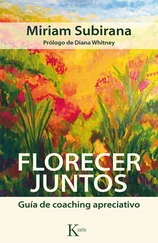En la mesa de al lado, seguía Alfredo supervisando, se agrupaban otros invitados ingleses: un conocido representante de músicos de programas de talento de televisión que era el marido, o recién ex, de la galerista. Pasaba la mayor parte del tiempo escribiendo mensajes en su móvil en los que, por lo que reía Alfredo en sus labios, solía repetir mucho la frase «Simon va a llamarme en cualquier momento», para la risa del resto de acompañantes. Patricia cambió algo en el iPod, le tomó el brazo, saldrían bailando cuando desfilaran los platos-fallera.
«Va a un lado, la llaman de otro lado, bomba latina, onda chamana», decía la canción de Chico y Chica. Bombas latinas, eso eran ellos dos. Bombas latinas, podían estar también debajo de los platos. Aparecieron por fin las alaskas encima de las falleras en los platos cuadrados. Higgins levantó su cuchara en aprobación y la Modelo jugaba a sorberlas desde el plato con su diminuta boca de inglesa excitada. Alfredo quería ver el fondo de los platos, una fallera con una señal, soy yo, aquí dentro hay un papel que implicará a todos. Pero lo único que percibió, por encima de la música, fueron aplausos. Se levantaban sus invitados de las mesas, venían a besarle y a abrazarle. Patricia quedaba obstruida por todos ellos, no Lucía Higgins, que ya estaba a su lado hablándole de cosas que no podía escuchar y presentándole a una mujer delgada por un lado, exuberante por otro, que un fotógrafo con una cámara muy grande y peligrosa se empeñaba en inmortalizar. Era la ex esposa de un torero, alcanzó a comprender de entre la verborrea de la Higgins. Y también consiguió escuchar cómo una de las amigas de la Modelo se preguntaba «Pero… ¿los toreros pueden divorciarse?», mientras saludaba a la extensa mesa de la Modelo y Andrea, la galerista, exponía su teoría de que «Si hay tanta violencia de género en España es porque es lícito matar animales delante de la gente».
Alfredo no podía seguir todas las conversaciones. Las cosas sucedían de una manera rápida, más rápida que en Manhattan, seguramente porque los ingleses tienen todas esas reglas para el consumo de alcohol (cerrar la barra a las doce, evacuar el sitio completamente antes de la una…) que les obligan a excitarse súbitamente para cumplir con ellas. «Estoy fascinada por la sofisticación que has alcanzado», le decía alguien cuyo rostro no podía retener. Sonaba Talking Heads y él miraba hacia los platos de falleras, la alaska se desparramaba sin remedio. ¿Por qué nadie le comentaba nada acerca de esos platos tan estrafalarios?
La voz de David Byrne hacía que el momento tuviera algo de mágica coreografía, lo que hizo que el hombre muy delgado con garitas muy pequeñas, que Patricia y Alfredo creían que era el crítico culinario del Evening-Standard no llegara a aplaudir pero sí a mover un poco su caderita para seguir los compases de «Once in a lifetime»: «Una vez en la vida, habrá agua en la luna y en el fondo de los océanos, iremos hacía el azul infinito, dejando los días pasar, una vez en la vida. Y usted se preguntará a sí mismo: ¿tengo razón o estoy equivocado?» La Modelo bailaba sobre su mesa moviendo sus brazos como si fuera un ave desaparecida y Alfredo, atendiendo a la conversación de una señora muy mayor con un sombrero de plumas moradas, la instó a que imitara a la novia de su novia. La Modelo se creía en una estepa del África Jupiteriano, la señora más bien en una Kenya de mercadillo. El resto rebañaba la alaska derretida y la Higgins sostenía los platos como si supiera lo que contenían. Alfredo quería llegar de nuevo a ella, hacerle confesar. Patricia también la observaba.
Sintieron la palmadita familiar, justo al final de sus nucas.
– Perdona que me haya inmiscuido en tu sanctasanctórum -oyeron a sus espaldas.
Joanie estaba ocupada preparando más alaskas. Francisco vigilaba las hornillas iniciando su apagar, la sala delante de ellos comenzaba a convertirse en un baile de mesas, invitados saltando de una a otra para saludarse.
– Entiendo que no me reconozcas, Alfredo. Cada viaje a Panamá me deja más cambiado. -La cara podía cambiar, pero la voz era la misma. Patricia y Alfredo se vieron asustados, amén de desdibujados en las puertas del refrigerador.
– ¿Quieres un gin tonic, Marrero? -preguntó Patricia.
UNA CARA NUEVA; MISMA VOZ
– Todavía puedes llamarme señor Moura, querida Patricia -respondió el caballero y apartó sus manos de sus nucas.
Ese era el hombre, Marrero, todavía vestido con la guayabera que habría llevado en Panamá, donde habría estado recuperándose de una enésima operación de estética. Alfredo sintió la repulsión que describía la familiaridad ante el hombre. Siempre era la misma, como cuando te acercan un bicho temible que, sin embargo, es comestible.
– Es cierto que la última vez que nos vimos no me había visto obligado a cambiar de nombre. Pero os envié un cable, no recuerdo ahora desde dónde. Da igual, allí os explicaba que me llamaría señor Moura. Tengo mucho que contaros. Todo está patas arriba. Menos lo que hemos trabajado juntos, no os preocupéis.
– ¿Te has operado otra vez con el doctor Piñón? -preguntó Patricia con absoluta naturalidad.
Marrero asintió.
– ¿Puedes recordarme cuánto tiempo llevas siendo Gerardo Moura? -continuó Alfredo.
– Menos de dos años. No es culpa mía. -Abrió las manos, y bramó como un malo de película-. Mis socios siempre se meten en líos y en España a lo mejor sea más fácil que en otros países desaparecer un tiempo, cambiar de nombre, operarte un poco el mentón y los ojos y convertirte en otra persona expatriada.
– Es lo que hizo uno de los asesinos de los marqueses de Urquijo -dijo Alfredo.
– Bueno, pero la cirugía era muy mala en esa época. Ya sabes que cambia mucho, como la tecnología móvil.
– ¿Entonces debemos llamarte señor Moura o puedes ser Marrero al menos para nosotros? -indagó Patricia.
– Lo que tú quieras, querida Patricia -respondió él. Patricia sonrió sin mirarle. A Alfredo no le gustó nada esa última parte del diálogo.
Debían demasiado a un hombre aficionado a aparecer y desaparecer. Patricia había dicho que le conocieron antes de que cayeran las Torres Gemelas. Alfredo creía que un poco antes. Hombre, mucho antes, en efecto, cuando Barcelona parecía llenarse de restaurantes de autor, que no de diseño. Y allí estaban ellos, los hermanos Casas y él y todos los que bautizaba con sobrenombres, intentando hacerse tan ricos y célebres como el Innombrable. Y Marrero, siempre llegando en un avión privado, bien de Mallorca o de Nueva York, les movía a todos como piezas en el tablero de ajedrez. Tenía una compañía de vuelos privados y facilitaba paquetes de viajes a empresarios catalanes que siempre tenían poco tiempo. «¿Todavía viajas en business?», era su grito de guerra. Parecía sentir especial afinidad por Alfredo. Sí, fue él quien lo introdujo en sus vidas. Marrero conocía tanta gente, tantos nombres propios.
Marrero era necesario y repulsivo. Y la combinación de ambas cosas provocaba demasiado miedo para atreverse a entrar en ello. Lo de los aviones creció. Un día les dijo: «Chicos, esa mudanza que vais a hacer a Nueva York, dejadme echaros una mano, llevemos todo lo necesario en mi avión con vosotros dentro», y ellos aceptaron, de esa manera en que aceptaban regalos que no hacían falta. Esa especie de resignación que no podían explicar bien. Venga, sí, es un viaje, lo pasaremos bomba, siempre estuvieron rodeados de esa frase con Marrero y esos años felices del principio del siglo XXI: «Lo pasaremos bomba.» Y caían bombas, edificios que se derrumbaban y ellos seguían pasándoselo bomba. Marrero se instaló también en Manhattan. «A estos gringos les encanta lo europeo y prefieren comprarme y alquilarme los aviones antes que a unos árabes o a unos sudacas.» Empezaron todos esos cambios de caras y nombres y socios que o estaban metidos en el petróleo ecuatoriano o vendían obras no del todo certificadas de Botero y de Warhol o hablaban en mallorquín cerrado en el restaurante neoyorquino. Alfredo, como muchos otros cocineros de su generación y éxito, acataba una ley no escrita de no preguntar ni sobre acentos ni sobre orígenes de fortunas. Ni a socios ni, mucho menos, a comensales.
Читать дальше