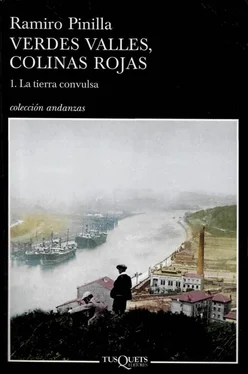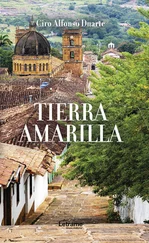El nudo gordiano era, pues, aquel disparo de Josafat que su padre podía o no estar provocando.
Decía don Manuel:
– Era la misma duda tanto en unos como en otros. Me refiero a que Camilo Baskardo no lo tenía más claro que los apostantes del monte. La innombrable solución al problema de la continuidad de su apellido al frente de su imperio le atormentaría desde hacía años, pero no se atrevía a dar el gran paso. Estaba en juego la supervivencia de su repleto cofre pirata. Sus hijos Moisés y Josafat quedaban descartados…
– Por el pecado de infantilismo -decía yo.
– Por exceso de pureza. No sólo no estaban hechos para dirigir el mundo de su padre, sino ni siquiera para vivirlo.
– Y lo mismo para el mundo de su madre. Sólo encajaban en el mundo de la inocencia, es decir, en ningún mundo.
– Escucha, Asier: para que un mundo exista basta con que lo soñemos.
– Pero mientras estamos viviendo en el mundo soñado, ¿dónde vivimos?
– Resultaba en exceso duro para Camilo Baskardo desheredar a unos hijos que ya ni siquiera pertenecían al mundo de Cristina -decía don Manuel-. Su tragedia consistió en que no podía apoyarse en la venganza sino en la necesidad de aplicar una fórmula, digamos, utilitaria. La venganza es la gran justificadora de la mayoría de nuestras acciones, pero Camilo carecía de razones para vengarse de Moisés y de Josafat. Y, aunque sí las tenía contra Cristina, no las usó; para sosiego de su conciencia, no tuvo necesidad de usarlas: simplemente, la descartó, porque en sus manos su imperio perdería el nombre de Baskardo.
De modo que el duelo de 1919 hizo el trabajo por él, le puso en bandeja el gran regalo, alguien o algo le ahorraba tomar la gran decisión. Aquella circunstancia lo colocó en el papel de padre protector, incluso heroico, y él lo representó cuidadosamente, tanto hacia la galería como hacia sí mismo, pues, ¿quién no se pondría de parte del padre que deshereda al hijo que le ha querido matar? Le gritó varias veces que no disparara, le llamó imbécil, y por breves instantes los testigos del monte también se metieron en el pellejo de Josafat cuando apuntaba su rifle al cuerpo de su padre que le impedía apuntar al cuerpo de Efrén. «Lo defiende a él, lo elige a él», pensaría Josafat. «No me deja aprovechar la ocasión que tengo de matarlo. Vuelve la espalda a un hijo y se queda con el otro.» De modo que disparó contra la que ya era la otra familia, y tanto le habría dado alojar su bala en Camilo que en el bastardo. Camilo se derrumbó como un fardo y entonces los curiosos del monte reaccionaron y salieron de la maleza y unos asaltaron al loco y lo desarmaron y otros atendieron a los dos heridos.
Llevaron a cabo lo que pareció una ensayada evacuación de guerra, aunque sólo en cuanto a Camilo y a Efrén, pues a Josafat no le trataron como se merecía, como criminal de guerra o, al menos, como prisionero, arrastrándolo a la autoridad más próxima, porque el propio Camilo ordenó que lo dejaran ir y jamás presentaría denuncia. Él y Efrén fueron bajados del monte en una parihuela de ramas hasta la carretera, donde ya les esperaba un carro tirado por caballos. La primera parada se hizo ante la casona de Ella y Efrén fue conducido a su interior, y la propia madre sacó sábanas del armario e hizo la misma cama en la que había dormido su hijo hasta su boda, dos meses antes.
Los hombres lamentarían después haber desaprovechado la ocasión de espiar cómo Ella se movía en su cueva, cómo era ésta por dentro, cómo era el mundo alojado allí, porque la emoción del momento les impidió siquiera echar una fugaz ojeada a lo que tanta curiosidad despertaba en todos los habitantes de Getxo desde 1895. Finalmente, la mujer se detuvo ante ellos y les dirigió una mirada increíblemente quieta. Uno de los hombres la interpretó, si bien más tarde confesaría que cómo pudo él atreverse a pensar que ella les estaba pidiendo un favor, aunque fuera sin palabras. «Ya han ido a avisar al médico», le aseguró. Y salieron todos pronunciando « agur » , por lo menos, dos veces cada uno y cerrando la puerta sin haber oído una palabra o siquiera un sonido de agradecimiento, la leve vibración de sus labios al paso, por descuido, de un soplo de aire.
No habría merecido la pena mover el carro únicamente para llevarlo ante la verja del otro lado de la carretera, pero hubo que tener en cuenta el trayecto por el jardín cargados con el pesado cuerpo del marqués -que había perdido el conocimiento-, de modo que alguien tiró de la campanilla y uno de los criados de polainas rojas abrió la puerta de hierro negro y el carro entró y viajó por el camino de guijo hasta el porche. Y allí estaba ya Cristina, de pie, esperando. Los mismos hombres tomaron a Camilo y lo bajaron y miraron a Cristina con la pregunta en los ojos: «¿Dónde lo ponemos?». «¿Está muerto?», preguntó Cristina, sin dejar de mirar la otra casa. «Todavía no», contestó uno de los hombres, y parece que entonces miró Cristina por primera vez a su esposo. «¿Qué ha pasado? Es igual. Tenían que cumplirse los presagios.» «Ya está avisado el médico», dijo uno de los hombres. «¿El médico?», repitió Cristina, añadiendo: «Que llamen a don Eulogio». Hizo una seña con la mano y el mismo criado que abriera la puerta del jardín indicó al grupo que le siguiera.
Remontando la escalera interior les salió al paso Fabiola. Acarició con su mano el rostro blanco de su padre y susurró lánguidamente: «Pobre papá», y se apartó para sentarse en un peldaño de la escalera y, encogida, llorar en silencio. Descargaron a Camilo en el lecho de soltero de su dormitorio y contarían los hombres que demoraron un par de minutos la salida por no dejarlo solo. «Estaba más muerto que vivo y no tenía a su lado un solo familiar», contarían.
Cuando bajaban las escaleras interiores se cruzaron con Cristina, que subía. «Muchas gracias por las molestias», les dijo. Se detuvo y los miró a los ojos uno a uno. «¿Ha sido un accidente?» Los hombres bajaron la cabeza. «Bueno…», mormojeó uno. «Pues si no ha sido un accidente me gustaría oír que ha sido cosa de ese asesino hijo suyo bastardo», dijo Cristina. «Bueno…», mormojeó el mismo hombre. Siguieron escaleras abajo y, pisando ya el hall, otro de ellos se detuvo, miró a lo alto y, sintiéndose protegido por la distancia, se atrevió a pedir a la marquesa: «Vaya a su lado. Desnúdelo. No se asuste por la sangre. Acuéstelo. Cúbrale la herida. Quédese a su lado». La única respuesta de Cristina fueron los nombres que pronunció llamando a las criadas.
El hombre aquél se refería a la herida en el pecho de Camilo Baskardo. De ella no murió él sino el futuro que tenía diseñado hasta el momento. La bala le había rozado el pulmón y salido por el otro lado. Necesitó bastantes semanas en cama para reponerse, durante las cuales pudo meditar primero, y diseñar su futuro definitivo después, el futuro de su imperio, el futuro de su mundo de hombre del hierro -según don Manuel-, simplemente, su futuro.
Al cabo de tres meses, en septiembre, en plena convalecencia, nació Cándido, el hijo de Efrén (la herida de éste fue mucho más leve, una herida limpia en el muslo, que sanó en cuatro semanas). Septiembre, pues, la frontera entre sus dos futuros, el clausurado y el que estrenaba la gran decisión tomada no importa por quién para asumir el gran viraje. Coincidían los tiempos: un tiempo razonable de tres meses de meditación y llega Cándido, el empujón que necesitaba para reclamar al notario junto a su sillón de convaleciente; el nieto, la continuidad; y no sólo un nieto, cualquier nieto, sino el de aquella sangre también suya en disposición de colgar del inocente cuellecito del infante las credenciales metálicas garantizando la inversión en él de las esperanzas de un abuelo desertor.
Читать дальше