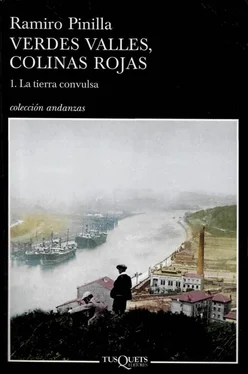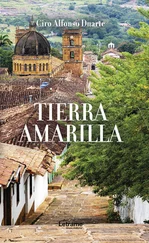Todo -la boda, la elección de casa-, Efrén y Ángela lo llevaron a cabo con excesiva precipitación. Aunque no pudieron elegir otro ritmo. La boda se celebró casi en secreto y la residencia a habitar en ningún caso estuvo a la altura de su rango. A Efrén le hubiera correspondido disponer no sólo de un hogar sino de un templo, una arquitectura con el sello de su personalidad (únicamente los más afortunados poseen el privilegio de crear la vivienda propia a su imagen y semejanza), a tono con su renombre, y cumpliendo nuestras expectativas, las de nuestra comunidad (teníamos ese derecho, simplemente, porque ellos -esa clase, esa élite- nos lo habían concedido o nosotros nos lo habíamos tomado, como una ingenua colonia de monos presumiría de tener por jefe a un orangután), porque de ellos siempre esperábamos, no lo más ejemplar sino lo más grandioso y resonante, algo a lo que poder señalar para decir: «Nos gusten o no, son nuestros».
Efrén, tan calculador, lo habría deseado de otro modo, pero no le dieron tiempo, hubo de adelantar la boda en tres o cuatro años y se quedó sin una mansión a su imagen y semejanza. Nunca la construiría, si bien en la que finalmente se instaló cumplía con creces todos los requerimientos, incluido el de aquella estridente arquitectura que también llevaría en la sangre. Una residencia diseñada por él mismo no habría resultado tan de su gusto. Fue como si Camilo Baskardo, al levantar el Palacio Galeón, cuarenta años antes, hubiera tenido en cuenta su impensado destino final. Sería la mansión más desmedida y suntuosa del territorio, aunque a nadie le pareció excesiva, considerando que el marqués era ya una cumbre, incluso en títulos -entre ellos, el de Padre de la Provincia y Grande de España-, y su poder iba más allá de toda imaginación. Sin embargo, aunque consiguió que estuviera concluida para su boda, en 1879, nunca la habitó, por la negativa de su esposa Cristina a abandonar la vieja casona del cruce de Laparkobaso, en San Baskardo, solar de su apellido. Resultaron inútiles los desesperados esfuerzos de Camilo por quebrar esa voluntad. A lo largo de cuarenta años, el Palacio Galeón permaneció vacío y a modo de monumento a la dilapidación humana. Tuvo muchos compradores, pero, a medida que transcurrían los años sin que su dueño lo vendiera, la gente acabó por comprender que el obstáculo no era una diferencia en el precio sino su decisión de conservarlo así. Cuando, en noviembre de 1919, lo ocupó Ella con su tribu, a Getxo le invadió la zozobra de que el marqués había estado jugando a dos barajas desde el principio.
Sin embargo, lo único cierto es que nada se movió hasta junio de aquel 1919, y la cosa se puso en marcha con el primer duelo en que se enzarzaron Efrén y Josafat, aquel rito que todo Getxo aguardaba con impaciencia para apostar. La pequeña locura empezó en 1907, en plena cacería de las llamas, con un Josafat enardecido por la propia cacería. Nada hizo sospechar que el duelo de 1919 no sería igual que los doce precedentes, pero se le incorporó una variante. Y aquí entra Camilo Baskardo.
Getxo nunca se tomó muy en serio aquellos combates singulares, ni siquiera Camilo, a pesar de ser el padre de ambos contendientes. Ni siquiera Efrén, a quien en principio había que atribuirle la imprescindible carga de odio que le llevaba a acudir puntualmente a la cita en pleno monte. El único que sí se lo tomaba en serio era Josafat. Coincidió en la misma partida de caza con su hermano bastardo, al que nunca antes tuvo tan cerca y casi ni conocía; pero es que en Getxo tampoco nadie empezó a conocer realmente a Efrén hasta 1907. Josafat, que vivía sus grotescos años de agresividad, se creyó obligado a dar la talla y la emprendió a tiros con Efrén, uno arriba y otro abajo de aquella ladera montaraz. No corrió la sangre porque Josafat era mal tirador. Y cuando todos creyeron que allí acabaría todo, un año después, el mismo día de junio, volvieron a encontrarse en el mismo sitio, y se dispararon, hasta que una intencionada bala de Efrén destrozó el rifle de Josafat, y él soltó el suyo, y la segunda parte del duelo se ventiló a puñadas. El único que podía haber causado sangre era Efrén, por su excelente puntería, pero su odio no era tan ciego o no era ésa la manera de expresarlo; al parecer, le bastaban los puñetazos, para lo que había de inutilizar antes la otra arma. Lo repetiría un año tras otro, presentándose a la cita con su rifle únicamente para poder desarmar a Josafat y participar en el duelo incruento.
Más o menos un juego, excepto por los ojos alucinados de Josafat coronando su expresión desolada, y por él mismo, incapaz de cargar siquiera con su boceto de salvajismo y cayendo en la autodefensa de los animales inferiores que intentan aterrorizar con su propio terror. Todo ello quizá lo tomara Efrén como un excitante más en aquel deporte cíclico.
Incluso Getxo convendría en que los duelos se prolongaron demasiados años, aunque nadie movió un dedo para cortarlos. Fueron tema recurrente, y no sólo mientras duraron, es decir, hasta la Guerra. Desprendían demasiado morbo, les envolvían demasiadas incógnitas, por no mencionar la ocasión que proporcionaban de apostar. Se cruzaban apuestas para el siguiente en el momento de concluirse el anterior, y quedaba un largo año por delante para ratificarse o cambiar mil veces de ganador. Hubo ya apostantes en el primer duelo, el no esperado, el que marcaría los siguientes, cuando aún se ignoraba si las carcajadas de Josafat -al tiempo que disparaba su rifle contra Efrén y éste escalaba por la ladera en busca de su agresor- formaban parte del duelo o eran otra cosa: apenas media docena de curiosos, ni siquiera desprendidos fugazmente de su particular cacería sino en plena retirada por puro pánico a las llamas, delegando la defensa del honor y la venganza en la indiscutible primera partida formada por los siete cazadores con cuartel general en el carro del carnicero Braulio; un espectáculo con el que se toparon casualmente en su huida y les obligó a detenerse, a pesar de todo, de modo que les cupo el privilegio de ser los primeros apostantes, si bien no los primeros ganadores o perdedores, pues el resultado de aquel primer duelo quedó sumergido en el magma de apasionado frenesí en que culminó el episodio, y aunque uno de los duelistas, Efrén, acabó en el hospital, no por ello debe entenderse que triunfara el otro, al menos no Josafat, y sí, posiblemente, el macho de las llamas que le arrancó de un bocado los 250 gramos de carne de su hombro, aunque realmente tampoco pudo ser el ganador: para entonces, el rebaño ya había sido exterminado, y él -el macho- hubo de ponerse en manos de un chico de catorce años para que le guiara hasta su refugio en la cumbre más elevada de nuestra tierra.
Getxo nunca dejaría de preguntarse cómo se produjo el segundo duelo -suponiendo que el primero lo fuera y no una partícula inseparable de la cacería, sin entidad propia-; no por qué se produjo, sino de qué medios se valieron Josafat y Efrén para acordar la cita. Vivían en mundos aparte y odiándose mutuamente: era impensable un recado viajando de cualquiera de ellos al otro. Se barajó la idea de la fatalidad, el insoportable antagonismo de sangres generando por sí mismo la chapucera solución de aquellos desafíos a modo de aliviaderos, a fin de contener el estallido hasta que lo designaran los dioses, y comunicando la cita a las partes a través de un sueño. Se pensó en un padre desesperado facilitando aquel único contacto entre sus hijos a falta de otro mejor.
Aseguraban los asiduos al lance anual haber visto al marqués por las inmediaciones, oculto en la vegetación, pero desplazándose con los combatientes, quienes, persiguiéndose a puñetazos, solían cubrir distancias de kilómetros con varios cientos de curiosos detrás, apostando y desapostando según los altibajos del duelo. A partir del segundo, se elaboró una lista de honor de ganadores, y el primer nombre que figuró en ella fue el de Efrén, lo que entonces indujo a pensar que Josafat jamás alcanzaría esa gloria: su fragilidad franciscana no podía competir con la dureza y seguridad en sí mismo de Efrén. Sin embargo, los duelos solían tener un desenlace confuso: podían concluir por agotamiento de los combatientes, ambos caídos en tierra, rotos y ensangrentados. Pero Getxo jamás se resignó a que, tras la impaciencia de un año y con las apuestas listas, el duelo quedara en tablas. No es que se inventara un ganador: los testigos -siempre a distancia prudencial y más bien escondidos- no se retiraban del monte sin haber dado sentencia ateniéndose a ciertas pruebas, cosa que, en un principio, se hacía a la ligera, hasta que en el sexto año se nombró algo parecido a un jurado, diez personas serias encargadas de poner cada junio un nombre sobre el mostrador de La Venta. No siempre resultó fácil dar un veredicto: a veces, después de machacarse durante horas, Efrén y Josafat se alejaban el uno del otro tambaleándose y era preciso situarles discretamente en la buena dirección hacia sus respectivas casas, y, como éstas distaban menos de un tiro de piedra una de otra, realizaban casi juntos el camino de regreso, seguramente sin verse, a causa de los ojos tumefactos, y los testigos detrás, especialmente el jurado, que debería averiguar quién llegaba el primero, es decir, quién de los dos estaba menos averiado; otras, se dispersaban sin dirección y uno buscaba alivio en un caserío y el otro en una fuente, y perdían muchas horas en un vagabundeo de recuperación de fuerzas, y en este caso no servía de medida el regreso a casa, y el jurado había de buscar otra, por ejemplo, los moratones, para declarar ganador al que mostrara menos; en último extremo, se recurría a la ropa desgarrada y a los botones perdidos en el fragor, e incluso a los gemidos dejados escapar por cada uno. Estos equilibrios del jurado parecen expresar que, en ocasiones, si había un ganador se debía a la necesidad de que lo hubiera. Es posible que ni Efrén ni Josafat supieran siempre quién de ellos había vencido. Con todo, hubo años en que jurados, testigos y los propios protagonistas no abrigaron ninguna duda: cuando sólo uno de los dos caía y allí quedaba y el otro desaparecía del escenario; o cuando, habiendo caído los dos, se cortaban las respiraciones en espera de ver cuál se levantaba. Y, sí, Camilo Baskardo allí presente con su rifle, sin faltar un solo año.
Читать дальше