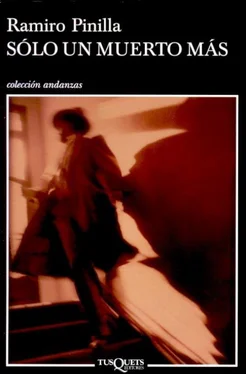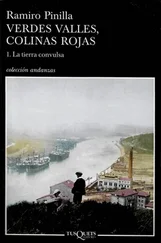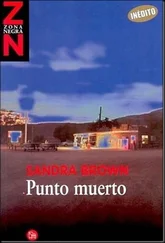Ramiro Pinilla
Sólo un muerto más
A Romo P. Girca,
recordando su Misterio de la pensi ó n Florrie (1944)
Un viejo caso para un nuevo Samuel
Mis suelas se arrastran por la playa camino de la mar. Mis manos sostienen con desprecio el pequeño paquete que acabo de recoger en Correos de Algorta con el original de mi última y definitiva novela devuelta por la editorial de turno; ha sufrido el mismo destino que las quince precedentes. Ha sido mi última tentativa. ¿Acaso no es suficiente? Estoy seguro de que he rebasado la luz roja que alerta de la incapacidad de un escritor.
Lo único que desentona en la serenidad del escenario es la velocidad de mi sangre. Lo que no me impide echar la mirada a derecha e izquierda buscando una buena piedra que sepulte el paquete en el destino que se merece. Así concluirá para siempre mi obsesiva búsqueda de esa particular novela negra iluminada por fulgores como «whisky and soda», «alguien tiene que quedarse aquí para contar los muertos», «le pegué en la barbilla apoyando el puñetazo en mis ciento noventa libras de peso», «el muerto era un muchacho delgado, bien parecido hasta hacía poco»… ¡Todo un estilo! ¿Qué soy yo al lado de los Hammett, Chandler, Cain, Himes, Ambler y todo ese Olimpo? Ni me respondo. Los persigo desde hace años, los leo hacia delante y hacia atrás, duermo repitiéndome en sueños sus expresiones implacables, tergiverso mis días para vivir en su mundo… Vanos intentos de gozar de algún contagio. Si no me han salido del todo mal estas últimas líneas se debe a la cercanía de los grandes nombres. No es la primera vez que ocurre, y a punto he estado de bautizar como Chandler o Cain a algún personaje mío para encontrármelo en las páginas y beneficiarme de la magia de su sonido. Nunca lo hice, por un último vestigio de honestidad.
Levanto de la arena una buena piedra, saco del bolsillo la cuerda y compongo con piedra y paquete un solo atadijo; queda en mi mano derecha, que lo lanzará como los atletas el disco. Tras un triste vuelo, se hundirá en las tinieblas acuáticas, y así concluirá mi tozudez. ¡Dieciséis veces encabezando el primer folio con Capítulo Primero, dieciséis veces poniendo el punto final, dieciséis devoluciones! Entre doscientos cincuenta y trescientos folios: la medida que a ellos les basta para bordar sus vibrantes historias. ¿Tiene remedio mi tendencia a la blanda dilatación? Pues si intento condensarlas, resulta un telegrama. Reparo en la frase de más arriba: «Tras un triste vuelo, se hundirá en las tinieblas acuáticas». Ellos escriben con las tripas y yo con la linfa.
No sé por qué mis ojos se detienen en una peña lejana, a la derecha de la playa, que la bajamar ha dejado al descubierto. Es la peña que llamamos de Félix Apraiz. En su parte baja, una argolla a la que alguien encadenó los cuellos de los gemelos Altube para que la pleamar los ahogara. Fue un episodio que sacó a Getxo de su sopor. «Que sacó a Getxo de su sopor»: tiene garra, cierta fuerza y expresividad. Creo que el propio Hammett la podría firmar. No deja de ser curioso que se me haya ocurrido a mí… y en este momento.
La visión de la peña ha paralizado el lanzamiento de mi proyectil. Además, no es fácil acabar tan cruelmente con la ilusión de media vida. Aunque sé que, a mi regreso, Koldobike exclamará: «¡Ya era hora, percebe!». Koldobike es mi empleada en la librería. Y añadirá: «Ahora podrás pensar en echarte novia»… No ha sido demasiado Chandler ni demasiado Hammett ni demasiado Cain…, ¡ha sido demasiado yo!
Mi mano vuelve a sujetar con decisión el paquete.
El de los gemelos Altube fue un crimen que quedó sin resolver. En realidad, no murieron los dos. Eladio se salvó de milagro: al llegar Antimo Zalla con la sierra de hierro, el agua le llegaba a los ojos, de su boca y nariz brotaban burbujas de ahogado… Me gusta esto de «burbujas de ahogado». Es curioso.
Koldobike se había atrevido a decírmelo mucho tiempo atrás: «Cuentas historias muy sinsorgas, como aquella de los secuestradores de niños que los devolvían a los padres equivocados. Éste no es mi hijo, protestaba un padre. Y el secuestrador gritaba más: ¡Maldición, otra chapuza de James!; vaya a Tal Street, donde hay otro padre con un hijo que tampoco es el suyo… Era un lío de padres cambiando a sus hijos por todo Nueva York. Samuel Esparta, mi investigador privado, atrapó a los secuestradores alquilando un crío y metiéndose en el carrusel… Pertenece a la novela número nueve. Samuel Esparta viene de Sam Spade.
Aquella mañana, hasta Etxe llegaron los que hubieran sido los últimos gritos de un gemelo, y corrió hacia él, primero por la playa y luego por las peñas, sin dejar de oír los gritos de Eladio escupiendo agua: «¡Sácame de aquí!»… Quiero decir que las olas, no muy grandes todavía, eran las adelantadas del continuo ascenso del nivel de la mar y sus golpes contra el rostro de Eladio metían agua en su boca… No está mal lo de más arriba, eso de «escupiendo agua», y quizá sobra el redondeo que le sigue. Es curioso que lo haya advertido.
Koldobike se había mostrado implacable en los últimos tiempos… «¿Qué me dices de aquella mujer que aparece en la oficina de Samuel y le contrata para que vigile al marido que la engaña, pero luego desaparece y entonces Samuel le dice al marido que le tiene que abonar los veinticinco dólares diarios más gastos, y el marido se pone como un búfalo, pero acaba contratando a Samuel para que la busque a ella y al amante, y este amante de la mujer se lía con la amante del marido y luego son ellos los que, cada uno por su lado, contratan a Samuel para que vigile al otro, y regresa la primera mujer que había contratado a Samuel y le dice que vigile a los tres, a su marido, a la amante de éste y a su propio amante, y Samuel le dice que ahora trabaja para otros y que además le adeuda muchas jornadas a veinticinco dólares diarios más gastos, y la mujer le llama quisquilloso, pero le paga, y entonces Samuel no sabe a cuál de sus varios clientes debe atender, pero todo se le soluciona cuando alguien mata al marido y nadie le pide que descubra al criminal, y Samuel acaba creyendo que le han matado los tres, y así acaba la novela.» Que hace la número doce, las tengo bien registradas… Si lo que me falla son los argumentos, deberé echar la culpa a mi falta de imaginación. Lo acepto con todas sus consecuencias, ahora que estoy a punto de dejar atrás mi maldita carrera.
No puedo apartar la mirada de esa peña con la argolla; la fijó, la cementó sólidamente Félix Apraiz para sujetar a ella sus palangres y, desde que lo hizo, la peña lleva su nombre. Por supuesto, no se la compró a nadie, ni siquiera al Ayuntamiento, pero fue como si hubiera llenado y firmado todos los papeles, pues a nadie de Getxo se le ocurrió en adelante atar sus cordeles a esa argolla por muchas ventajas que aportara a la pesca… Aunque aún no distingo la argolla -sólo la peña, que es de las grandes-, estoy seguro de que sigue en su sitio, nunca se ha oído que alguien o los temporales la arrancaran. Si he dicho «aún» es porque estoy caminando hacia ese extremo de la playa.
Llevo en la mano el paquete de Correos recién devuelto, unido a la piedra por no menos de ocho vueltas de cuerda. Me niego a revelar nuevas expansiones de Koldobike sobre mis noveluchas. Quizá no disfrutase atacándome así, pero la tenía que oír a cada nueva devolución. En estos momentos ignora que nunca más tendrá ocasión de meterse conmigo. Pero estoy seguro de que se alegrará por mí cuando le anuncie mi decisión.
Читать дальше