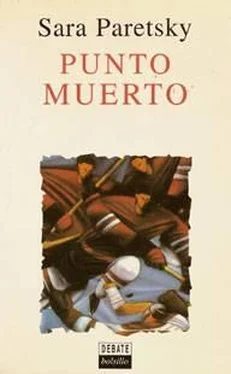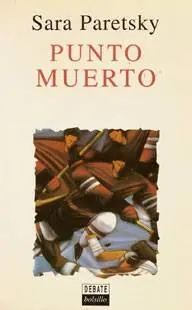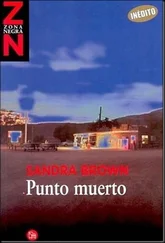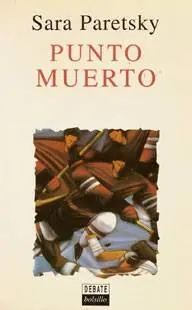
Sara Paretsky
Punto Muerto
Título original:Deadlock
Para Lucelia Wieser, una dama que navegó por estos mares con inteligencia y gran valor durante más de ciento seis años.
La Canadá Steamship Line me permitió muy generosamente examinar de cerca un carguero de los Grandes Lagos en el transcurso de sus operaciones durante el otoño de 1980. El capitán Bowman, al mando de su buque autodescargador de 219 metros, el W. McGiffin, me invitó a navegar con él desde Thunder Bay a través de las esclusas del Soo hasta él canal de Welland. Me ofreció hacer un recorrido completo del barco, desde el puente a la bodega. El jefe de máquinas Thomas Taylor me acompañó a visitar las máquinas y me explicó las interioridades del descargador. Me gustaría haber transmitido su humor y su amor hacia las máquinas en esta historia. Sin embargo, no hay ninguna semejanza entre cualquiera de los integrantes de la tripulación y los oficiales del McGiffin y aquellos que aparecen en mi novela. Tampoco la hay entre las maniobras de la Grafalk Steamship ni la Pole Star Line y las de la Canadá Steamship Line en modo alguno.
Una persona que trabaja en el sector naval y que me informó acerca de las leyes marítimas, los barcos y las aduanas, tiene también mi más profundo agradecimiento.
Muerte de un héroe.
Más de un millar de personas asistió al funeral de Boom Boom. Muchos eran niños, fans de los suburbios y de la Gold Coast. Un puñado vino del deprimido sur de Chicago, donde Boom Boom había aprendido a luchar y a patinar. Era extremo en los Halcones Negros hasta que se destrozó el tobillo izquierdo al caerse patinando tres años antes. Y antes de que apareciese Wayne Gretzky había sido el mayor ídolo del juego desde los tiempos de Bobby Hull.
Sufrió tres operaciones de tobillo, negándose a admitir que no iba a poder patinar nunca más. Sus médicos no querían haberle hecho ya la tercera operación, pero Boom Boom no se rindió a la evidencia hasta que se dio cuenta de que no encontraría a nadie que le realizara la cuarta. Después de aquello cambió varias veces de trabajo. Mucha gente estaba deseosa de ofrecerle un sueldo con tal de atraer a la clientela pero Boom Boom era el tipo de persona a la que le gustaba hacer bien las cosas, que se empleaba a fondo fuera en lo que fuese.
Acabó en la Compañía de Grano Eudora, en donde su padre había trabajado como estibador en los años treinta y cuarenta. Fue su vicepresidente regional, Clayton Phillips, el que encontró el cuerpo de Boom Boom flotando cerca del muelle el pasado martes. Phillips intentó llamarme, pues el formulario que Boom Boom había rellenado para entrar en el trabajo me señalaba como su pariente más próxima. Pero yo estaba en Peona, en un caso que me hizo permanecer tres semanas fuera de la ciudad. En el momento en que la policía me localizó, una de las numerosas hermanas de la madre de Boom Boom había identificado ya el cadáver y comenzado a organizar un funeral polaco.
El padre de Boom Boom y el mío eran hermanos, y nosotros crecimos juntos en el sur de Chicago. Ambos éramos hijos únicos y estábamos más unidos que muchos hermanos. Mi tía Marie, una buena católica polaca, había parido innumerables bebés, muriendo al duodécimo intento. Boom Boom era el cuarto, y el único que vivió más de tres días.
Creció jugando al hockey. No sé de dónde sacó la afición ni la habilidad, pero, a pesar de los temores de Marie, se pasó la mayor parte de su infancia pensando en modos de poder jugar sin que ella se enterase. Muchos de aquellos modos tenían que ver conmigo. Yo vivía seis manzanas más allá, y una visita a la prima Vic era a menudo una buena excusa para pasarse unas cuantas horas preciosas con el disco. En aquellos días, todos los niños locos por el hockey idolatraban a Boom-Boom Geoffrion. Mi primo copió fielmente sus tiros; para complacerle los demás chicos se pusieron a llamarle «Boom Boom», y el apodo permaneció. De hecho, cuando la policía de Chicago me localizó en Peoría y me preguntaron si yo era la prima de Bernard Warshawski, tardé unos instantes en darme cuenta de a quién se referían.
Ahora estaba sentada en primera fila en la iglesia de San Wenceslao con los llorosos e irreconocibles primos y tías de Boom Boom. Todos de luto, se ofendieron ante mi traje azul marino de lana. Varios se tomaron la molestia de decírmelo con fuertes susurros durante el introito.
Fijé la vista en las vidrieras Tiffany de imitación que describían con colores chillones los momentos cumbres de la vida de San Wenceslao, así como la Crucifixión y las Bodas de Cana. Quien diseñó las ventanas había mezclado perspectivas chinas con una especie de seudocubismo. Como resultado, jarras de agua surgían de las cabezas de la gente y largos brazos se estiraban amenazadores desde detrás de la cruz. Me entretuve uniendo a las personas con sus miembros y deduciendo quién estaba haciendo qué a quién durante todo el servicio, lo que me dio, espero, un aspecto de la más piadosa concentración.
Mis padres no habían sido religiosos. Mi madre, italiana, era medio judía; mi padre, polaco, procedía de una larga tradición de escépticos. Decidieron no inculcarme ningún tipo de fe, aunque mi madre siempre me preparaba oreccbi d'Aman en Purim. La violenta religiosidad de la madre de Boom Boom y los santos de escayola barata de su casa siempre me habían aterrorizado cuando era niña.
Por mí se hubiese celebrado sólo una ceremonia tranquila en una capilla no confesional, y los antiguos compañeros de equipo de Boom Boom habrían tenido la ocasión de pronunciar un pequeño discurso. Es lo que habían pedido, pero las tías se negaron. Yo no hubiese escogido desde luego aquella iglesia tan vulgar en el viejo vecindario, presidida por un cura que no conocía a mi primo, que hablaba de él con obsequiosidad hipócrita.
En cualquier caso, dejé que las tías organizasen el funeral. Mi primo me había nombrado su albacea, tarea que seguramente requeriría gran cantidad de energía. Sabía que a él no le hubiese importado dónde lo enterrasen, mientras que las escasas emociones de la vida de sus tías provenían de las bodas y los funerales. Ellas se aseguraron de que pasásemos allí unas cuantas horas en una verdadera misa mortuoria seguida de una interminable procesión hasta el cementerio del Sagrado Corazón, en el extremo sur de la ciudad.
Después del entierro, Bobby Mallory se abrió paso a través de la multitud hasta llegar a mí con su uniforme de teniente. Yo me dirigía a casa de la tía Helen, o quizá a la de la tía Sarah, para pasar una tarde comiendo albóndigas y piroshkis. Me alegré de que Bobby hubiese venido: era un viejo amigo de mi padre, del Departamento de Policía de Chicago, y la primera persona del viejo vecindario a quien yo deseaba ver de verdad.
– He sentido mucho lo de Boom Boom, Vicki. Sé lo unidos que estabais.
Bobby es a la única persona a la que permito que me llame Vicki.
– Gracias, Bobby. Ha sido triste. Me alegro de que hayas venido.
Un helado viento abrileño me revolvió el pelo y me hizo estremecer dentro del traje de lana. Me hubiera gustado haber traído el abrigo. Mallory caminó conmigo hasta las limusinas que llevarían a los cincuenta y tres miembros inmediatos de la familia. El funeral iba a llevarse seguramente unos quince mil dólares de la herencia, pero a mí no me importaba nada.
– ¿Vas a la fiesta? ¿Puedo ir contigo? No me echarán de menos entre la multitud.
Читать дальше