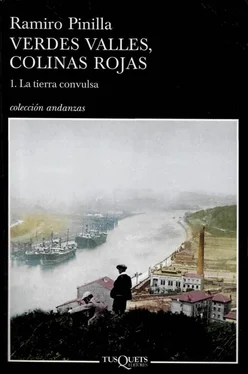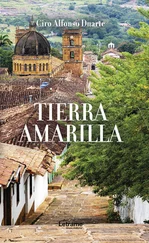– S í -dijo Totakoxe.
– ¿Y qu é dices que ves?
– A un á ngel, a mi hijo.
– Primero habr á que saber si existen los á ngeles -dijo Jaunsolo-. T ú no puedes ver una cosa si no existe.
Fue en ese momento cuando Ermo empez ó a hacerse notar; despu é s de abrirse paso a codazos, se ayud ó de las manos para, apoy á ndolas en el catafalco, encaramarse a é ste y lanzar su mirada a la muchedumbre y a Jaunsolo.
– Pero ella no miente -dijo Ermo, extendiendo el brazo, demasiado teatralmente, para se ñ alar a Totakoxe.
– A m í no me importa si miente o no -exclam ó Jaunsolo-: s ó lo quiero saber si hay o no á ngeles.
– Si est á viendo uno, es que hay -dijo Ermo.
La muchedumbre, que hab í a dejado de mirar a Totakoxe para saltar de Jaunsolo a Ermo y viceversa, regres ó a Totakoxe, esperando de ella algo verdaderamente definitivo.
– ¡Sigue ah í ! ¡ No se ha movido de la misma rama! -la oyeron gritar-. ¡ Qu é hermoso mi ni ñ o con alitas de á ngel!
Jaunsolo se desplaz ó solemnemente hasta encontrar á ngulo y mir ó hacia lo alto. No vio nada. Mir ó a Ermo y a los dem á s con sus ojos color de charco.
– ¡S ó lo ella ve al á ngel! -grit ó Ermo-. ¿ Qu é m á s prueba de que es un milagro?
– El roble es m í o y s ó lo yo puedo decir si es o no un milagro -dijo, casi susurr ó esta vez Jaunsolo, al descubrir, a medida que desgranaba la frase, que acababa de liberar al pueblo de la insoportable responsabilidad de tener que decidir, ech á ndosela entera sobre sus propias espaldas, y debiendo, as í , resolver por todos ellos. Mir ó , horrorizado, a la muchedumbre, y el viaje de sus ojos termin ó en Totakoxe.
– ¿Hab í as visto antes a otro á ngel? -musit ó .
– No -confes ó Totakoxe.
– Entonces, ¿ c ó mo sabes que lo que ahora dices estar viendo es un á ngel?
– La mayor í a de nosotros nunca ha visto una lamia, pero la reconocer í amos en cuanto… -no pudo concluir Totakoxe, pues de nuevo Ermo se hizo notar: el inquieto hombrecillo subido al aparatoso Catafalco, al que nadie, excepto é l, le hab í a encontrado todav í a un principio de utilidad, cuando, un siglo antes, un antepasado suyo pas ó al otro lado del Gran Prisma, dej á ndolo de por medio entre é l y el grupo de hombres que discut í a acerca de si pertenec í a a Etxe o a Larreko, y se puso a servirles sidra en cuencos, sidra propia, reci é n tra í da de su propio caser í o en un pellejo de a cinco azumbres, que les cobrar í a en especie, encontr á ndole as í al Catafalco no s ó lo una utilidad sino convirti é ndolo en el primer Mostrador de bebidas e inaugurando una nueva era en el pa í s; un hombrecillo (aquel Ermo, este Ermo) vivaz, escaso de carnes, dos puntitos inquietos por ojos y eternamente comido por una fiebre punzante que le hab í a tra í do el tic de rascarse continuamente la cabeza; no subido al Catafalco para mejor ser visto y o í do, sino para vincular el Mostrador al proyecto que el á ngel de Totakoxe le hab í a inspirado momentos antes.
– Los nuevos predicadores nos hacen muy buenas descripciones de los á ngeles -dijo Ermo-. Ninguno de nosotros ignora que tienen alas. Cualquier cosa que tenga alas y vuele y no sea un p á jaro es un á ngel.
– Siempre que se le pueda ver -exigi ó Jaunsolo.
– Totakoxe lo ve -dijo Ermo.
– No me importa, ¡ maldita sea!, si Totakoxe lo ve o no lo ve, sino si existen los á ngeles.
– Piensas, pues, que Totakoxe est á mintiendo…
– ¡Mi ni ñ o con alas me sigue mirando! -se oy ó la voz angustiosa de Totakoxe-. ¡ Dios me muestra al á ngel que yo he parido para decirme que me perdona! ¡ Vedlo, all í , arriba, balance á ndose como un jilguero juguet ó n!
– Es mi propio á rbol, ¡ maldita sea!, y no es justo que yo ni lo vea ni… -gru ñó Jaunsolo.
– Dicen esos predicadores que, en casos as í , hay que levantar una ermita en el sitio de la aparici ó n -dijo Ermo.
– ¿Qu é ? -exclam ó Jaunsolo.
La muchedumbre se estremeci ó al o í r pronunciar la palabra ermita, al advertir que se hab í a avanzado tanto que quiz á resultara imposible el volverse atr á s: sin haber aclarado si Totakoxe ment í a o no, si los á ngeles exist í an o no, eran arrojados de cabeza al abismo de la ermita, una forma de construcci ó n que nadie hab í a visto, s ó lo se intu í a para qu é pod í a servir, y lo ú nico cierto sobre ella eran las extendidas murmuraciones acerca de que, una vez en marcha, hab í a que perder toda esperanza de retractaci ó n.
– Yo tallar í a, en buena madera, la figura del á ngel -a ñ adi ó Ermo-, y s ó lo cobrar í a a la Junta un carro de helecho.
– ¿Qu é ? -repiti ó Jaunsolo, expresando el estupor general.
– Dentro de cada ermita ha de adorarse a algo, y en la nuestra este algo ser á un á ngel, porque se llamar á Ermita del Á ngel -a ñ adi ó , a ú n, Ermo-, ¿ No ha sido Totakoxe, con su visi ó n de un á ngel, la que ha tra í do todo esto?
Totakoxe: los ojos de la muchedumbre giraron hacia ella, incluso los de Jaunsolo, y todos volvieron a recordar que ten í an all í a quien los hab í a precipitado al atolladero. Jaunsolo sinti ó que la responsabilidad que el pueblo le cargaba era como una masa de plomo que se le adher í a a las ropas.
Читать дальше