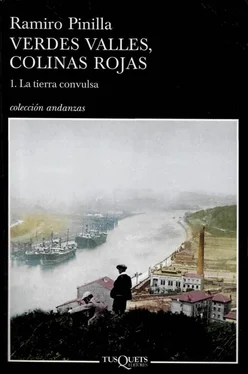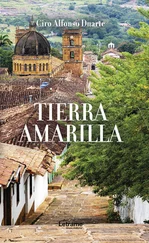Enviaron por é l al ú nico miembro de la comunidad que se atrever í a: un ni ñ o de nueve a ñ os, hijo de Ermo, es decir, de la sangre que tradicionalmente m á s se hab í a enfrentado al inmovilismo de los Baskardo. El momento revisti ó cierta tensi ó n, pues nadie recordaba cu á ndo fue la ú ltima vez en que se hab í a recurrido a los Ermo. S ó lo el m á s anciano de los 47 Fundadores pudo hablarles nebulosamente de una perdida leyenda, de cinco o m á s siglos atr á s, en que un Baskardo combati ó duramente al invento del colch ó n de hojas secas, alegando que reblandec í a la raza.
Pocos hab í an visto a aquellos Baskardo fuera de Sugarkea, de donde, seg ú n la leyenda, no salían más que a cazar o tomar mujer: un ejemplar grande, casi un gigante, envuelto en piel de oso y descalzo, y armado con hacha de s í lex. Ninguno de los presentes pudo aguantarle la intensa mirada de reprobaci ó n que les dirigi ó .
– ¿Qu é quer é is? Os dije, hace cinco siglos, que no me molestarais en la siesta. ¿ Qu é quer é is? -gru ñó Baskardo, en un vasco tan prehist ó rico que apenas le entendieron.
– Hola, Baskardo -dijo el se ñ or de Getxo.
– ¿Qu é quer é is?
– En las pr ó ximas fiestas te avisar é para poner tus bueyes contra los m í os.
– ¿Qu é quer é is?
– Hace tiempo que no…
– ¿Qu é quer é is?
– Una ermita -desembuch ó el se ñ or de Getxo.
Baskardo nunca hab í a o í do esa palabra, pero su instinto la empotr ó infaliblemente en el centro del delirio en que ahora chapoteaba su pobre pueblo.
– No -emiti ó en tono profundo.
El obispo de Iru ñ a se adelant ó y el pueblo se dispuso a estremecerse ante el enfrentamiento.
– Os traemos a Dios -dijo el obispo.
– Los vascos é ramos m á s vascos cuando and á bamos sin dioses -dijo Baskardo.
– Este no es un dios cualquiera, sino Dios.
– S í , Kixmi, lo conozco. Cuando un antepasado m í o vio en el cielo la estrella de tu dios, pidi ó a la familia que lo tirara por el acantilado, para no ver la destrucci ó n de los vascos, y ellos le tiraron y as í no la vio.
El pueblo se removi ó con inquietud al o í r aquella verdad que emerg í a limpiamente de la tradici ó n. Sigui ó una reposici ó n del viejo debate que sobre el tema hab í a sostenido un Baskardo con el primer ap ó stol que, siglos atr á s, apareci ó por tierra vasca para predicar la nueva religi ó n: cuando el ap ó stol le nombr ó a Dios y a la Virgen, Baskardo le solt ó que los vascos ya ten í an esos artificios, y le nombr ó a Urtzi y a Amai; y como ni é l mismo cre í a en ellos, retrocedi ó tanto en su escueto discurso que toc ó el tiempo en que los vascos eran tan libres y bravos que viv í an sin ning ú n fantasma. El pueblo reunido alrededor del roble volvi ó a estremecerse con esa rememoraci ó n. El obispo de Iru ñ a se apresur ó a cortar aquel regreso al paganismo.
– Vedlo, todav í a con pieles, como un animal -dijo, se ñ alando a Baskardo con el í ndice, en un gesto similar al que empleaba para sacar al demonio de los cuerpos-. Este pueblo necesita una ermita para empezar a ser civilizado.
Entonces se oy ó de nuevo a Totakoxe:
– ¡Mi ni ñ o el á ngel! ¡ Mi ni ñ o el á ngel! No dejar á esa rama mientras no le hagamos su ermita. ¡ Dios me ha perdonado!
– Os recuerdo que yo labrar é casi gratis la talla -dijo Ermo.
Hab í a tal fulgor en la expresi ó n de Totakoxe, que pocos se atrevieron a dudar de que ve í a lo que dec í a ver.
– As í que te niegas, como siempre -dijo a Baskardo uno de los 47 Fundadores.
– ¿Para qu é me hab é is llamado? Ya sab í ais lo que os iba a decir -dijo Baskardo.
– Quer í amos ver si, cuando lo dijeras, Totakoxe segu í a viendo al á ngel -dijo el mismo anciano.
En el centro de una muchedumbre que no se atrev í a ni a respirar, Baskardo se plant ó en un par de lentas zancadas ante Totakoxe; la mir ó hasta el fondo de los ojos, para leer en los renglones de su sangre; y ley ó lo que hab í a en ellos; y supo Totakoxe que se lo hab í a le í do: le devolvi ó la mirada en forma de s ú plica lastimosa. Pero si Baskardo call ó y salv ó su vida, no fue por compasi ó n, sino por entender, de pronto, que su tribu estaba tan perdida que ya sobraba todo; que, tanto si su pueblo mataba a Totakoxe como si la perdonaba, lo har í a siguiendo la maldita ley del nuevo dios, del nuevo invento de los hombres: la matar í a, no por razones vascas, sino cristianas; y la perdonar í a por lo mismo, por haber visto a aquel espantajo con alas. Sinti ó Baskardo que los vascos hab í an ca í do en otra de las muchas trampas tendidas por los inventos a lo largo de las edades, y, esta vez, bajo una forma realmente inaudita y maliciosa, pues nunca hab í a ocurrido que un Baskardo casi se sintiera obligado a dar su parabi é n a un maldito invento. Porque de su decisi ó n depend í a la vida de Totakoxe.
Baskardo recorri ó los rostros de su tribu, todos fijos en é l, esperando. Mir ó a Ermo, que le sonre í a desde un pasado y desde un futuro plagado de los triunfos del vasco que se rascaba mucho la cabeza. « Qu é bien os lo hab é is montado » , se dijo Baskardo. Hombre de realidades, centr ó toda su atenci ó n en la ermita. La cuesti ó n era: no la ermita o Totakoxe, sino la ermita y Totakoxe, o ninguna de las dos. Desde sus quince a ñ os aterrorizados, Totakoxe intensific ó su muda s ú plica lastimosa.
Читать дальше