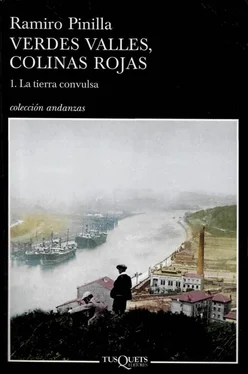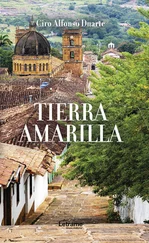La ermita, pues, finalmente: el caj ó n, poco m á s que un cobertizo, que marcar í a la claudicaci ó n de la comunidad de Getxo, la ú ltima en testificar, con esas piedras, la asunci ó n del mensaje de nuevas morales y creencias que suplantar í an a las antiguas, as í como é stas hab í an suplantado a las anteriores y é stas a las no existentes todav í a en el tiempo en que los 48 Fundadores acababan de salir de la mar a inaugurar la vida sobre la Tierra, seg ú n la leyenda; m á s que unas simples piedras -el caj ó n, el cobertizo- se ñ alando neutramente un hecho o un tiempo, las mismas piedras reafirmando precipitadamente, mientras los canteros las organizaban en muros, la nueva del nuevo estilo de vida y de muerte, tan necesario e in ú til como los anteriores que rigieron en tierra vasca, excepto aquel primero y olvidado del Origen, s ó lo ya recordado y defendido por los Baskardo de Sugarkea; unas piedras poniendo en marcha la ú ltima mentira para los cobardes, aceptada por un pueblo ya maduro para dejarse enga ñ ar; euf ó ricas, vibrantes, predicadoras piedras, aparentemente sumisas m á s que ninguna a las manos que las trabajaron para levantar el caj ó n, el cobertizo; no solas, no desligadas, sino unidas por m á s piedras -hasta formar la red de rutas ecum é nicas de templos y cobertizos de la nueva fe- al Gran Centro, al Gran Estado, al Gran Imperio, al Gran Extranjero (no, todav í a, el Gran Pardillo o el Gran Maketo), sentado en el trono de la ciudad de las siete colinas justamente en la vertical donde se reciben los mensajes reci é n estrenados la v í spera procedentes de un cielo que hab í a permanecido callado todo el tiempo en que la Mar, las Cosas de la Tierra, Amai y Urtzi no hab í an dejado de hablar a los vascos; un advenimiento con pretensiones no s ó lo de definitivo sino de esperado desde el principio del Hombre, una recopilaci ó n de perfecciones y esperanzas en que hab í an desembocado los anhelos imperfectos y los terrores sin esperanza de tantos milenios de constante b ú squeda medrosa y cobarde, con las miradas dirigidas a las alturas en vez de al frente aceptando y pronunciando: Bien, seguiremos adelante sólo con lo que hay; unos ap ó stoles advenedizos divulgando una idea advenediza, ni mejor ni peor que las anteriores, s ó lo nueva y saturada de promesas nuevas y someti é ndose los vascos al ensayo y profanando lo que ya ú nicamente sobreviv í a en los Baskardo de Sugarkea: la vieja esencia del coraje; y concedi é ndole -a é l, a Baskardo-, ¿ por qu é no?, un destello de compasi ó n o quiz á flaqueza o quiz á traici ó n a s í mismo cuando finalmente les volvi ó la espalda y se alej ó , otorgando, permitiendo la construcci ó n de la ermita a cambio de la vida de Totakoxe; o un cambio de estrategia, al cabo de tantos milenios de oposici ó n frontal a todo lo NUEVO, una insignificante entrega a la voracidad del enemigo para intentar salvar el resto del bot í n: el lote compuesto por Totakoxe, soltera y abortadora, y aquel caj ó n, poco m á s que un cobertizo, tan aparentemente inocente que incluso al siempre alerta Baskardo se le oy ó preguntar mientras se alejaba: ¿Os bastará con esto, malditos?
Eran las siete y media de la mañana. A las ocho, don Eulogio del Pesebre llamaba a la puerta de la mansión de los Oiaindia, con las dos forasteras detrás. Todos sabían en el pueblo que Cristina se levantaba con el gallo, antes incluso que la servidumbre. No sólo dirigía personalmente la casa, sino que realizaba trabajos con sus propias manos: se le oía presumir de que, en todo el país, nadie guisaba como ella la merluza en salsa verde. Recibió a don Eulogio en el comedor.
– ¿Quiénes son? -preguntó.
– Acaban de llegar a Getxo -dijo don Eulogio.
– Acaban de llegar a Getxo y son dos niñas, eso ya lo veo… Pero ¿quiénes son? -apremió Cristina.
– Una no es una niña y quiere trabajar en esta casa.
Cristina se fijó mejor en Ella.
– De acuerdo, no es una niña, aunque lo parece. En cualquier caso, creo que no tiene fuerzas ni para levantar una cuchara.
– Pues ha de quedarse, Cristina -dijo entonces don Eulogio-. Acaba de parir o abortar o lo que sea, y no quiere decir dónde ha ocultado a la criatura.
– ¿Es verdad eso? -preguntó Cristina a la muchacha.
– No abrirá la boca -dijo don Eulogio-. Pero fíjese en sus pies.
Cristina descubrió la sangre, desnudó con la mirada a las forasteras y su rostro huesudo expresó repugnancia.
– Además, estas gentes que nos vienen de fuera siempre huelen mal -dijo.
– ¡Pero éstas tienen que quedarse! -exclamó don Eulogio.
– Que se queden, pero no en mi casa. Si soportan nuestras caras, rechazándoles, que se tumben en cualquier cuneta.
– Quiero estar en su casa.
La voz de la muchacha obligó a Cristina a mirarla.
– ¿Qué has dicho?
– No importa lo que haya dicho: tiene que quedarse -pidió don Eulogio.
– Mis criados no me eligen, yo los elijo a ellos. Además, han de ser vascos, ya lo sabe usted.
Don Eulogio abrió la boca para suspirar. Se llevó aparte a Cristina.
– Esa criatura estará enterrada en tierra no santa y ni usted ni yo podemos consentir que siga allí, pudriéndose como un perro abandonado.
– No veo dónde está el problema -dijo Cristina-: pregúnteselo.
– Sólo habla para decir que quiere quedarse en esta casa. -Don Eulogio bajó aún más la voz-. Tiene miedo. Nos tiene miedo. Llega de sólo Dios sabe dónde, de un lugar en el que parece ha sido tratada muy mal… Ayer la vieron preñada… Y es nuestro deber el infundirle confianza. Entonces, hablará y nos dirá, ¡Dios mío!, dónde ha metido a… No podré dormir mientras ese ser inocente no repose en tierra cristiana. Hágalo usted por mí, Cristina, por nuestra Iglesia.
Cristina y el cura cruzaron las miradas. Ella era tan alta como él. No podía negar ese favor al representante de Dios en Euskeria, como Sabino Arana había empezado a llamar a nuestro país cinco años antes.
– ¿Tendré que tomar a las dos?
– ¿No las ve usted, pegada la una a la otra?
– ¿Qué parentesco las une? Por su edad, es imposible que sean madre e hija. ¿Hermanas? ¿Tía y sobrina?
– No lo sé.
– ¿Cómo se llaman?
– Las acabo de bautizar… Una, la pequeña, se llama Madia… o Magda. Les da igual un nombre que otro. Ellas son así.
– ¿Quiere usted decir que una se llama Madia y la otra Magda?
– No, no… Madia o Magda son la misma, la pequeña.
– ¿Y la otra?
– No lo sé.
– Pero ¿no me ha dicho usted que las ha bautizado a las dos?
Don Eulogio extrajo un pañuelo del bolsillo de la sotana y se secó el cuello.
– Ella no quería ningún nombre. Me lo prohibió. Le ruego, Cristina, que se fije en sus ojos…
Читать дальше